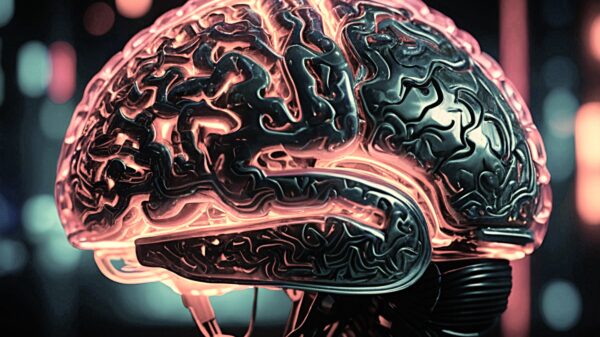Nos volvimos a ver después de nueve años.
Hacía nueve años que yo pensaba que él no me quería y de pronto se apareció. No es que hubiera estado esperándolo, sino que apareció.
En el interín, yo me casé y separé dos veces. Al parecer estoy condenada a que mis matrimonios duren cada vez menos. Tuve un hijo, y me mudé dos veces de ciudad. Viví en el Ecuador unos meses, pero no pude soportar el clima. Tuve un amante que dilapidó nuestros ahorros en el casino, afirmando que tenía una martingala. Mi hijo se trajo una guacamaya del trópico que nos pasó una especie de bacilo de Koch, del que esos pájaros son transmisores. No morimos esa vez, ni la que comimos de una lata de sardinas de Tailandia. Eran pescadores tailandeses que echaban sus redes aquí en Mar del Plata y luego iban y envasaban las sardinas en su país. Los pescaditos no aguantaban tanto; nosotros creímos que no sobreviviríamos esa intoxicación. Pero sobrevivimos. Hace seis meses el que fue mi segundo marido atentó contra Ariel Sharon en Jerusalén y ahora está preso. No sé qué hacía él en Israel ni desde cuándo era un activista político, un terrorista o como se le llame. Mi hijo y yo tuvimos que asistir a una serie de interrogatorios de parte del gobierno de Israel y mi única esperanza era que no nos torturaran. No nos torturaron.
Entonces, mientras yo evitaba hacerle el relato de mis últimos años y balbuceaba no sé qué cosa, él tomó mi mano y la besó, en el dorso. Estábamos comiendo arroz cantonés en un restaurante de comida chifa y la mitad de mi plato se volcó sobre mi falda. Fue un gesto torpe que hice al retirar la mano y quedó todo asqueroso. La chica china o peruana que nos atendía vino con un trapo rejilla húmedo y lo pasó por el mantel de plástico. Él sonreía, impecable. No le faltaba ningún diente, ninguna pieza dental hasta donde yo podía ver. A medida que envejecen, los hombres se vuelven más atractivos. Es otra cuchillada por la espalda que nos infringe la madre naturaleza. Una lucha y lucha contra la ley de gravedad y el paso del tiempo, mientras ellos se vienen espléndidos. Aquí estaba él: tenía casi cincuenta años, pero con su pantaloncito de gabardina clara y sus zapatillas de tenis parecía un chico del bachillerato. Tenía un aire a Alan Alda, en la época en que Alan Alda era buen mozo. Había ojeras debajo de sus ojos, le daban un aire interesante, de intelectual cansado que ha quemado sus pestañas leyendo a la luz de un velador noches enteras. Él no era muy lector en el tiempo que estuvimos juntos; a lo sumo uno o dos libros por mes. Yo lo criticaba por eso, le decía que era bruto. Visto lo que fueron los hombres que vinieron después de él, él ahora me parece casi un bibliófilo. Hacíamos el amor todos los días; eso jamás voy a olvidarlo y no hubo hombre que repitiera esta hazaña. En realidad, para él no era una hazaña sino una necesidad. Cuando yo no tenía ganas me amenazaba, medio en broma, medio en serio: Si mañana no lo hacemos, me doy una vuelta por el burdel. Me gustaba ese hombre; hasta me atrevería a decir que fui feliz con él, muy feliz. Lo dejé por otro hombre que me cautivó más hasta que le descubrí el truco, y al fin también lo dejé por otro, un tercero, que me abandonó a mi suerte en medio del trópico, sin un centavo y fugándose con una bailarina a la que, hasta el día anterior, denominaba «la idiota ésa».
—Me instalé —dijo él— acá cerca, en Bernal. Estoy bien. Estoy mejor…
Hablaba como si en el lapso transcurrido hubiera estado internado en un hospital psiquiátrico. Tal vez lo haya estado.
En ese momento se movió la canasta que él tenía entre los pies. Era evidente que había un ser vivo dentro de la canasta, pero hasta entonces no lo había notado.
—No es nada —comentó—. Es Anna Magnani.
—¿La actriz?
Asintió.
Lo miré a los ojos e intenté sonreír. Yo tenía un puente y dos implantes dentales. Había subido veinte kilos durante el embarazo y en el período ecuatoriano había perdido cuarenta gracias a las diarreas consecutivas; esta inestabilidad me dejó estrías por todo el cuerpo y yo sentía que desnuda debía parecer una mapa de rutas. Como el deseo sexual ya no me asaltaba como en la adolescencia, tenía la ilusión de no volver a acostarme con ningún hombre, a menos que fuera ciego y leyera libros en Braille o que estuviera muy enamorado de mí. Las dos cosas hubieran sido muy raras. Solía sentir que a mi autoestima le había pasado por encima un tren. De todas maneras, no hubiera vuelto a acostarme con él por nada del mundo. Esto lo aseguraba porque no había tomado una gota de alcohol; si volvía a tomar una copa después de cinco años de vida abstemia, tal vez me hubiera acostado con él. Era un hombre muy dulce y hacía la vista gorda a todos mis errores.
—Puse un criadero de pollos. Dorkington.
—…
—Gallinas Dorkington.
—…
—Esta que llevo acá es Anna Magnani. La llevé a pisar a Haedo. Pero por un gallo de riña. Para mejorar la raza.
—…
—Ahora estoy en contacto con la Naturaleza.
Esta última frase la pronunció como si en lugar de criar pollos se comunicara con los extraterrestres. Jugando en el Simon Says rojo-amarillo-azul, repito rojo-amarillo-azul… así hasta que estaciona la nave y lo chupan hacia otra galaxia. Rojo-amarillo-azul…
Recuerdo que una vez quise tener un perro. Él no quería. Me dio una serie de razones por las que no podía comprar no sólo el greyhound que había visto en la veterinaria, sino ni siquiera un chihuahua. Vivíamos en un departamento de un solo ambiente, no teníamos patio, ni balcón. Me comprometí a cuidar del perro, a sacarlo a pasear dos veces al día. Entonces él me lo prohibió. Así, lisa y llanamente me dijo: Te prohíbo que traigas a esta casa un perro. Si el perro entra, me voy yo. Yo, por supuesto, no compré el perro.
Pero resulta que ahora él estaba en contacto con la naturaleza.
—¿Las exponés en una feria o qué? ¿Existe un Kennel Club de las gallinas, algo así?
—No —dijo.
—¿Qué hacen en especial las Dorkington? ¿Son ponedoras? ¿O la rotisería es el único destino? O, no sé, ¿las plumas compiten con las del ganso para fabricar edredones…?
—Son buenas compañeras —afirmó él.
—Ah, ah —suspiré.
Muy bien, resulta que él tenía un reñidero.
Esa inclinación que tienen los hombres por el juego es ajena a mi entendimiento.
—Ilegal. Digo, hacés que las gallinas tengan una ocupación ilegal. Lo de las apuestas.
—No, no.
¿Qué negocio tendría este hombre?
Cuando se alejó de mi vida, trabajaba editando notas en un noticiero; su única pasión eran las películas de James Bond. ¿Cómo pasó del telenoticiero a los pollos? Misterio. Como a todos, a él le gustaba más el Bond protagonizado por Connery. A Pierce Brosnan lo tenía atragantado; Pierce Brosnan era un Bond para mujeres. Sean Connery también tenía la suerte de muchos ellos; más viejo venía, mejor estaba. Podría ser mi abuelo —por suerte mis abuelos están muertos; ya no podré tener hacia ellos ningún pensamiento incestuoso.
El postre que nos sirvieron se llamaba chuño. Era una especie de natilla, pero peruana. Batida por chinos. Los chinos fueron esclavos en el Perú hace como un siglo. Luego se acostumbraron unos a otros y ambos a la esclavitud. Todos comen arroz chaufa ahora.
Se inclinó hacia la canasta, donde Anna Magnani estaba visiblemente incómoda y piaba, y sacó de allí una petaquita de licor. La echó en un café.
Esperé que me ofreciera, pero no me ofreció licor. ¿Alguien le habría dicho que era una recuperada de Alcohólicos Anónimos?
No sé cómo mi boca se atrevió a articular:
—Siempre me pregunté cómo saliste adelante tan pronto.
—Suerte —dijo él—. Tuve suerte. Y no fue tan pronto. Pensaba que vos ibas a conseguir a alguien primero.
—Yo también lo pensaba.
—Cuando te vi con Eduardo, me dije: consiguió a alguien alto y apuesto. Siempre te gustaron los hombres altos.
—¿Quién es Eduardo?
Es obvio que estaba confundido.
—Yo nunca salí con nadie que se llamara Eduardo.
—Ah, ¿no?
—No.
—Creí que… Eduardo, él…
—¿Qué Eduardo?
—Un amigo mío. Me dijo que él te conocía y enseguida pensé que… Me habré equivocado.
—Ah…
—Claro.
—Sí. No conozco ningún Eduardo.
—Claro.
Nos reímos.
De repente dijo:
—Lo que da por sentado, entonces, que no saliste adelante.
—No. Me casé dos veces. Tengo un hijo de seis años, que se llama Andrés. Pero no salí adelante, no.
Le sonreí. Ya no me importaba que mi sonrisa no fuera perfecta.
—Yo tampoco —agregó—. Ahora están las gallinas en mi vida… Suena como si no fueran algo importante, pero son algo importante. Un proyecto es… Además son buenas compañeras.
Esa frase ya la había dicho.
Empecé a creer que practicaba la zoofilia.
—¿Qué hacen tus gallinas de particular?
—Las amaestro.
—…
—Están amaestradas. Dentro de poco vendrá un equipo de la BBC y harán un documental con ellas. Estas pueden distinguir imágenes. Seres humanos adultos de objetos inanimados…
—Yo creía que todas las gallinas eran capaces de eso.
—También distinguen letras.
—…
—Letras del alfabeto.
—¿Del alfabeto occidental?
—Sí.
—¿Leen? ¿Tus gallinas leen?
—Sí.
—¿Leen el diario, leen libros?
—Sí.
—¿Cómo sabés que leen? ¿Lo hacen en voz alta?
—Sí.
—Interesantísimo.
—No me creés.
—Convengamos que es un poco extraño hablar con gallinas. Un loro, un cuervo, un mirlo, pero una gallina…
—Decodifico los piidos.
—¡Ah! Eso ya es otra cosa.
—Tienen veinte sonidos para piar y cacarear.
Empecé a buscar con la vista a la empleada. Quería pagar e irme. ¿Cómo habíamos llegado hasta ese punto? Recuerdo que una de las cosas que lo atraían de mí, cuando nos conocimos, era que yo fuera ingeniosa. Después se quejó un día de no lograr saber cuándo le hablaba en serio y cuándo en broma. Finalmente, decidió que yo siempre estaba tomándole el pelo. Pero aún en ese entonces no tenía esta clase de ideas absurdas…
—¿Qué lee Anna Magnani?
—Decís, ¿ahora?
—Ahora está en la canasta. ¿O acaso le pusiste material de lectura adentro? Me refiero a por estos tiempos. ¿Qué lee? ¿Aventuras? ¿Romance? ¿Intrigas?
—Lee Memorias del subsuelo.
Era demasiado para mí.
Me levanté para irme. Él lo hizo a la par, azorado.
Me tomó de los hombros, como para zamarrearme, pero no me zamarreó, sino que me besó en los labios. Un beso largo y dulce, como antes, como al principio.
—Vas a saber de mí por las noticias —dijo.
—No lo dudo.
Tuve ganas de volver sobre mis pasos, entrar al restaurante, sentarme a su lado otra vez, pedir arroz cantonés de nuevo y conversar. Hacer como si nada hubiera ocurrido, ninguna locura, y hacer ocurrir otras. Me hubiera gustado levantarme en medio del almuerzo, justo antes de que el arroz se volcara y besarlo, con la misma impunidad con que él me había besado a mí.
Pero yo soy de las que no vuelven sobre sus pasos: es un defecto tal vez, es un pobre mecanismo de defensa. Las palabras de Dostoievski sonaban en mi mente. Teníamos un chiste en la época de nuestro matrimonio. Cuando veíamos a alguien hermoso, superficial, solíamos decir que sólo nos acostaríamos con ese ser, no pretendíamos leer junto a él a Dostoievski. En el libro que las gallinas leían, el ruso escribió: «¿Y por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué somos perversos y, a la vez, pedimos algo distinto? Ni nosotros lo sabemos. Sería peor que recibiésemos contestación a nuestras irritantes plegarias.»
Cerré los ojos e hice un pobre ejercicio de imaginación.
Estaba yo en una chacra en Bernal, echando maíz a las gallinas. Se reunían en torno a mí. Yo repartía la comida y limpiaba el gallinero. Él distribuía material de lectura: Balzac, Stendhal, Tolstoi. Las gallinas leían en voz alta; ninguna precisaba de anteojos. Él se tiraba en la reposera y escuchaba. Era Anna Magnani con Dostoievski. Déjennos solos, sin libros, y al punto estaremos perdidos y llenos de turbación. No sabremos a qué considerarnos unidos, a qué adherirnos, qué amar o qué odiar, qué es digno de respeto y qué merece nuestro desprecio. Yo quería decirle unas palabras, probablemente sobre el alpiste o la clase de forraje que comen esos bichos, y él me decía por señas que me callara, que no interrumpiera la lectura. La gallina, indómita, cacareaba.
© Patricia Suárez | Del libro de relatos Anna Magnani y otros cuentos (Ediciones Revólver, 2016)

Patricia Suárez | Argentina, 1969
Es dramaturga, poeta y narradora. Ha publicado, entre otras, las novelas LUCY (2010), Un fragmento de la vida de Irene S. (2008) y Perdida en el momento (Premio Clarín de Novela, 2004), los poemarios Fluido Manchester (2000) y Ligera de equipaje (2012), y libros de cuentos como Esta no es mi noche (2005) y Completamente solo (2000). Sus obras teatrales han sido representadas en diversas ciudades de América Latina.
Foto de autora: Archivo
Foto de encabezado: Max Kleinen