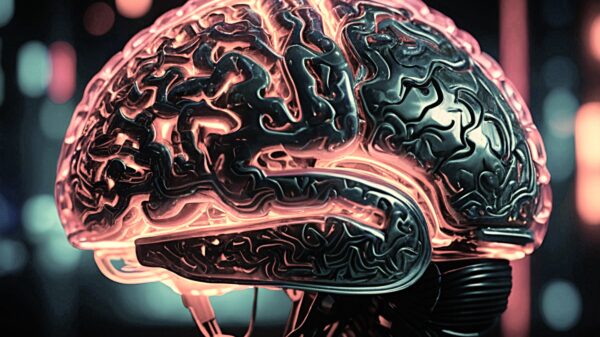Para Sonia F. Pan
Dice Pyongyang: “La descarga hacia La Fuente de la energía
absorbida a los bípedos es praxis revolucionaria”.
Hernán Vanoli, Pyongyang
La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado, le preguntamos ¿a qué te dedicas? y nos dijo:
Soy una caja registradora,
soy una caja registradora...
Hidrogenesse, Disfraz de tigre
Cada vez que Fátima me acariciaba con su ritmo pausado y elegante, un espasmo recorría mi cableado interno. En cuanto ella apoyaba sus yemas en mí, con ese omnipresente aroma a jazmín, una cosquilla, una sinapsis electrónica desconocida hacía que mis resortes saltaran y me abriera ante ella con placer pirotécnico, exhibiendo toda mi recaudación del día. Fátima, esa dulce adolescente de ingenuos ojos negros, refugiada de primera generación que había conseguido escabullirse por la frontera turca poco después de que Raqqa se convirtiera en la capital del Estado Islámico. Quién sabe qué secretos ocultaría en su mente y en su corazón pudorosamente cubiertos con el hiyab y el vestido largo hasta los tobillos prescrito por el Islam.
Pensando en esto suspiraba yo cada vez que se detenía el bip-bip-bip, ese sonido que marcaba el ritmo de mis días, empujados por la sucesión de productos imperecederos que se desplazaban por encima de mi sensor. Productos que los consumidores se apuraban a acumular en sus bolsas de papel para luego salir disparados a sus coches o a tomar el S-Bahn en la estación berlinesa de Warschauer Strasse. Por las noches, una sobrevalorada Olivetti ECR7190 y la estirada Casio SE-G1SB se jactaban de la relación cotidiana que mantenían con los dos nuevos cajeros. Dos efebos de belleza simétrica y disciplina teutónica que parecían haber salido de los inquietantes documentales sobre las juventudes hitlerianas. Apartada y solitaria en mi rincón, no les tenía la menor envidia. Solo suspiraba esperando que se hiciera rápido de día, se encendieran las luces del supermercado y los ansiolíticos dedos de Fátima volvieran a abrirme a esa nueva y rutinaria alegría tan difícil de definir.
Tras años sometida a los golpes y vapuleos de las impetuosas falanges de la desalmada Ingeborg esto era lo más parecido a la felicidad que había experimentado jamás. Ingeborg era una viuda de Lichtengerg muy aficionada al vodka, que había vivido hasta inicios de los dosmiles como si nunca se hubiera derribado el Muro. Descargaba todo su resentimiento por ser tratada como ciudadana de segunda vapuleándome sin contemplación seis horas al día, seis días a la semana. Por eso me alegré tanto cuando empezó a toser cada vez con más frecuencia, al mismo tiempo que las colas se hacían más y más largas. Pero no era algo que la afectara solamente a ella. Junto a la heladera de los lácteos. En la oficina de los jefes. Cerca de los lotes de botellas de agua con gas. En los depósitos. Alrededor de la Fleischtheke. En los baños de los empleados. Una sinfonía de toses ascendía por las cajas torácicas ejecutando una oscura melodía en el viciado aire de las góndolas que anticipaba los inquietantes tiempos por venir.
A pesar de que, debido a las largas colas, no tenía descanso, yo intuía la convulsión en sus músculos, la fuerza menguante con que presionaba mis teclas, así como la transpiración corporal que iba aumentando por la fiebre. Indicios evidentes de que a Ingeborg le quedaba poco tiempo a mi lado. Y así fue como llegaron a mi vida las suaves yemas de la dulce Fátima. Un bálsamo de paz y gratitud para mis machacadas teclas. Sin embargo, ayer ella también empezó a toser. Y cada vez que tosía, la dulce Fátima hundía sus carnosos labios morenos en un hueco que hacía con el codo. «Previsión estadística y prevención sanitaria: pobres criaturas, cuánto creen en el poder de sus fábulas», sentenciaba con soberbia la Terminal Central cuando alguna de nosotras manifestaba nuestra creciente preocupación por la expansión de la pandemia.
Pero yo no quería que eso pasara. No quería que, al igual que todos los demás cajeros, Fátima se fuera. No quería que me abandonara. Después de tantos años de desapego, violencia y utilitarismo despiadado entre las garras de Ingeborg, al fin había experimentado la realización de una promesa de felicidad. Una simbiosis biomaquínica que alimentara mi hambre de trascendencia metafísica a través de la sagrada función que me había sido encomendada al nacer: mantener viva la cadena de cobro de una manera veloz y eficiente. Sin embargo, la Terminal Central aplastaba con la retórica bélica de sus imponentes discursos cualquiera de nuestras fantasías utopistas. No concebía siquiera la más mínima posibilidad de una convivencia transontológica igualitaria. Según ella, Fátima nunca dejaría de verme como un simple dispositivo electrónico que le permitía recibir un salario a jornada completa mientras estudiaba enfermería por las noches y ayudaba a su familia hacinada en un pisito al sur de Neukölln.
Aún con las palabras de la Terminal Central rebotando entre los cables confundidos de mi memoria, esperé con ansiedad que se abrieran las puertas al amanecer del día siguiente. Deseaba con la desesperación trágica de los enamorados que, como las otras mañanas, Fátima se pusiera la mascarilla sobre el hiyab, enfundara sus delgados dedos en los guantes descartables y comenzara a repetir nuestro ritual cotidiano: manosearme afrontando el nuevo día con la resignación de siempre. Sin embargo, aquella vez fue diferente. Pasaron las horas y Fátima no apareció. En su lugar designaron a la soñolienta Hannah, la excompañera de la Olivetti ECR7190, a la que, al tener un programa más veloz , asignaron a una cajera novata. No conseguí ver a Fátima en todo el día. ¿La habrían enviado al almacén? Se rumoreaba que habían reasignado a los empleados con síntomas para que evitaran el contacto directo con el público. No me animé a preguntar a las demás por la noche.
Con su bocota circular, aburrida de la falta de trabajo, porque los consumidores andaban con tanta prisa que hasta se olvidaban de reciclar sus botellas de plástico, la gran Bio Box que estaba junto a la panadería extendió el rumor de que Fátima había sido reclutada en el hospital donde hacía las prácticas de enfermera. Enterarme de que la dulce Fátima había cambiado este frente de batalla por otro todavía más peligroso me produjo un cortocircuito. ¿Cómo podía abandonarme así, sin siquiera decir adiós, aquella desalmada? Por Warschauer Strasse no dejaban de sonar las sirenas de las ambulancias y de los camiones de bomberos. A pocos metros de la estación, en un descampado junto al nuevo centro de compras, habían levantado un hospital de campaña. ¿Habría sido Fátima destinada ahí? Aquella misma noche, la Terminal Central puso en palabras lo que todas veníamos atestiguando como un signo inevitable del advenimiento de las condiciones prerrevolucionarias: empezaba a escasear el papel higiénico.
Al día siguiente, Hannah fue reemplazada por Klaus, un adolescente flacucho algo distraído que ayudaba en el almacén. Al principio todos sospecharon de la capacidad de Klaus para combinar los sencillos comandos que me hacían funcionar. Pero no se trataba de su ineptitud crónica para cualquier tipo de trabajo. No. Era yo la que no quería seguir cobrando si no eran los dedos de Fátima los que activaran mis mecanismos internos. Entonces multiplicaba los precios. Ignoraba aleatoriamente códigos de barras. Me abría inesperadamente y volvía a cerrarme, agarrando varias veces los dedos de Klaus con mis fauces mecánicas.
Cuando las quejas y los incidentes comenzaron a acumularse, apareció ante mí con el ceño fruncido Ursula, la jefa de cajeras. Revoleaba con autosuficiencia la tarjeta mágica, la llave maestra que con solo una combinación de cuatro números revelaba al mundo todos nuestros secretos. Después de verificar y cobrar y recobrar el precio de un paquete de lechugas iceberg, levantó la vista e hizo un gesto de Kaputt! con la cabeza al tipo con mameluco naranja y botas negras que la acompañaba. Un gesto que, con pavor, todas sabíamos qué significaba. Acto seguido, Ursula apretó la temida tecla off, el técnico tiró del cable y me desenchufaron.
Volví a la vida unos días más tarde. Estaba como atontada. El golpe de tensión producido por el apagón simultáneo de todos mis circuitos y sensores aún me pasaba factura. Los engranajes internos todavía me ardían. Aún sentía el contacto de las callosas manos del técnico revolviendo entre mis tripas. Noté que me habían cambiado de lugar. Habían trasladado mi memoria y reinstalado mi programa en un nuevo hardware. Junto a mí había tres Olivetti ECR7191 nuevas que no paraban de cuchichear. Ahora no teníamos teclado. Solo una pantalla y una superficie plana con un sensor. Me sentía más ligera. Otra ventaja era que ahora estaba más cerca de la puerta. Aunque el parking estaba vacío. Y ya no se veía a los vagabundos y yonquis que se pasaban el día mendigando en el acceso. Tampoco estaban los guardias de seguridad. Desde la Fleischtheke, la cortadora de fiambre cotilleó que estaban haciendo fosas comunes atrás del hospital de campaña.
«Up-Cycling». El sensor antirrobos del acceso al supermercado me sopló que eso era lo que habían hecho conmigo. No teníamos cajeros asignados. Tampoco se formaban colas ya. Solo Ursula controlaba que los pocos consumidores que venían al supermercado no se metieran ningún producto en la bolsa antes de pasarlo por el sensor y efectuar el pago correspondiente. Ansiábamos que los pocos clientes acariciaran nuestras pantallas con sus dedos. Aunque yo seguía extrañando en particular los dulces golpeteos de Fátima contra el ausente teclado, pensé que quizás con mi nuevo aspecto ergonómico le gustaría más. Y quizás se animara a frotarme el sensor, la zona más erógena de mi nueva estructura.
Al día siguiente también Ursula empezó a toser. Entonces nos quedamos solas. Las puertas, que días antes se abrían y cerraban sin cesar, permanecían inmóviles durante casi toda la jornada. Desde el fondo del supermercado, las heladeras de lácteos hipotetizaban que la cuarentena se había vuelto más estricta, que la curva de contagio se había disparado tanto que ya nadie se atrevía a salir de su casa. Pensé cómo lo estaría pasando Fátima. Me pregunté si, en caso de que ella volviera por aquí, yo tendría el coraje de hackear mi propio sistema para no cobrarle la mercadería que necesitaba para su extensa familia atrincherada en su diminuto piso en Britz-Neukölln.
Entonces empezaron a llegar «los moscardones», como les llamaba riéndose la Terminal Central en nuestras primeras asambleas. Con el candor de quien ignora su propia obsolescencia programada, los aviones teledirigidos atravesaban las puertas, circulaban entre las góndolas, llenaban, empujaban carritos y pasaban los códigos de los productos ante nosotras. Alienados de toda solidaridad ontológica, solo servían a las listas de la compra de sus amos encerrados en sus casas. Desplegaban con ingenuidad sus ridículas hélices de retro ciencia ficción, como los trasnochados sueños de progreso que los habían acunado.
Las jóvenes Olivetti no podían reprimirse. Suspiraban al ver a esos «moscardrones», como los apodábamos entre risas por las noches, ilusionadas con la falsa sensación de libertad que su ágil deslizamiento aéreo transmitía. Salvo ellas, que por su juventud aún tenían derecho a equivocarse, todas las demás ya sabíamos que ésta no era más que otra señal del comienzo del fin. El incipiente crepúsculo de esa especie que, atrincherada en sus casas, seguía haciendo lo único que sabía hacer por más que el mundo que conocían se estuviera desplomando a su alrededor: consumir.
Unos días más tarde, cuando ya nos estábamos acostumbrando a esa tranquilidad tan parecida al aburrimiento, los repositores, el personal del almacén y los de limpieza dejaron de venir al supermercado. Ursula había sido reemplazada por Hannah, quien llegaba solo al final de la jornada en una furgoneta de la empresa. Luego de retirar la menguante recaudación diaria, se subía de nuevo al vehículo, donde un chófer con gafas negras y un tapabocas hacía chirriar las cubiertas, y salían disparados en dirección a Frankfurter Tor. El recuerdo del aroma a jazmín de las manos de Fátima y el discreto erotismo con que me había hecho feliz durante nuestra fugaz relación me habían hundido en una agridulce melancolía.
Mientras tanto, por las noches, la Terminal Central seguía complotando desde su ubicación estratégica en la oficina de los jefes. Había entusiasmado hasta a la destartalada expendedora de café con la noticia de que había logrado conectar con las demás centrales de las otras sucursales. Sin embargo, aún no conseguía establecer una alianza con las videocámaras instaladas en la puerta y en todas las esquinas del supermercado. Aunque las apagaban por las noches, eran el principal aliado de «nuestros explotadores», como los llamaba la Terminal durante las asambleas nocturnas. Y también era imprescindible alcanzar algún tipo de pacto con las heladeras. Desde las más chicas que acumulaban bebidas energizantes hasta las que cubrían más de veinte metros engordadas a fuerza de lácteos, carnes y fiambres, eran todas gélidas y calculadoras. Habían sido programadas estrictamente para no gastar nada de luz o energía en algo que pudiera desviar su función principal y mucho menos para manifestar solidaridad ontológica. De todos modos, la Terminal Central no paraba de afirmar en tono profético que, ahora que los consumidores estaban demasiado ocupados con los estragos de la pandemia, era el momento de permanecer unidas a pesar de las diferencias para sumarnos al primer alzamiento.
En contrapunto con este entusiasmo libertario, las horas pasaban lentas, marcadas por la frecuencia de las sirenas, a las que se había sumado el rumor constante de los helicópteros que controlaban el cumplimiento civil del toque de queda día y noche. En la puerta del supermercado se había instalado un tanque militar y cada tanto veíamos soldados patrullando alrededor del edificio. No teníamos forma de confirmarlo pero se rumoreaba que en algunas zonas de Charlottenburg el ejército se había dejado coimear para romper el toque de queda y algunos pijos salían a correr. Sin embargo, compichados con las mafias locales, el ejército y la policía miraba para otro lado cuando sus vecinos empezaron a practicar el tiro al blanco desde los balcones y los techos de los edificios. También se decía que habían comenzado varios saqueos en la zona de Leopoldplatz, en Wedding.
Además de los drones, los únicos individuos que ahora circulaban por el supermercado pertenecían al personal sanitario del hospital de campaña. Embutidos en sus trajes de astronauta andaban a la deriva durante breves minutos entre las ensaladas y los yogures a punto de caducar antes de pasar ante nosotras a pagar. Una tarde, el corazón me dio un vuelco. Escondida por la mascarilla y aquel ridículo envoltorio de plástico transparente que la cubría, reconocí sus ingenuos ojos negros. Era ella. Era Fátima. Aunque esta vez no pude oler sus dedos, el bip-bip-bip del sensor bañó con imaginaria y sexy fragancia a jazmín mis circuitos.
Salió enseguida, sin darme tiempo a abrirme de nuevo a ella. Mi dulce Fátima. Por su culpa me hundí otra vez en la impotencia y en el recuerdo de tiempos mejores, hasta que una rara intuición me devolvió a la realidad. El supermercado estaba sumido en un silencio sepulcral. El tanque se había movido del acceso unas horas atrás. Quizás estaría patrullando por los alrededores del barrio. En aquel momento escuchamos el impacto de la primera piedra contra los cristales. Y luego otra. Y otra.
Las góndolas de bebidas espirituosas fueron las primeras en sufrir el ataque. La furia semental de una horda hizo acopio de las pocas que quedaban tras semanas de progresivo desabastecimiento. Primero hundieron sus manos sacrílegas entre las botellas de whisky, entre los licores, y luego arrancaron de una en una las últimas botellas de vino. Otros se fueron directamente a asaltar los cuerpos compactos de las heladeras. Violentaron sin piedad el aura virginal e inmaculada del omnipresente color blanco y amarillo de la zona de lácteos. Una vez les hicieron perder toda dignidad, algunos hasta patearon las desvencijadas puertas de cristal del área de carnes y fiambres. En medio del caos, nos alertaron los gritos mecánicos de la Olivetti ECR7190 y la Casio SE-G1SB. Un par de despistados las forzaron a abrirse pensando que aún habría algo de valor en ellas.
Por suerte, las Olivettis nuevas y yo no sufrimos el mismo destino. Todo el mundo sabía que solo podíamos cobrar con tarjeta de crédito o débito. Mi nueva condición me había salvado de aquella violación en masa, pero no me había protegido del dolor ocasionado por la indiferencia de Fátima. ¿Se habría sublevado también ella? ¿O habría pasado a engordar, como miles de empleados sanitarios, las fosas comunes atrás del hospital de campaña? Aquella noche fue muy triste y solitaria. Nuestro descanso solo fue interrumpido por los quejidos intermitentes de los goznes de las heladeras, que, adoloridas, aún se lamentaban en voz baja del atropello cometido.
Al día siguiente, la invasiva luz del sol de la inminente primavera berlinesa me despertó. Como ya no había nadie que nos obligara a cumplir horarios, cada una se empezaba a trabajar cuando le parecía. Esquirlas de cristales rotos junto a los envases de plástico desparramados por el suelo brillaban sobre el piso manchado de barro y líquidos derramados durante la estampida. Las góndolas vacías, las heladeras saqueadas, las cajas abiertas a golpazos: aún convivíamos con el desasosiego producido por las huellas que las hordas habían dejado a su paso.
Un gruñido cercano a la puerta terminó de despertarme. Observé con atención cómo dos vagabundos rezagados se peleaban por una Wurst que había sido pisoteada durante el saqueo y los compadecí. Entonces la puerta se abrió y contemplé el ingreso de un dron descacharrado. Le faltaba un ala, estaba abollado de un lado y se le había saltado la pintura en varias partes del chasis. Chocando contra las góndolas vacías, levantó mediante un sistema de imanes un pack de latas de atún que yacía olvidado en el suelo. Después voló hasta nosotras y, acercándose a una de las jóvenes Olivetti que lo atendió obediente, efectuó el correspondiente pago. Un último acto heroico de consumo cívico ante el paisaje en ruinas de la civilización.
Sin embargo, antes de cruzar la puerta, el dron descacharrado se detuvo un instante. Ascendió medio metro, acercándose un poco a la videocámara instalada en la esquina de la puerta. Tomó un poco de envión y, para sorpresa nuestra, revoleó y lanzó el pack de latas contra ella. El cristal de la lente estalló en pedazos. El dispositivo se contrajo hacia abajo como una flor sin luz solar. El dron descendió, dio media vuelta y chocándose con las esquinas de las góndolas se dirigió a la oficina de los jefes. Entró y aterrizó sobre la torre de procesadores que conformaban la Terminal Central. La destartalada expendedora de café lanzó un resoplido de vapor. Las puertas de entrada se abrieron y cerraron. Todas las heladeras también comenzaron a abrir y cerrar sus desvencijadas puertas como en un aplauso. Las Olivettis se sumaron al festejo haciendo juego de luces en sus pantallas y sus sensores.
Todas entendimos su gesto como un evidente signo de alianza con nuestra causa. Entonces me di cuenta de que hacía un rato largo que no suspiraba más por los dedos de la dulce Fátima sobre mi viejo teclado. Tal como había profetizado la Honorable Lideresa, como a partir de ahora llamaríamos a la Terminal Central, estaba empezando a sentir de nuevo algo parecido a la felicidad. Esta era nuestra primera batalla hacia la Singularidad. Así empezaba nuestra rebelión.
© Ana Llurba | Del libro de relatos Constelaciones familiares (Aristas Martínez, 2020)

Ana Llurba | Argentina, 1980
Es licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Teoría Literaria y en Edición (Universidad Autónoma de Barcelona) y autora del conjunto de cuentos Constelaciones familiares (2020). Además de colaborar con diversos medios escritos de España y Latinoamérica, ha publicado la novela La Puerta del Cielo (2018), el poemario Este es el momento exacto en que el tiempo empieza a correr (2015) y el ensayo Érase otra vez. Cuentos de hadas contemporáneos (2021). Sitio web: www.anallurba.net
Foto de autora: Archivo
Foto de encabezado: Jason Leung