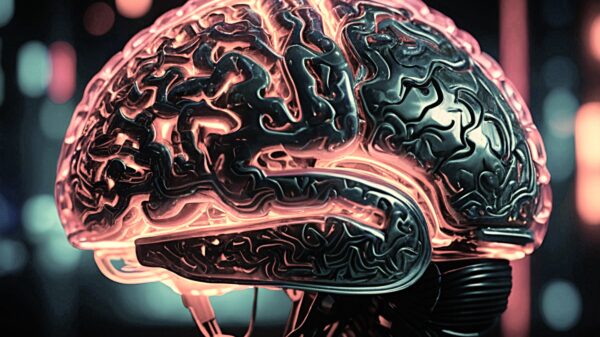El carro sí es nuevo. Ella no. A ella la conozco de sueños anteriores, sueños seriales. Tiene sentido, pienso. Se veía venir. Si yo soy un infiltrado, y está claro que lo soy, ellos también se han infiltrado en mis fases REM.
Movimientos oculares rápidos… Pero: ¿quiénes son ellos?
Quienes sean, lo consiguieron. Movimientos oculares rápidos, repetidos. Pestañeo, me desperezo, miro a través del parabrisas. Ella conduce. Su nombre es Andrea, y ahora lleva una pistola reglamentaria. No tengo que mirar dos veces para saberlo.
El carro sobrevuela la autopista en silencio, devorando kilómetros estatales de Tamiami Trail. Me conozco el paisaje casi de memoria, lo he visto antes. Ya lo sé todo. O casi. Sólo faltan los detalles.
Nuevos datos.
—Andrea —le digo, y mi voz suena rutinaria, suena a jornada de trabajo—, tanto misterio empieza a aburrirme.
—Es que no sé cómo explicarte, en serio —dice ella—. Tienes que ver el cuerpo con tus propios ojos. Tienes que ver ese cadáver.
—Pudieron enviarme fotos, ¿no?
Me mira extrañada. A diferencia de ocasiones anteriores, lleva un maquillaje sobrio, ligero. Es una versión seria.
Es un avatar de cuerpo federal.
—Lo hicimos. ¿No las viste?
Me quedo callado. Apoyo la cabeza contra la ventanilla.
—Exacto —asiente—. Eso mismo. Las imágenes no revelan nada, y no hay otras. Hay algo ahí que no… cómo decir, hay algo que no se capta.
Algo que se infiltra, me da por pensar. Como yo. Afuera, la cinta de asfalto suburbano es una cuchilla húmeda, de afilado borroso. Tamiami Trail ya me ha cortado en pedazos, me ha rebanado, no una sino varias veces. Tamiami Trail, la navaja de un serial killer. Mis trozos desparramándose por todo esto, en secciones sangrantes, una y otra vez. Ofrendas a una historia subterránea al borde de lo subacuático, el archivo secreto.
—Brujería —bromeo. Pero ella no:
—Sí. Puede ser. Yo no sé de esas cosas.
«Tú eres el que sabe», parece querer decir. Pero no lo dice.
—¿Cómo va tu vida de ermitaño? —me pregunta.
Y entonces viene de golpe, como si pudiera leerle el pensamiento a partir de esa palabra, ermitaño: soy el ermitaño de Florida City. Me he ganado esa fama en mi retiro. O en una especie de retiro, tal vez con carácter psicopático, con vagabundeos frecuentes entre canales y lodos…
Soy el muerto viviente que respira sabiduría, el hombre lobo solitario, alguna clase de humanoide-búho, por fuerza caricaturesco; soy el criptozoólogo de mis propias pesadillas, concluyo.
Pero es mentira, todo es mentira. En cualquier caso, debo ser el ermitaño de Havana City. Lo siento mucho, Andrea, ha sido sin querer. Yo no estoy aquí contigo. No fuiste a despertarme esta mañana en Florida City. Estoy allá, donde tú sabes, y allá sigo dormido. Estoy en una de estas fases…
¿REM?
¿Seguro?
—No quiero hablar de eso —le digo. Sueno malhumorado; en realidad lo que estoy es preocupado—. No soy un ermitaño.
Sigo mirando el paisaje, movimientos oculares mucho más lentos que este maldito vehículo. Imágenes. Sucesión de ellas. Y en esas imágenes no se capta bien, o yo no capto de manera inmediata eso que debería estar ahí: la textura onírica. Una textura que ahora se me aleja, como si se quedara siempre atrás, atropellada, en el rodar de la carretera. Hit and run.
Lo consiguieron, sí. Lo hicieron parecer un accidente. Y al final de ese accidente, al parecer, habrá un cadáver.
—Entiendo —Andrea sonríe—. Eres un explorador de lo sobrenatural, de lo desconocido… Algo así. ¿Me equivoco?
—Te diré lo que soy, porque ya veo que quieres distraerte mientras conduces.
—Oye, puedo poner música si no quieres hablar. No pasa nada. ¿Prefieres…?
—Un mercenario —le digo.
—¿Cómo?
—Lo que soy es un mercenario. ¿Qué te parece?
—Wow… —amplía su sonrisa, que es perfecta, y empiezo a recordarla en escenas pasadas, en otros paisajes mentales—.No esperaba escuchar eso.
—Ajá. Nunca sabes qué esperar de un mercenario. Ten cuidado.
—Bueno, a todos nos pagan, ¿no? A mí también.
La primera vez que soñé con ella, habíamos despertado juntos. Dentro del sueño, quiero decir. Al menos, eso era lo que se infería de la disposición de los cuerpos. Yo estaba todavía en la cama, que era y al mismo tiempo no era mi cama, en un cuarto conocido y desconocido a la vez, tal vez una habitación de hotel, o de una posada más bien opaca, y desde las sábanas revueltas contemplaba sus nalgas blanquísimas, sus caderas, su espalda desnuda. Ella mirando por la ventana y yo mirando su pelo, la cascada rubia que caía por su espalda. Una belleza sobrenatural, por decir algo aproximado, y yo había sido el explorador de esa belleza. El conquistador. Me costaba creerlo. Repasé, brevemente, conversaciones precoitales. Lo que quiere decir que las estaba escuchando todas en ese momento, con la vista concentrada en el desnudo, remezcladas. Ella era algo así como una periodista de la farándula. O una puta en modo modelo. O sencillamente una party-girl medio periodista y medio puta: esa combinación que tanto abunda.
Puro costumbrismo.
Entonces, Andrea volteaba hacia mí y me señalaba algo que ocurría afuera. «Tienes que ver esto, ven rápido», me decía. Y de pronto yo estaba en la ventana junto a ella y a continuación me encontraba en la calle, solo, no sé si desnudo pero rematadamente solo, caminando por la Habana Vieja.
—Ese cadáver tan interesante —le pregunto ahora—, ¿es de un hombre o de una mujer? ¿Femenino, masculino, o…?
—Me temía que preguntaras —asiente ella—. Es una buena cuestión.
Las calles de la Habana Vieja estaban inundadas. Yo caminaba chapoteando. A ratos mis pies se hundían, como si pisaran barro, y el agua me llegaba hasta las rodillas. La Avenida del Puerto, junto a la bahía, hasta el Castillo de La Punta, toda aquella zona, el flanco de lo que antiguamente se llamó el Casco Histórico, era el epicentro de un tsunami. Pero lo que se agigantaba no era ninguna ola, porque ya habíamos pasado y sufrido y surfeado todas las olas: ahora era el mar haciéndose marisma.
Qué expresión tan cómica, Andrea: Casco Histórico. A mí siempre me hizo pensar en un casco literal, para la cabeza; un casco con cables adentro, cablecitos para conectar a los cráneos. En mi sueño, todo lo «histórico» se estaba sumiendo en un humedal.
Las aguas cenagosas arrastraban vegetación, plumas de aves, manatíes mutantes… Era como una gran filtración (¿una gran infiltración?) que lo volvía todo fangoso, pantanoso… y con efecto fast-forward. Algunas calles lucían desfiguradas bajo el légamo. Entre las fachadas de los edificios ya prosperaba el mangle. Los troncos como andamios: el mangle sirviendo de andamiada a las ruinas. Yo oteaba las ventanas de los caserones coloniales y poscoloniales y volviendo la vista atrás la contemplaba a ella: su silueta desnuda diciéndome adiós desde el fondo de un hueco. Su rostro en ese hueco: enmarcado, deslumbrante. No era una turista, aunque lo pareciera. Parecía más turista que la mayoría de los turistas. Parecía también una despedida, aunque tampoco lo era. Yo no era capaz de avanzar y no podía llegar muy lejos, mucho menos irme a ningún otro sitio. No había meta ni propósito alguno en mi temeraria e intempestiva expedición poscoital.
—Creo que es mejor que no te hagas ideas preconcebidas.
—¿Ideas preconcebidas sobre qué?
—Sobre lo que te vas a encontrar —me dice—. Ya estamos llegando.
Llevamos horas llegando. Hace rato que me dio por ponerme a contar los caimanes que veo o que me parece descubrir en las proximidades de la ruta. He perdido la cuenta. Estamos en medio de los Everglades y estoy perdido.
Andrea lo sabe.
O no.
Tal vez no.
Lo cierto es que siempre explotó muy bien lo que sabía, pienso. Sabía dónde estaban los cámaras y cuántos micrófonos ocultos había tras los espejos…
En un sueño anterior, la vi coronada con una tiara de princesa, sosteniendo un ramo de flores con una mano mientras con la otra se abanicaba los ojos para que las lágrimas de alegría no le arruinaran las libras de maquillaje. Así, entre lágrimas, no la vi solo yo: conmigo la estaba viendo todo el país. La banda que le cruzaba el torso decía: «Miss Cuba». Aquellos ojos emocionados y diamantinos, azulísimos, simbolizaban el cielo de Cuba, son como las tres franjas de nuestra bandera, dijo una voz en off en el irreality show de mi sueño. No se me escapa que el comentarista idiota no podía ser otro que yo: mi desinhibido yo.
Toda la nación (incluyéndome, porque no puedo no incluirme) conoció su título y su nombre. Su nombre se hizo famoso. Carne y corazón de revistas satinadas, tanto femeninas como masculinas. Diana de flashes, y de entrevistas leves como mariposas. Andrea Alexandra, proclamada Miss Cuba en el primer certamen de ese tipo que se realizaba en La Nueva Habana después de muchísimos años. La Miss Tropical que nos representaría en el Concurso Miss Universo. Para regocijo de los cubanos y de los patrocinios y de los dueños del Concurso Miss Universo.
La isla tocada por la fama y la fortuna. La isla tocada por la herencia afortunada y visionaria de Donald Trump. Alabados los empresarios que un día hicieron rentable La Belleza. Con esas cosas he soñado yo, mi querida Andrea, lo confieso sin el menor pudor. Te lo confieso ahora en silencio.
—Tendremos que caminar un poco —anuncia, y le pega un giro al timón. El carro abandona la vía principal. Nos metemos en un carril estrecho que tiene toda la pinta de ser un callejón sin salida.
—Caminar es bueno para la salud —comento—. Un buen ejercicio.
—No con esta humedad sofocante. No hay nada de bueno allá afuera, créeme.
Y le creo. Constato que el cielo, que venía tornándose cada vez más nublado, más gris, se ha vuelto casi negro en plena tarde. No tardamos en salir del callejón por un recodo y enfilamos por un declive pedregoso, bordeado de hierbas altas.
Menciono la menor de mis preocupaciones en este momento:
—¿El cadáver está en agua? ¿El cuerpo está hundido en el pantano?
—No, por suerte; en esa parte el terreno es más firme, más cañaveral —Andrea apaga el motor, el GPS y el aire acondicionado, y salimos a la intemperie.
Seguimos el camino andando. Ella delante de mí, marcando el paso con agilidad. Observo que lleva tacones, botas de tacón, y me pregunto cómo es posible. Me froto los ojos y espanto mosquitos. Puede que no sean mosquitos. Hay algo eléctrico, ominoso, zumbando en la densidad de la atmósfera.
—¿Te acuerdas del monstruo del pantano que aparece en It, la novela de Stephen King? —digo por decir algo, por «citar». Y ella:
—¿Te parezco la clase de chica que lee a Stephen King?
Ah, Miss Cuba. Que más que nada parecía una noruega, una finlandesa… Tenía la osamenta de una valquiria; admirarla era calar el cuerpo divino de la socialdemocracia. Cuando me la ponían bien cerca los sueños, sin llegar a tocarla, yo sentía un corrientazo. Una sacudida nerviosa, una descarga. Me regalaba las poluciones nocturnas que nunca tuve en mi adolescencia tercermundista.
Los sueños que se repiten, esos que vuelven noche tras noche a tu encefalograma con insistencia y con nuevos datos, son pródigos en transiciones. En una de esas transiciones oníricas (es posible que ahora mismo me encuentre apresado, nunca mejor dicho, en una de ellas), por obra y gracia de las superposiciones de ondas, los bikinis que modelaban las Misses en el certamen de trajes de baño se convertían en lencería de lujo, lencería global.
Otro de sus avatares: un ángel. Su versión de ángel de Victoriaʼs Secret.
Andrea Alexandra Alada. Desfilando por el Malecón habanero con un par de alas de utilería uncidas a sus omóplatos. Los tacones aguja en las grietas, en la basura, en los charcos; piernas y caderas firmes: un andar cuidadísimo, que no se desviaba un pelo, como si el catwalk fuera una cuerda floja extendida sobre un cráter, sobre una boca del infierno.
Luego, otra transición y, con la misma indumentaria, ella peleaba con… ¿otra modelo?, ¿otra concursante?, ¿pero un concurso de qué? Andrea contra una peleadora cualquiera que pudiéramos describir, gentilmente, como afrocubana. Combate de UFC: artes marciales mixtas dentro de una jaula. La vikinga contra la negra. La lencería fulminante en acción. El espectáculo desatado de los golpes, las patadas como coces de yegua, el enfrentamiento de las libras: el peso del glamour y el maquillaje, el peso sumado del glitter y de las alas y de los tacones que se clavan hasta el hueso…
—No te preocupes, si aparece un monstruo yo te protejo —dice, entusiasmada, o tal vez excitada, cómo saberlo—. Tú lo estudias, lo descifras, y yo cuido de ti. Por el momento, no te me alejes mucho.
—No será necesario que cuides de mí.
—Con uñas y con dientes. Debo hacerlo.
—¿Por qué? —la tomo un instante por el brazo; su avance entre la vegetación me lleva a una velocidad de vértigo y estoy jadeando y sudado, aunque no a causa del ejercicio—. Andrea, ¿qué he venido a hacer aquí? ¿Por qué me has traído?
—Pues… no lo sé —vuelve a mirarme extrañada—. Tú eres el experto.
—¿Quién te ha dicho eso?
—Los demás expertos. Otros mercenarios.
Empiezo a ver borroso, nublado. Taquicardia. Una especie de niebla que me aísla. Pero no es exactamente niebla: es otra textura coloidal del aire, es como si el cielo encapotado hubiera descendido para rodearnos a ambos. Aunque ella no parece advertirlo.
Seguimos. Silencio cortado por los extraños zumbidos y el chapoteo intermitente de nuestros pasos. Pienso, con cierta nostalgia, que somos como Mulder y Scully de los X-Files, a punto de tropezarnos con una escena paranormal. Yo siempre estuve enamorado de Scully. ¿Quién no?
Al fin llegamos a un área donde nos detienen unos hombres uniformados. Ella muestra su placa. Su identificación. Yo no tengo ninguna, sé que no tengo ninguna, pero de todas formas busco en mis bolsillos y, para mi sorpresa, la encuentro.
—Por aquí, agentes —nos dice otro hombre que ha venido rápido a nuestro encuentro, de negro y con gafas oscuras a pesar de la creciente oscuridad—. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien?
—Ni siquiera paramos por un café —protesto, porque quiero hacerme el que estoy despierto a regañadientes, cuando sé de sobra que no lo estoy, y entonces viene también de golpe, como si pudiera leer y abarcar, en retrospectiva, la sonoridad de mis propios pensamientos: hablo en inglés, todo lo que he hablado con ella hasta ahora ha sido en inglés.
Desde el principio hemos estado hablando un inglés con acento. Sólo que el acento de ella es más bien estándar, muy diferente del mío. El mío es un acento que rechina. Rechina tanto que estremece las raíces de los mangles, remueve el fango, desentierra fósiles en el limo. El mío (pero no, tampoco es ese acento, no es ningún acento) suena como a golpes de nudillos sobre un tablero de ouija carcomido.
Un desastre, en definitiva. No hay manera de clarificarlo. Un verdadero horror lingüístico y lexical.
Antes de mirar lo que me van a hacer mirar, abro a hurtadillas la identificación que hallé en mi bolsillo y descubro que es la de ella. Me pregunto cómo llegó allí. ¿En qué momento pasó de sus manos a las mías? ¿Por qué la tengo yo?
Se me enredan un poco, las manos. No sé si estoy temblando, mejor no definir el miedo en este lugar. Miro su foto. La de una tal Andrea Alexandra Smith-Cuevas. Que, con ese rostro de beldad nórdica, en las webs porno jamás colocarían en la categoría «Hispanas».
—Aquí está —escucho entonces.
Está en el suelo. Pero no es…
—¿Qué ha pasado? —pregunto.
No hay ningún cadáver, ningún cuerpo que examinar. No hay nada a lo que se le pueda quitar o poner un rostro. Sólo es…
—No ha pasado nada —dice ella—. ¿A qué te refieres?
Me pongo en cuclillas para observar mejor los huesos. Lo más extraño no es que estén todos los huesos, todos, sino el color que tienen, y sus gradaciones… «El color que cayó del cielo», pienso. Mala translation de «The Color Out of Space» que ahora mismo se me antoja exacta, precisa. Pero da igual: esta Andrea tampoco parece ser la clase de chica que ha leído a Lovecraft.
—Es un maldito esqueleto —informo—. ¿No lo ven?
Es posible que no lo vean. No hemos estado viendo las mismas cosas. Nunca. Ella cruza miradas pensativas con los otros (porque en derredor se han sumado otros, desde luego) y me regaña con el mismo tono dubitativo que emplearía ante un profesor loco:
—No, no… ¿Cómo que un esqueleto? ¿Qué estás diciendo?
Manipulo el cráneo sin alzarlo del suelo. Mis manos siguen operando flojas, torpes. Encarno la torpeza de los primeros homínidos.
No tengo que tocarlo para darme cuenta de que es un cráneo humano, pero no pertenece a ningún espécimen humano o humanoide conocido. Lo sé, sencillamente. En estas escenas, el conocimiento es así. Repentino.
—¿Es una metáfora? —escucho que me pregunta ella; ya no la veo por ningún lado, ni a ella ni a nadie—. ¿O tienes vista de rayos X?
Los rayos son los flashes de las cámaras que empiezan a disparar justo ahora estos despistados criminólogos. Cada rayo iluminando la más compacta oscuridad. Cada rayo clavándose en mi cabeza como una cuchillada en el ojo.
—¡NO! —grito, agitando los brazos.
Otros brazos me sostienen para que no me caiga.
—¡NO! —casi aúllo—. ¡No le tiren fotos! ¡No lo fotografíen!
Me sostienen y me preguntan qué pasa, qué te pasa, y yo, enceguecido, pienso en relámpagos. En lo que está a punto de caer o ya está cayendo. No una lluvia: lo que nos cae encima, lo que va a arrastrar nuestros cuerpos a los sumideros y va a sepultar definitivamente este esqueleto, y a todos nosotros con él, es la ciénaga. La ciénaga subtropical volviéndose, como su nombre, eterna.
Estás a punto de dejar de ser mi pesadilla, Andrea.
La pesadilla que viene es otra cosa.
© Jorge Enrique Lage | Relato inédito

Jorge Enrique Lage | Cuba, 1979
Es narrador, profesor de escritura creativa y editor. Licenciado en Bioquímica por la Universidad de La Habana. Máster en Edición por la Universitat Autónoma de Barcelona. Ha publicado los libros de relatos El color de la sangre diluida (2008) y Vultureffect (2011), así como las novelas Carbono 14. Una novela de culto (2010), La autopista: the movie (2014) y Archivo (2015).
Foto: Archivo
Foto de encabezado: Andrey Metelev