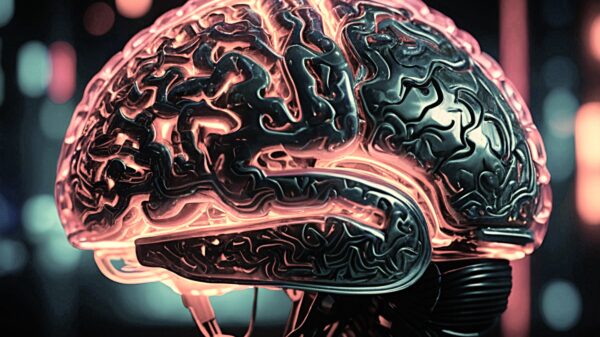Mientras el chófer estacionaba el auto, el guardia principal en la entrada de mi casa me hizo una seña. Bajé la ventanilla y le pedí que se acercara. Noté que llevaba consigo una pequeña caja de cartón.
—Buenas noches, señor. Le han traído esto —dijo con ojos cansados.
Encendí la luz interior del vehículo. No esperaba ningún paquete. Carraspeé antes de preguntar:
—¿Y por qué no se lo diste a la mucama con el resto de la correspondencia?
El vigilante bajó la mirada. Parecía apenado.
—La persona que lo trajo me indicó que se la entregara personalmente, señor.
—¿Quién era?
—Me temo que no lo conozco, y no quiso darme su nombre —aseveró y buscó mi mirada.
Eché un vistazo a la caja y me percaté de que no tenía sellos de ninguna empresa de mensajería.
—¿Sólo tocó a la puerta y te la entregó sin más? ¿Qué aspecto tenía? —La intriga comenzó a inquietarme.
—Se parecía a usted, señor.
Me entregó el paquete. Apenas pesaba unos gramos. Le agradecí, me apeé del auto y entré en mi casa.
Luego de encender las luces, coloqué la caja sobre la encimera de mármol de la cocina y me dirigí a mi habitación. Me despojé del pantalón, el saco, la camisa; aventé la corbata al suelo y me deleité con la suavidad de mi pijama de seda. Regresé a la cocina y abrí el refrigerador. La mucama había dejado, como todas las noches, mi cena lista, y la llevé a la sala. Me disponía a cenar frente al televisor, en la tranquila soledad que solía disfrutar, pero la presencia de la caja impidió que probara bocado. «¿Y si es un mala broma? No tengo hermanos ni primos. ¿Alguien parecido a mí? Sería por lo bien vestido», pensé y sonreí. Fui por la cajita a la cocina y, con cautela, la abrí. Dentro, había una llave común y corriente junto con un pedazo de papel que contenía una dirección. Por un momento pensé en llamar a la policía; un hombre con una fortuna como la mía, paradójicamente, se vuelve muy vulnerable. En lugar de eso regresé a la sala, encendí la televisión y decidí ignorar el asunto.
Pero no pude.
Inserté la llave en todos los cerrojos de mi mansión, pero ninguno coincidió. La dejé a un lado y fui por mi laptop. Tecleé la dirección escrita en el papelito y traté de descifrar el mapa que apareció en la pantalla, una maraña de callecitas laberínticas. El punto marcado con un alfiler rojo en la imagen no me resultaba familiar. Cogí un libro para distraerme y, finalmente, me quedé dormido.
Muy temprano, al día siguiente, guardé la llave en el bolsillo de mi pantalón junto con la dirección. Solicité el auto al chófer y salí sin informar a la servidumbre sobre mi hora de regreso.
Seguí las indicaciones y llegué a una zona con viviendas modestas, donde me detuve para revisar los nombres de las calles. Suspiré y observé incómodo los tendederos en las azoteas, las fachadas sin pintar, las aceras cuarteadas y sucias, así como un trío de perros callejeros famélicos. La pobreza del lugar me impactó. Casi me retiré, consciente de lo absurdo de la situación, cuando una delgada y alta figura femenina cruzó frente a la ventana de una casa con el mismo número del papel. Entonces la reconocí: era Terria, a quien nunca imaginé volver a ver.
Me retorcí en el asiento de piel mientras una lluvia de recuerdos fragmentados me invadía. Me pregunté si ella aún me recordaba, y de qué manera, después de haberla hecho esperar durante años. Nunca comprendió mi necesidad de forjarme como alguien en la vida, de ser dueño de mi propia empresa y de ofrecerle las comodidades que merecía. La dejé ir y rompimos contacto. Desconocía su paradero, hasta ahora.
Bajé del automóvil, sacudí mi saco y me acerqué con cautela a la ventana. Al asomarme, vi a Terria con un niño pequeño sentados a la mesa. «Tiene un hijo», pensé desanimado. Reviví los momentos que pasé con ella: sus caricias, su voz cremosa como de chocolate blanco y su mirada radiante. La seguía amando, sin duda. Todos esos años no habían borrado el profundo sentimiento ni los recuerdos, buenos y malos. Necesitaba hablar con ella, ofrecerle una disculpa por haber desaparecido de su vida y hacerle saber que ahora era un hombre rico, poderoso y respetado.
Toqué a la puerta, pero ella no respondió. Regresé a la ventana y la observé, tranquila, bebiendo limonada mientras el pequeño balbuceaba algo. Di suaves golpes al cristal, pero ninguno de los dos pareció escucharlos. En ese instante, recordé la llave. La saqué del bolsillo de mi pantalón y la introduje en el cerrojo. Abrí la puerta y, al asomarme, la casa estaba completamente vacía y en silencio. Di unos pasos adentro y sólo escuché el eco de mis pisadas sobre el suelo empolvado. Desconcertado, salí y cerré la puerta. Regresé a la ventana y vi que un hombre, idéntico a mí, se despedía del niño y de Terria. Sentí una punzada en el estómago y entorné los ojos: él era yo. Retrocedí tambaleante mientras el individuo salía de la casa. Sin notarme, se dirigió a un destartalado auto, encendió la marcha y se alejó. Ofuscado, esperé unos minutos antes de abrir de nuevo la puerta; esta vez ahí estaba ella con el niño en el comedor. El aroma a pan caliente llenaba la habitación. Me quedé paralizado mientras Terria me observaba con atención.
—¿Amor? ¿Olvidaste algo? —dijo ella, y me sentí perdido al verla ponerse en pie—. ¿En qué momento te cambiaste de ropa? ¿Y ese traje, de dónde lo sacaste? Oye, te habrá costado una fortuna. ¿Aumentaron tu salario? —preguntó, visiblemente sorprendida.
—Lo… lo llevaba en el auto. Es nuevo. ¿Te gusta? —respondí con una sonrisa tiesa.
—Me encanta —dijo Terria acercándose—. ¿Sólo has regresado para que note lo guapo que te ves?
—Sí… —tragué saliva—. Bueno, en realidad he vuelto para estar contigo… con ustedes —señalé al niño.
—¿Y el trabajo? ¿No tendrás problemas?
Mordí mis labios sin saber qué responder. Me aproximé al crío y noté su parecido con mi padre, su abuelo.
Desayuné con ellos, absorbido por cada palabra que Terria pronunciaba, y experimenté el día más feliz de mi vida. Sin embargo, al atardecer, el sonido del vehículo estropeado del otro me sacó de mi ensueño. En cuestión de minutos, me encontré solo en la casa, vacía y silenciosa. Salí y miré a través de la ventana; ahí estaba él, besando a Terria y cargando a mi hijo.
Regresé la mañana siguiente y esperé a que él saliera a trabajar. Lo seguí con precaución. Aunque en el fondo lo odiaba, no podía evitar aprobar su forma de conducir: prudente y amable. Finalmente, se detuvo cerca de la entrada de un edificio gris, saturado de oficinas. Me bajé del vehículo y caminé persiguiendo su sombra. Al ingresar, lo vi registrarse en un cuaderno. Le permití alejarse un poco antes de entrar y de leer mi nombre seguido del número de piso al que se dirigía. «Es sólo un pobre empleado cualquiera», reflexioné. Dejé de seguirlo, sintiendo un nudo en el estómago. No tenía idea de cómo deshacerme de él.
Volví a su casa. Utilicé la llave para entrar. Terria vestía un viejo camisón y alimentaba con ternura al niño. Sentí un impulso terrible por llevármelos. «En teoría, es mi hijo», pensé.
—Terria —dije tenso—, tenemos que irnos.
Ella me observó sobresaltada.
—¿Qué cosa? Has estado actuando de manera extraña desde ayer. No creo que sea buena idea que faltes al trabajo otra vez.
—No importa —dije, meditando un segundo—. Tengo dinero de sobra para largarnos de aquí. —Saqué mi teléfono móvil para mostrarle el estado de mi cuenta bancaria—. Te lo explicaré en el camino, pero debemos irnos de inmediato.
Mientras esperaba a que se estableciera la conexión con el banco, ella entrecerró los ojos y me miró impaciente.
—¿De qué hablas? ¿Mudarnos? No te entiendo.
Cuando finalmente pude ingresar mi clave en el portal, la riqueza que había acumulado se había esfumado. Sudé frío. Debía resolver aquello de inmediato. La besé y salí con premura. Una vez en el auto, cogí el móvil para llamar a mi secretaria y, con alivio, noté que la pantalla ya mostraba hasta el último centavo que tenía. «No se reflejaron mis ahorros porque él aún existe, y yo estaba en su casa», deduje.
Fui directamente al banco y solicité el retiro de todo mi capital. Me entregaron un número considerable de bolsas.
De vuelta en la casa de Terria, me di cuenta de que ella estaba en la ducha y aproveché para guardar el dinero en el hueco bajo las escaleras. Apenas cupo. Salí de ahí empapado en sudor antes de que él regresara.
Temprano por la mañana, fui al edificio donde él trabajaba. Recordé su registro en el cuaderno. «Como él soy yo, no utilizará el ascensor. Me da horror». Me registré con un nombre falso, pero con mi apellido, haciéndome pasar por su hermano. Me dejaron pasar sin mayor problema y subí las escaleras. Aguardé paciente, aunque nervioso. Escuché sus pasos y me preparé. Cuando lo tuve frente a mí, lo empujé sin pensarlo y lo vi rodar como un saco de huesos. Descendí titubeante, sintiendo el sudor helado en la nuca y el temblor en mis piernas. Un brillante hilo de sangre salía de su cráneo. Jamás podré borrar la imagen de mi cuerpo inerte.
Abandoné el sitio lo más pronto que pude, procurando no llamar la atención. Cuando me dirigí hacia mi auto, me percaté de que lo habían robado.
Cogí un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la casa de Terria. Me asomé por la ventana y la vi deshecha; lloraba con el niño en brazos. Pensé en lo feliz que se pondría al verme vivo. Saqué la llave y abrí la puerta. El lugar estaba vacío, en total silencio y oscuridad. Sentí cientos de latidos en el estómago y me punzaron las encías. Recorrí cada habitación gritando su nombre en vano. Sin aliento, salí y presioné mi rostro contra el cristal. Ella sostenía el retrato de su boda y se enjugaba las lágrimas. Golpeé el vidrio hasta el cansancio, pero ella no podía escucharme ni verme. Entonces, una terrible sensación se apoderó de mí. Llamé a mi secretaria y solo obtuve la respuesta de una grabadora confirmando que el número no existía. «El conmutador», pensé. Busqué en Internet el nombre de mi conocida empresa y no encontré rastro alguno.
Regresé al interior de la casa de Terria y abrí las puertitas bajo la escalera, donde había guardado mi fortuna. Al igual que el resto del inmueble, el hueco estaba vacío. Me senté en el suelo y dejé junto a mis pies el teléfono móvil; esperé pacientemente hasta verlo desaparecer también.
© Andrea Ciria | De la antología La noche y la luz. Fábulas de lo extraño (Ed. Lengua del Diablo, 2017)

Andrea Ciria | México, 1979
Narradora, correctora y traductora. Autora de los libros La sonrisa ajena (2015), Conjeturas imposibles (2018) y El final del peor día (2019). Tiene una maestría en Literatura por El Colegio de Morelos, una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas-Puebla y un diplomado en Creación Literaria. Ha recibido también distintos premios y menciones y publicado en varias antologías de género fantástico. Su obra ha sido traducida al inglés bajo el sello Dog Days Ink Publishing. Sitio web: www.andreaciria.com
Foto: Archivo
Foto de encabezado: Andre William