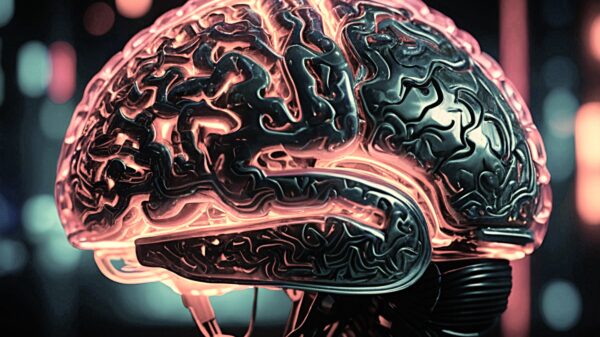Me condenaron a la Biblioteca y no lo lamento. Esta condena es mejor que otras. Todas las condenas dependen del azar (el creador o creadora de esta Biblioteca) y no de los hombres. Mucho menos de un Dios. Supe, desde que estoy acá, que todos los dioses son en realidad mitos, que son en realidad locos. Hombres o mujeres primordiales a los que nunca les llegó la muerte, es decir, que nunca fueron condenados. La locura deviene de la falta de condena: la vida eterna —que no es lo mismo que la eternidad—.
Entrar es como recibir un dardo. En la Biblioteca hay pasillos y puertas. Puede llevar años encontrar un libro. Cada condenado quizás encuentre el suyo. Todavía no encontré el mío. Y tampoco a otro condenado. Así que desconozco (por desgracia) qué pasará si lo encuentro. No me desespera, tengo curiosidad.
En la Biblioteca están las cenizas de todos los libros quemados por inquisidores y genocidas, los libros censurados por dictadores latinoamericanos, los libros abandonados por sus autores. Dicen[1] que hay libros a los que se les practicó el arte de la autopsia, con incisiones de una precisión quirúrgica. Hay libros que se deshacen como polvo al abrirlos. Y otros que están hechos de piel humana, guardados en anaqueles especiales. Pero también hay libros de hojas de ginkgo, de exoesqueletos de chicharras, de piel de mariposa de los naranjos, de pelo de poni, de plumas de guacamayo y de todos los animales que existen, incluso los extintos. Imagino que un libro de piel de animal extinto es más difícil de encontrar. No pierdo la esperanza de descubrir uno. Quisiera que mi libro fuera de piel de ballena, con rasguños y crustáceos marinos hundidos en el cuero, cicatrices de su vida salvaje. Pero también me gustaría que mi libro estuviera tallado en el caparazón de una tortuga con caracteres jiaguwen. Quizás serían ilegibles, como el Códice Rohonczi, aunque mucho más breve. Un libro minúsculo. No me importa tanto el significado de un libro como su resonancia. Adoro los libros ilustrados, como el manuscrito Voynich.
Pero no puedo elegir mi libro: él me elegirá a mí. Si pudiera, elegiría el Codex Seraphinianus, la enciclopedia visual de un mundo desconocido en el que me gustaría haber vivido, aunque así como digo esto, en unos minutos voy a querer otro, y otro, sin poder decidirme por ninguno.
Dicen que hay libros escritos con sangre. Así estaría escrito el Codex Gigas o la Biblia del Diablo, con la sangre de todos los que le vendieron su alma. ¿Con qué tinta estará escrito el Códice de Mendoza? ¿llevará la sangre de los tlacuilos? Imagino que al abrirlo se oirán las voces del imperio.
Como el genio de la lámpara, hay libros que aparecen al rozar ciertas superficies. Aparecen y desaparecen. Son libros brumosos, que nada tienen que ver con los poetas chinos. Dicen que la Biblioteca fue creada por el azar y que Azar es el nombre de un poeta chino. Lo que nadie sabe es si ese poeta es humano o una Inteligencia Artificial, pero creo que a esta altura del siglo, ya no importa.
Desde que vivo en la Biblioteca no crucé palabra con ninguna persona. Quizás absorbió a las personas y existe gracias a esa operación de absorción. La Biblioteca tiene la humedad de una caverna. Hay lenguas estampadas en las paredes, pero no sé a quién (o a qué) pertenecen. A veces escucho el sonido envolvente de gotas de agua. El eco de su estampida.
Una gota
otra gota
otra gota.
Pero no hay charcos de agua por ninguna parte. Y, sin embargo, en ciertos tramos, tengo la sensación de que una estalactita podría caer encima de mí y partirme la cabeza. Sueño con animales primitivos que llevan nombres en la lengua unheim, un lenguaje impronunciable. Al despertar puedo olerlos. ¿Y si la Biblioteca fuera una caverna? A veces lo creo. Las cavernas son para oír. Eso explicaría las tinieblas y el murmullo que gira a mi alrededor. Palabras entrecortadas, bloques de palabras, frases enteras balbuceadas, mordidas. A veces inaudibles. Otras veces pueden verse como una cartelera de cine. Cuando se aprende a oír comienzan a verse las formas verdaderas de la Biblioteca: huesos, pelo, momias, cuerpos desmembrados. Cuando muestra su cara de caverna, la Biblioteca reproduce el sonido de tu corazón.
Quizás la Biblioteca sea un lugar vacío, al que agradezco (¿a quién?) haber llegado. Al menos sé que soy mortal. Cualquiera que llegue a la Biblioteca sabe que es mortal. Quien no se encuentre en ella debe saber que (aún) no lo es. Eso es un poco inquietante (¿lo pensaste?).
Viví ignorando la palabra mortal. Cuando la entendí, abrí los ojos y estaba en la Biblioteca. Y supe —como si uno de los dioses delirantes me hablara al oído— que estaba condenada. Lo demás lo averigüé caminando por los pasillos. Los pasillos murmuran como los cuervos o los telones de los teatros. Son foscos, hay que tantear las paredes para andar y no parecen ir en línea recta.
No sé cuántos años (si es que eso existe) hace que estoy condenada, pero en el tiempo que llevo acá, no pude averiguar la forma del camino. Me gusta pensar que es similar al camino en zig zag de un jardín japonés, que no conduce a ninguna parte, pero impulsa el paseo, casi que lo provoca. Imagino que está rodeado de templos sintoístas, puedo oler el musgo, el rocío y la roca escarpada; hay un torii de un rojo gastado —no lo veo, por el kamikakushi, el poder que tienen los kami de hacer desaparecer—.
La mayoría de las veces es imposible saber si estoy yendo hacia adelante o retrocediendo. Sospecho que se trata siempre del mismo pasillo que va cambiando de perfume. A veces huelo el pasillo de mi infancia. Cuando pasa, apuro la velocidad con la que avanzo o retrocedo, estiro los brazos como si fuera a tocar alguna cosa que está arriba o abajo haciéndome burla. Busco. Espero ver una cara, pero no hay nada. ¿Qué lo provoca? ¿Cómo sabe que ese olor es de mi historia? Quizá sea un demonio arrugado de pelo largo, muy largo, de esos que viven en los pantanos, que quiere jugar conmigo. Pero nunca hay nadie. Solo superficies. Sería un error decir que eso es nada.
A veces los pasillos se vuelven estrechos y los libros se perciben por unos segundos en la lengua. La presencia de su carne es indiscutible: babeo. Están ahí y lo sé. Huelen a fruta. A la fruta del dragón o pitahaya —el aroma almibarado del fucsia me hace agua la boca—. Otros huelen a zapote negro, a su pulpa gelatinosa con sabor a mousse de chocolate. O huelen a aki, de hojas carnosas, pero a esos no hay que tocarlos, son libros venenosos mientras no están maduros. Se abren por propia voluntad cuando están listos para ser leídos.
A veces las superficies de los pasillos abren puertas. Nunca se puede anticipar que se está frente a una puerta. Lo sabemos después. Dicen que al lado de cada puerta hay un Guardián —los humanos no lo vemos—. Ellos deciden mediante apuestas a quién le abren una puerta y a quién no. Dicen que muchos tienen cabeza de macaco león, cabeza de huemul, cabeza de avutarda, cabeza de caballos británicos, cabeza de nilgai, cabeza de rana de agua de Atacama, cabeza de gato Fold, cabeza de liebre de Tehuantepec. Dicen que los Guardianes de las puertas son en realidad nanook, que en lenguaje inuit significa oso polar; los inuit adoraban a este animal y lo creían casi un hombre, por lo que podría decir que los Guardianes serían casi hombres custodiando puertas invisibles al ojo humano. Pero también dicen que los Guardianes son Tupilaq (monstruos vengativos fabricados por un brujo, creados a partir de partes de animales. O incluso partes de cadáveres). Eso explicaría el frío que se siente al cruzar una puerta y el silencio que lo antecede. Y la sensación de estar en un mundo previo al mundo, anterior (o posterior) a toda civilización. Esto último me hace pensar en qué pasará cuando encuentre mi libro. (¿Será la Biblioteca la casa de un monstruo que solo necesita alimento?).
Dicen que los Guardianes de las puertas carecen de nombre y por eso se hacen llamar con distintos nombres como Quetzalcóatl, como Izanagi, como Izanami, como Ngünechen, como Amaterasu, como Llastay, como Chalchiuhtlicue. Algunos llaman a los Guardianes Ajawab, aunque te recomiendo no pronunciar en voz alta ese nombre. Si ya lo pronunciaste, tal vez nos veamos en la Biblioteca.
© Cynthia Matayoshi | Relato inédito

Cynthia Matayoshi | Argentina, 1971
Es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, poeta y narradora. Ha publicado las novelas La sombra de las ballenas (2016) y Virgen Bruja (2023) y el poemario De mi boca sale un elefante (2023). Cuentos de su autoría han sido incluidos en Mundo Weird (2022) y revistas como Escritoras de Urras y Weird Review. Actualmente dicta talleres de lectura y de escritura creativa.
Foto: Archivo
Foto de encabezado: Eugenio Mazzone
[1] Esto es una manera de decir, porque nunca hablé con nadie.