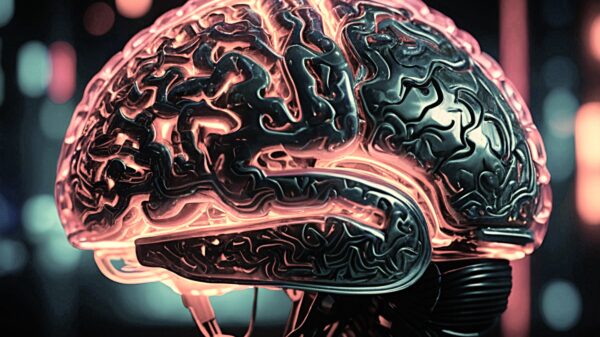1
Adoramos al Sol, que es nuestro dios. Un dios carnívoro.
Adoramos al dios que nos devora.
Así decíamos, recitábamos, rezábamos mientras descendíamos por las grandes laderas de Poniente, entre los extremos de antiguos edificios sepultados por la arena y la ceniza.
Así lo hacíamos cada vez que incursionábamos sobre la superficie de la Tierra.
Arriba, a plena luz del día.
No podíamos hacerlo mucho ni demasiado tiempo. Pero lo hacíamos, de vez en cuando. Y lo hacíamos, sobre todo, para rezarle.
Para comparecer de manera directa ante él; comparecer, exponernos a él y rezarle.
Para rezarle a nuestro Dios.
Para rezarle a un Dios ubicuo, omnipresente, y que evitábamos. Porque debíamos evitarlo, si no queríamos que nos devorase.
Para rezarle y suplicar su imposible clemencia.
Evitábamos a nuestro Dios carnívoro viviendo bajo Tierra, igual que hacía el resto de las pocas, muy pocas comunidades humanas o animales que todavía debían de sobrevivir en el planeta.
Lo evitábamos saliendo sobre todo por las noches.
Cada noche.
Y deambulábamos alucinados y hambrientos en busca de comida, por los restos de una civilización tan antigua ya como prolija en restos.
No faltaba alimento, la civilización de la que procedíamos parecía haber fabricado comida no perecedera para otras mil civilizaciones más, antes de colapsar ella misma.
Como si hubieran encontrado alguna clase de promesa, de falsa promesa de salvación fabricando tantas cosas.
Deambulábamos alucinados y hambrientos, siempre hambrientos, porque a pesar de la abundancia de comida uno debía ingerir los alimentos muy despacio y no ingerir demasiado.
La combustión en la que consistía nuestra propia digestión, una combustión interna, ya nos aterraba.
Uno debía protegerse del calor, de cualquier calor, a toda costa.
Era tan hermoso salir por las noches y deambular por el antiguo mundo, amparados por una oscuridad aún caliente, humeante y caliente.
Ese mundo que ahora podíamos contemplar, una vez más, de manera directa bajo la luz del Sol.
Bajo la luz de nuestro Dios.
Un mundo eternamente ardiendo en esa luz insoportable.
Lo seguíamos llamando luz, pero era un fuego.
Era un océano de fuego.
Pasear por ese mundo calcinado tenía mucho de espectral.
No durará la vida aquí. El calor y la luz que una vez creó la vida, moldeándola y sustentándola, hoy la asfixia sin remedio.
2
Adoramos al Sol, que es nuestro dios. Un dios carnívoro.
Adoramos al dios que nos devora.
Así decíamos, recitábamos, rezábamos mientras descendíamos por las grandes laderas de Poniente, entre los extremos de antiguos edificios sepultados por la arena y la ceniza.
Y entonces sucedió.
Estaba ahí delante de nosotros.
¿Acaso se trataba de un espejismo arrancado a la tierra exhausta, una alucinación provocada por el calor extremo? Habíamos divisado en el horizonte a tres guerreros.
No pasó mucho tiempo hasta que comprobamos que llevaban brillantes armaduras. ¿Por qué brillaban tanto? ¿Cómo se atrevían a brillar de esa forma, en el cruel reino del Sol?
Nos reunimos con ellos en la entrada norte de la antigua autovía, más asombrados que molestos por la blasfemia.
No todos los días podía verse a alguien vivo, sobre la faz quemada de la Tierra.
—Venimos del Reino de la Sombra Diminuta del Sol, abridnos vuestra Puerta.
—La tenemos aquí cerca —respondió uno de los nuestros—, seguidnos.
Ya traspasada nuestra Puerta Bajo Tierra, todos nos acercamos a ellos para comprobar que su brillo era producido por una veintena de placas de hielo engastadas, mediante un delgado filamento, al resto de cada una de las armaduras; estas consistían en una suerte de exoesqueletos abultados, articulados y con algún material electrónico incorporado, pero de dudoso funcionamiento.
—En realidad —explicó uno de los guerreros brillantes—, solo logramos mantener, y a duras penas, el hielo que os fascina. Creemos que el sistema morirá de inanición, por falta de energía, en dos semanas. Hace mucho tiempo se decía que placas de hielo así, pero gigantescas, descomunales, ocuparían el cielo; flotando como nubes, traerían el frío, el alivio a nuestra asfixia.
—Quiero luchar contigo —le espetó entonces uno de los nuestros.
—Pero… ¿por qué?
—Bueno, eres un guerrero, ¿no?
—Sí —respondió por fin el extranjero, después de que le pareciese costar trabajo sortear el súbito silencio.
—Pues haz la guerra entonces, oh, guerrero.
Este se quitó su armadura y ambos lucharon cuerpo a cuerpo durante cuarenta minutos, con la sudorosa lentitud acostumbrada, ante la silenciosa atención del resto. Finalmente, se decidió que habían quedado en tablas.
Se lavó con los llamados últimos vinos las heridas de los luchadores, aunque estas no eran de gravedad. Realmente, apenas podían llamarse heridas. ¿Quién tendría fuerzas reales, en los últimos días de la especie, para provocarlas de verdad? Después se repartió cerveza a todos los presentes, de una forma igualmente ritual.
Ritos. Los hombres y mujeres hoy, en el tramo último de los tiempos, tenemos como antaño, en el tramo primero de los tiempos, mucha consideración a los ritos. Con la diferencia de que años atrás, hasta no hace mucho, habríamos actuado como en el principio de los tiempos: los habríamos matado y devorado. Algo que dejó de tener sentido. Hay comida de sobra por todas partes, entre las ruinas de la populosa civilización que nos precedió. Y tampoco tiene sentido matarnos los unos a los otros, cuando en realidad morimos hace mucho.
Peleamos y bebemos para olvidar la lentitud a la que nos condena todo este calor. Peleamos, bebemos y hablamos de manera rítmica, rítmica y engolada, hasta que la bebida confunde nuestras lenguas y, de esa forma, olvidamos que los hombres y mujeres hacemos lo que una vez se dijera que hacían las cucarachas: mutar una y otra vez para resistir los venenos que los hombres y mujeres refinaban para exterminarlas.
Hoy son los hombres y mujeres quienes mutan para resistir el veneno que ellos mismos crearon, sin saberlo, contra sí mismos: un calor creciente, asfixiante.
Hay quienes hablan de razas de hombres y mujeres en el Sur que han desarrollado una suerte de branquias para respirar bajo el océano de la eterna canícula, como una vez los peces las usaron para respirar bajo el océano del agua innumerable.
Hoy, en los últimos días de la especie, sucede como en los días primeros de la especie: además de a los ritos, vivimos apegados a los mitos.
Antes, los mitos iban acompañados de sus correspondientes narraciones. Pero ahora nadie tiene fuerza ya para largas narraciones.
Nos basta con muy breves mitos.
Muy breves fantasías.
Y ni siquiera nos quedan fuerzas ya para preguntarnos cuánto hay en ellas de realidad.
Gentes con branquias viviendo bajo todo este calor como si todo este calor fuera un océano.
Es por eso, quizás, que nuestros movimientos son tan lentos siempre; porque estamos en el fondo de mil océanos, además del océano de tierra bajo el que descansamos y dormimos.
Entre nosotros hay quienes opinan que todo aquello que vivimos desde hace muchos años son solo sueños que soñamos desde el fondo del océano inacabable de la muerte.
3
Los guerreros brillantes serían invitados a sumarse a la incursión diaria a las ruinas de las antiguas zonas construidas, después de la caída del Sol. Quedaríamos todos entonces sumergidos en el calor espeso de la noche del exterior, una vez más.
En su océano de oscuridad.
Una oscuridad infinita como infinito es el reino de los sueños, tranquilos e intranquilos, y sintiendo un momentáneo inútil alivio en la ligereza de la mirada de la Luna, su salvación y su misterio.
Los viajeros seguirían su camino hacia el oeste, a la noche siguiente a aquella noche.
Cuando tal segunda noche llegó, nosotros los observamos marcharse bajo el brillo de un hielo que ahora los hacía tan líquidos como etéreos, disolviéndose en la madrugada como si nunca hubieran existido.
© José Óscar López | Relato inédito

José Óscar López | España, 1973
Es licenciado en filología hispánica con estudios de posgrado en escritura para cine y televisión y en literatura comparada europea. Ha publicado los poemarios Los nuevos dioses (2001), Agujeros (2002), Vigilia del asesino (2014) y Llegada a las islas (2014), así como los libros de relatos Nosotros, los telépatas (2013), Los monos insomnes (2013) y Fragmentos de un mundo acelerado (2017). También ha participado en las antologías Extraño oeste y 8×11 sueños. Un homenaje a Cirlot.
Foto: Archivo
Foto de encabezado: NEOM