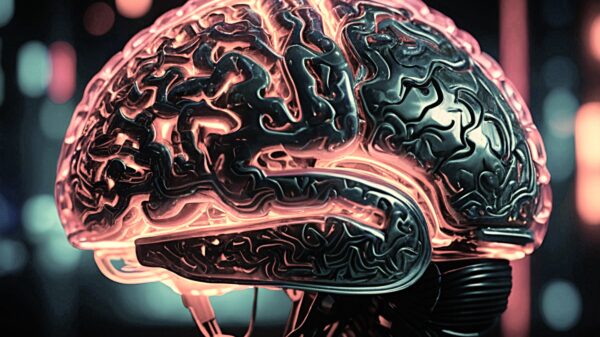Bajas del coche y contemplas la casa. Tus padres simulan la alegría del que estrena un nuevo hogar, aunque esa palabra, hogar, haya perdido el significado que le concedía el tintineo de la risa de tu madre cuando todavía rebotaba por todos los rincones de vuestro antiguo apartamento.
El camión de la mudanza se ha adelantado y los operarios han terminado ya su trabajo. Mientras tu padre los despide y tu madre enumera los arreglos que necesita el jardín, tú te acercas al porche. La puerta está abierta, pero no te atreves a pasar. No, aún no. Debes escuchar antes, comprender los murmullos que escapan de los rincones y convencer a tus piernas de que no retrocedan.
Sabes que no puedes negarte a entrar. Sería estúpido intentar otra vez que tus padres lo entendieran. Hace mucho que no te oyen; te ven, te alimentan, te llevan al médico, pero no te escuchan. Ahora, con un empujón, te urgen a dar el paso definitivo y cruzas el umbral.
Les sigues por la casa. Recorren la sala de estar, la cocina, la habitación donde tu padre montará su despacho, el cuarto de costura en el que se refugiará tu madre. Pasas la mano por los muebles nuevos, comprados para remozar la vida empacada en esas cajas que se amontonan en el pasillo, pero no te transmiten nada. ¿Será eso lo mejor? Olvidarlo todo y estrenar sentimientos, esperando que la desgracia se haya quedado abandonada en la otra casa, que no permanezca agazapada dentro del baúl de la ropa blanca. Tal vez tendríais que cambiar también de nombres, meditas mientras observas la complicidad que fingen tus padres cogidos de la mano. ¿Se puede comenzar una nueva existencia siendo los mismos? Puede que ellos sí, son adultos, pero sabes que tú no podrás. No sabes cómo rebobinar para dejar tu cabeza en punto cero.
Cuando les comunicas que a partir de ahora quieres llamarte Carlos, te hacen callar. Eres Jorge, sin vuelta atrás. Tu madre te contempla un momento con ese brillo extraño que despiden siempre sus ojos cuando te observa. Siempre ha sido así, desde el principio, como si tu nacimiento hubiese sido una piedra en la que tropezara constantemente. Jamás te gritó ni te pegó, no, aunque tal vez eso hubiese sido mejor porque te hubiera hecho sentir vivo para ella.
La situación mejoró cuando nació Marcos. Gracias a él descubriste la sonrisa de una mujer nueva, feliz y completa, la de la madre de tu hermano. Con él todo fue diferente: mecía su sueño, le apretaba dulcemente contra su pecho, le cantaba para calmar su llanto. Y, por eso, quisiste con toda el alma a aquel ser diminuto que había transformado vuestra familia en un hogar bendecido por la risa de una madre, lo más hermoso que habías escuchado jamás. ¿Por qué con él era distinto? ¿Cuál era tu culpa, tu imperfección?
Ella era hermosa y liviana, como solo las almas superiores tienen derecho a ser. Tú eras tan pequeño y tan torpe que siempre la molestabas, jamás conseguiste acercarte a su altura, la que ella exigía y eras incapaz de alcanzar. Por eso sus ojos languidecían ahogados en la decepción y tú acabaste por aceptar la derrota. Hasta que vino Marcos y, al olvidarse de ti, te obligó a crecer. Para aprender a querer a tu hermano y a su madre.
Insistes en el cambio de nombre y te mandan a tu habitación para que empieces a ordenar tus bártulos. Los dormitorios están en la planta de arriba. Despacio, subes la escalera. Solo, tomando posesión del sonido de tus pasos sobre el crujido de los peldaños.
El olor áspero del barniz recién aplicado a las puertas viejas te hace moquear y se te escapan algunas lágrimas que recibes conmocionado. ¡Cuánto has querido llorar! Pero no podías. Ni apretando la cara contra la almohada y mordiéndote la lengua eras capaz de conseguirlo. Y la casa nueva, como regalo de bienvenida, te lo concede nada más llegar. Piensas que quizás sea verdad lo que te ha dicho el abuelo al despedirse, que los cambios son necesarios para aprender a respirar otra vez. Como si nada hubiera pasado, como si siempre hubieseis sido tres. Nada más que tres.
Sorteas las cajas y las maletas que se amontonan por todo el pasillo. Distingues, al fondo, el baúl que has llenado con tus libros y juguetes. «Solo los tuyos», te ha pedido tu padre, pero, a escondidas, has metido también algunas cosas de Marcos: la colección de cochecitos, el oso pijamero, su cuaderno de dibujo. Tú no has renunciado a él como los demás. No puedes. Se lo debes.
Entras en la que va a ser tu habitación. Todo está igual que en el apartamento abandonado, mismos muebles, mismos cuadros. Solo falta algo, la cama de tu hermano. La tuya ocupa el centro del cuarto. ¿Es realmente la tuya? Nunca lo sabrás, pues eran idénticas y los hombres de la mudanza han podido trasladar cualquiera de las dos.
Te sientes un intruso. ¿Y si la casa le esperaba a él? ¿Y si era su cama la que estaba destinada a ocupar el centro de esta habitación y han traído la tuya? ¿Y si vuelve? ¿Dónde dormirá Marcos si un día regresa? Miras alrededor, el cuarto es más pequeño, no cabe otra cama. Solo uno de los dos puede tomar posesión de esas cuatro paredes. O él o tú. ¿De eso se trató siempre? Para tu madre, sí. No fue culpa tuya, ahora puedes decirlo con lágrimas y dejas que ablanden la coraza de tu miseria.
El sol del atardecer se filtra a través de las cortinas y sus rayos rojizos iluminan el gran armario ropero. También lo han traído de la otra casa. Te acercas lentamente a él, muy despacio, y te paras. Estiras un brazo, pero no te atreves a tocarlo. Querrías poder ver cómo es por dentro cuando la puerta está cerrada. Porque intuyes que todo cambia al abrirla y lo que se oculta en su verdadero interior jamás se deja ver a los mortales que habitan la dimensión en la que no es más que un mueble. No sirve de nada encerrarse dentro, todo sigue igual para los que se introducen en su negrura sin visado. Tú has pasado mucho tiempo ahí, con la puerta cerrada y las piernas tan encogidas como tu alma, susurrando en voz baja, una y otra vez, las canciones incomprensibles que inventaba Marcos:
Hay un monstruo en el armario.
Le brillan tanto los ojos que atrae a las polillas.
Pobrecitas, pobrecitas, caen dentro de un suplicio
del que no encuentran salida.
Pero nunca cambia nada. El ropero continúa siendo lo que es y tú sales siendo quien eres, el que debió desaparecer aquella noche. Lo sabes, lo entiendes, porque lo lees en los ojos de tu madre cuando te mira. Solo unos segundos, no hacen falta más. No existes para ella, nunca le importaste.
Mientras sigues plantado frente al armario, una silueta oscura, de repente, recorre el mueble de lado a lado. Notas que una corriente de aire pasa a través de la ventana abierta. «Ha sido la sombra de una cortina», te dices a ti mismo. Pero ¿y si…? No, no puede ser. Sabes que no. Aun así, te lanzas a abrir la puerta conteniendo el aliento, estremecido por la fuerza de los latidos de tu corazón, pero solo encuentras tu ropa colgada. Nada más. Como siempre.
Tu madre te llama. Sales y recoges un par de sábanas. Haces la cama con ellas y escondes las cosas de Marcos debajo del colchón. No quieres que ella las encuentre. No quieres que sufra, aun con la certeza de que seguirá haciéndolo cada vez que te mire. Porque no eres él. Porque eres tú.
Se niega a comprender que no tuviste la culpa. Tampoco el médico te creyó. Dijo que el hombre del sombrero amarillo no existe más que en tu cabeza, que es producto del estrés de tu mente infantil en busca de una explicación para la desaparición de tu hermano.
Eres el mayor e intentaste protegerlo. Le habías advertido que no lo mirara, que se hiciera el dormido cuando, de madrugada, lo viera salir del armario. Después, examinando su cuaderno, has comprendido que no te hizo caso, que le espiaba y que esperaba su presencia nocturna para intentar dibujarlo al día siguiente. Pero solo supo plasmar su sombrero amarillo y cantar su misterio por los rincones:
El monstruo lleva una chistera de sol en la cabeza.
De ella no salen conejos ni palomas.
Está llena de ecos y tinieblas.
Si te metes dentro, te quedarás en coma.
Tampoco tú fuiste capaz de describirlo cuando te preguntaron, porque su figura no es más que una sombra que esconde a todos los hombres y a ninguno, pues no se le puede recordar. ¿Cuándo apareció por primera vez? Has intentado rememorarlo, pero no estás seguro. ¿Fue aquella vez que Marcos se puso tan enfermo que pasó varios días en el hospital? ¿O cuando tu padre os dejó solos una semana para instalar una máquina nueva en la fábrica de Barcelona? Al principio creías que solo tú podías verlo. Salía del armario, envuelto en una oscuridad rota por su sombrero amarillo, se plantaba delante de las camas y se os quedaba mirando. No hacía nada más. A veces durante horas; otras, solo unos minutos. Después volvía a su cubículo y no regresaba en toda la noche.
Estabas convencido de que no era real; suponías que se trataba de una figuración de tu cabeza que confundía las sombras del dormitorio durante el sopor previo al sueño. No se lo contaste a nadie porque ya eras mayor para creer en criaturas fantásticas, te recriminarían, y, además, no querías preocupar a tu hermano. Era aún muy pequeño y vulnerable.
Pero un día, mientras tu padre os llevaba al colegio en el coche, Marcos cantó una canción que te conmocionó:
El monstruo tiene ojos de sapo.
Sigue siempre el mismo horario
dejando el aire impregnado de olor a ajo
bajo la cama y en el armario.
Callaste. Era cierto; tú también habías sentido el olor rancio que permanecía en la habitación después de sus apariciones. Ya no había duda. Esa era la prueba definitiva que demostraba lo que tu mente se resistía a admitir. El hombre del sombrero amarillo era real, salía del armario cada noche y os contemplaba.
Llegasteis al colegio y dejaste que Marcos se adelantara. No querías atemorizarlo y esperaste para hablar a solas con tu padre. Se rio de ti y te prohibió que compartieras esas historias con tu hermano. ¿Por qué son tan prepotentes los adultos? ¿Por qué se niegan a reconocer que existe un mundo al que ellos son incapaces de regresar? También fueron niños, ¿lo han olvidado? Tú insististe, pero fue inútil. Solo lograste que se enfadara y te amenazara con castigarte si volvías a repetir esa tontería. Los monstruos no existen y nadie vive dentro del armario.
Aquella mañana, durante la hora del recreo, buscaste al niño. Le llevaste a un rincón y le hablaste por primera vez del ser nocturno. Le advertiste que no debía mirarlo ni escucharlo, para que se fuera y no volviera. Él te lo prometió, pero ahora sabes que no lo hizo. Pequeño y valiente, así era. Así lo recuerdas. Así quieres que vuelva.
Es tarde; conforme anochece, la oscuridad se adueña de la estancia y el armario cruje delante de ti, como tus huesos, piensas. Aquí tampoco podrás dormir. Hace mucho que no lo consigues. Cada noche te acuestas sin que los ojos se te cierren. No puedes evitarlo. Vigilas las sombras, escuchas los susurros perdidos, pero desde que tu hermano desapareció, el hombre del sombrero amarillo no ha vuelto. Has probado a dejar la puerta del ropero abierta y la luz de la mesilla encendida, como un faro, para que el pequeño sepa a dónde debe acudir si logra escapar.
¿Sabrá regresar ahora? ¿Y si intenta volver a la casa vieja y el armario no está? Tú no querías mudarte, no lograste convencer a tus padres de que aquello era abandonar a Marcos. Visitas al médico, eso es lo único que te ofrecieron para calmar tu angustia. Y pastillas. Montones de píldoras que simulas tomar y que tiras por el retrete.
Te llaman. Bajas a la cocina. Tu padre ha improvisado la cena e intenta haceros reír con unas tortas de queso con mermelada de fresa por encima que simulan unas enormes sonrisas. Las coméis rodeados del desorden de las cajas a medio abrir y, por un momento, crees que volvéis a ser una familia feliz. Aferrado a la ilusión de un nuevo comienzo, preguntas si puedes dormir esta noche con ellos, en su cama, como hacía Marcos a veces. A él se lo permitían todo. La mirada vacía de tu madre es una advertencia para que no te acerques a su habitación.
Les das las buenas noches y sales de la cocina. Recorres tú solo la casa. Necesitas que, al menos ella, te ayude a encontrar la respuesta. Fue el médico el que, condescendiente, te hizo la pregunta una tarde en que le contaste que intuías que la clave estaba en el armario. «¿Quién debe salir de él?», te preguntó. «¿Marcos o el hombre del sombrero amarillo?».
Tú no viste qué pasó. Aquella noche el espectro apareció, como siempre, mudo y silencioso. Antes de que regresara al mundo de las tinieblas del ropero, te dormiste. Por la mañana, tu hermano no estaba en su cama. Tampoco en la cocina, desayunando, como supusiste. Lo buscasteis por todo el piso. Tu padre se enfadó porque se hacía tarde y no era momento para jugar al escondite. ¿Dónde estaba? No quedó hueco sin registrar, pero no apareció. Se había esfumado. Entonces tú les contaste sobre el hombre del sombrero amarillo, que también había surgido esa noche desde la oscuridad del armario.
Todo se revolvió. Preguntas, caras de espanto. «¿Cómo es ese hombre?», «¿Desde cuándo?». Vinieron los policías, te interrogaron incrédulos. Oíste que le decían a tu padre que no había indicios de que nadie hubiera forzado la puerta del piso ni las ventanas. No había huellas de desconocidos. Tal vez el niño había salido solo y se había perdido.
Lo buscaron durante días, hicieron carteles con su foto, preguntaron a sus compañeros de clase, a los profesores. Revisaron las cámaras de seguridad de todo el barrio. Nada. Ni rastro.
¿Por qué nadie te creyó? Tú estabas seguro de quien se lo había llevado. O, quizás, había sido Marcos el que le había seguido, metiéndose en el armario detrás de él. Sabías que no le tenía miedo porque algunas noches, antes de dormirte, le oías cantar bajito:
Del monstruo hay que apartarse cuando se enfada.
Yo le dejo caramelos de limón,
que le tiñen los ojos de amarillo, como su alma,
y vuelve a salir el sol.
¿A qué se refería? ¿Había tomado contacto con él? ¿Qué pasaba en el armario cuando tú te dormías? Cuando encontraste sus dibujos lo entendiste todo: Marcos había adivinado antes que tú quién era el hombre del sombrero amarillo. Y no le tenía miedo. ¿Por qué iba a tenérselo?
En algún momento, tú también habías tenido un presentimiento, pero era absurdo. ¿Cómo podía esconderse dentro del ropero sin que le vierais? ¿Y para qué? Esa era la verdadera pregunta. ¿Para qué? Durante mucho tiempo se había contentado con observar vuestro sueño. ¿Qué había pasado aquella noche? ¿Por qué había sido distinta? Te torturabas sin encontrar motivos ni pretextos que te permitieran aliviar el peso de tu culpabilidad. Tenías que haberle insistido a tu padre, él podía haberlo frenado todo, pero no te creyó. Tampoco lo hizo después, cuando le insinuaste tus sospechas. Te llevó al médico, fue lo único que se le ocurrió para ayudarte.
La consulta no te inspiraba confianza. Era blanca, luminosa, y su luz hería tus ojos acostumbrados a la penumbra en la que prácticamente vivías. Habías dejado de ir al colegio y te pasabas los días y las noches encerrado en el armario. Esperando. Llamando. Sin perder la fe en que tu ruego sería escuchado, porque Marcos no había desaparecido, se había perdido. Y era culpa tuya por no haberlo cuidado. Estaba solo y tú no lo vigilaste, no lo apartaste a tiempo del peligro. Él no tenía miedo, pero tú, sí. Tener miedo y negarlo, tal vez en eso consiste crecer y convertirse en adulto. Así empieza la transición hacia el lado incorrecto de la puerta.
El médico, al principio, te escuchó. Te animó a desahogar tu alma y a enfrentarte al horror. No tomaste ninguna de sus pastillas, no las necesitabas, pero te ayudó a reflexionar, a desmenuzar todas las pistas que tu cabeza no había querido procesar y, poco a poco, a entender.
Ya viene con su sombrero amarillo.
Tira de mí,
juega conmigo.
No quiere saber nada de ti.
Terminas el recorrido por las estancias de la planta baja y, callado, subes la escalera dando vueltas al plan que hace tiempo ronda tu cabeza. Vas a tu habitación y te acuestas vestido. No temes dormirte, sabes que la ansiedad no te dejará.
Notas las cosas de Marcos debajo del colchón y te dan fuerzas. «Hermanito, prepárate, voy a por ti», dices en voz alta. Has estado mucho tiempo equivocado, no es a él a quien debes llamar. Tienes que invocar al espectro, para que vuelva a ponerse su sombrero amarillo y aparezca para hacerte callar. No puede permitir que le delates y que, en tu torpeza, reveles algún signo que pueda desenmascararle. Por eso no has consentido que te compraran muebles nuevos, como quería tu padre. Al menos en eso el médico te dio la razón. Eliminar tus referencias sería contraproducente.
Vigilas el armario. Sabes que está dentro, esperando a que la casa se duerma. No debes precipitarte, esta vez lo harás todo bien. Lo has meditado con cuidado, recreando en tu cabeza los pasos, todo está calculado y previsto. Incluso has cogido un paquete de galletas de la nueva despensa sin que tus padres te vieran. Lo has dejado encima de la mesilla. Para Marcos. «Tendrá hambre, siempre la tiene. ¿Qué habrá comido estos días? ¿Le habrá cuidado bien? Tal vez esté herido o enfermo y por eso no ha podido regresar». Lloras pensando en él. Es tan pequeño todavía. Tu padre se hará cargo de todo, imaginas, consolado. Él sabrá qué hacer.
Sigues esperando. Todavía escuchas a los mayores en el piso de abajo. Parece que discuten. Últimamente es lo habitual. Te levantas y sales al pasillo para escuchar por encima de la barandilla que se asoma al recibidor. Hablan de ti. Tu padre le echa en cara a tu madre su desapego, su falta de cariño, de piedad. Ella grita, te lastiman sus motivos, sus excusas sin fundamento. Tu presencia le molesta, eso ya lo sabes porque siempre ha sido así.
Vuelves a la cama. Te alegra saber que puedes contar con tu padre. Aunque no sospeche lo que te propones, confías en él, en que no te fallará. Cuando llegue el momento, actuará. Nada más importa.
Durante un rato continúas escuchando el rumor de sus voces. «No pasa nada, no están enfadados contigo», dices dirigiéndote al armario. No quieres que tu hermano tenga dudas. Esta es ahora su casa y, aunque no la reconozca, es aquí a donde debe volver.
El cansancio te vence y te duermes, pero, a medianoche, algo te sobresalta.
No cuentes hasta tres, ni hasta cinco ni hasta diez.
El hombre del sombrero amarillo te vigila
con sus ojos de gato sin piel.
Si juegas rápido, le ganarás la partida.
La canción resuena en tu cabeza, una y otra vez. No sabes quién la canta, si eres tú o es Marcos, desde el otro lado, advirtiéndote para que no desfallezcas. «Sí, hermanito, ya voy, prepárate», le susurras.
De repente, tienes una idea. Levantas el colchón y sacas lo que habías escondido. Colocas sobre la almohada el oso con el pijama, pones los cochecitos en el suelo, en fila como a él le gustaba para jugar a los atascos, y le dejas un mensaje en el cuaderno de dibujo. «Te quiero, hermano». Así, al menos, sabrá que tú has estado ahí y que ahora esa es su habitación y esa, su cama. Tú lo has descubierto al encontrar una nota que tu madre dejó a los hombres de la mudanza: «Desmonten la cama de la izquierda». La suya. La tuya la mandó al vertedero.
Vuelves a acostarte. No sabes qué hora es. Hace mucho rato que no oyes a tus padres. Al fin, te decides y, sin hacer ruido, te acercas al armario. Pegas la oreja a la puerta y te preparas. Debes estar concentrado, pero tiemblas tanto que temes desmayarte. Tras unos minutos, percibes un roce. Inmediatamente, abres la puerta, estiras el brazo y agarras con fuerza lo primero que tocas. Lo arrastras fuera y te metes dentro.
Soy lo último que ves. Me reconoces, me aceptas, me saludas. Estás tranquilo, sabes que debías ser tú, que siempre fue así. El portazo es lo último que escuchas, nunca oirás nada más. Tampoco la risa que llenará de vida este nuevo hogar cuando mañana unos brazos destapen el bulto que aparecerá dormido bajo las sábanas.
Hay un monstruo en el armario.
Lleva un sombrero amarillo y te quiere llevar.
No hagas ruido, que hace frío,
y quiero que por la noche, como siempre, me venga a abrazar.
© Patricia Richmond | Relato inédito

Patricia Richmond | España, 1962
Natural de Zaragoza, es licenciada en Psicología. Ha publicado relatos en antologías como Tales of Deception (2015), Cuerpos rotos (2017), Melodías infernales (2019) Reclusión (2020) y El despertar de las momias (2021). También ha publicado cuentos en revistas digitales de género fantástico, entre ellas Penumbria, Círculo de Lovecraft y Mordedor.
Foto de autor: Archivo
Foto de encabezado: Annie Spratt