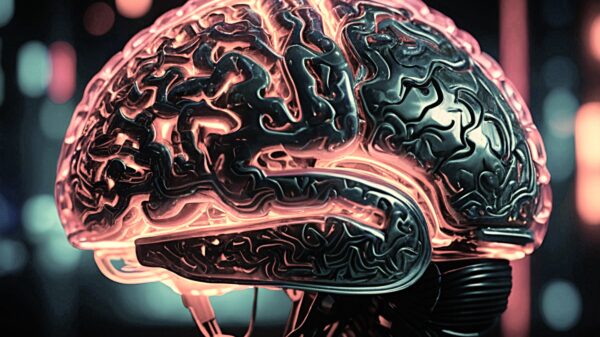Mi padre construyó una casa enorme con la idea de que sus hijos, cuando fueran adultos, habitarían cada una de sus alas con sus respectivas familias. Yo, como última hija, ocuparía la estancia principal a su lado, con mi esposo e hijos. Pero eso jamás ocurrió. Mis hermanos, por razones de trabajo o estudio, emigraron a España y Francia y edificaron sus propias familias en cómodas residencias europeas. Yo, a los treinta y nueve años, soltera y sin novio a la vista, abandoné la casa familiar hace meses para mudarme a un departamento en un barrio céntrico de la ciudad. Desde ese día, sin embargo, han ocurrido cosas qué no sé explicar y que han llevado mi vida, antes plena de orden y certezas, a un estado de postración y neblina.
La idea de mudarme vagó en mi cabeza durante años. La distancia para llegar hasta mi trabajo, lo difícil que era conseguir un taxi para regresar después de alguna reunión, y los constantes asaltos que se sucedían en la carretera solitaria por la que había que transitar para entrar o salir de San Bartolomé, me hacían soñar con liberarme de esos pesares en un lugar cálido y pequeño. No obstante, el imaginar a mis padres solos, como niños perdidos en un barco que navega al garete, me detenía. Los domingos marcaba los avisos de la sección inmobiliaria de los diarios con la intención de hacer visitas durante la semana. Sin embargo, los días pasaban sin que lo hiciera. En otras ocasiones, una reja oxidada o un ligero goteo en el lavadero de la cocina me disuadían de la compra. Pero la oportunidad al fin se presentó en palabras de una colega de la universidad, cuya hermana radicaría de modo definitivo en Europa y vendía su departamento casi nuevo, a un precio estupendo. La ubicación era perfecta y en cuanto mi amiga abrió la puerta para mostrármelo, supe que era el lugar que había buscado por mucho tiempo: ventilado, acogedor y funcional.
Postergué la mudanza todo lo que pude. Con el pretexto de pintar el departamento cambié los colores varias veces e hice plantar y replantar nuevas flores en la terraza de la ventana. Fue mi madre quien me instó a poner fecha definitiva al traslado. Ella no quería verme lejos. Pero como toda madre, comprendía que pese al dolor de mi ausencia, yo debía aprender, aunque tarde, a asumir las responsabilidades que implica la independencia. Con todo, no hice mis maletas si no hasta la noche anterior a mi partida. Me costaba abandonar la casa, el hogar de mi infancia y el mundo donde yo había sido feliz. No quise llevarme nada de mi habitación. Convencida de que mi recámara vacía ahondaría la tristeza de mis padres y que para mí también sería un cambio muy brusco despertar en una alcoba distinta a la mía; mandé hacer replicas exactas de mi velador, cama, tocador y ropero, y los coloqué en igual disposición en mi nuevo dormitorio. Mi equipaje sólo estuvo compuesto por ropa, la computadora portátil y dos cajas de libros. El grueso de mi biblioteca, unos mil ejemplares, los llevaría poco a poco en las visitas semanales que haría a mi familia.
La primera semana en mi departamento no logré conciliar el sueño. Estaba contenta, es cierto. Pero al bucear en esa alegría encontraba cierto fondo de remordimiento y desolación. Yo no estaba acostumbrada al silencio. En casa de mis padres era mi madre quien abría la puerta y me acompañaba cruzando el jardín hasta la sala, donde sonaban los viejos boleros que ella escuchaba todas las tardes. Una vez allí, nos contábamos una a la otra las incidencias del día, luego subía a mi habitación a preparar mis clases y después bajaba a ver televisión a su lado. Mi padre permanecía en la biblioteca y sólo se reunía con nosotras a la hora de la cena. Sin embargo, los jueves el programa variaba, pues era día de lectura. Así lo había bautizado mi padre desde que yo era niña, y consistía en encerrarnos en la biblioteca, para además de leer, conversar de libros y literatura. Mi madre respetaba esos días y nos servía la comida allí mismo. Con el tiempo nuestras conversaciones sobre Julio Verne y Salgari derivaron en otras, sobre Dinisen y Sartre, y mi padre se convirtió en mi primer alumno. Pero lo que a él en realidad le interesaba era la poesía. En su juventud había escrito un libro de versos que atesoraba con la ilusión de publicar algún día. Un libro que yo, debo confesar, ojeaba sin mucho ánimo y al que sólo le hacía breves comentarios sobre aspectos formales. Él, quien de seguro esperaba más de su hija catedrática, había terminado entonces por archivar su manuscrito en la última gaveta de su escritorio y dedicarse por completo a la lectura. Ya sola en mi departamento, pensaba en el libro de mi padre y en lo cotidiano de las conversaciones con mi madre y esos recuerdos no me permitían dormir.
El domingo llegó con una lentitud exasperante. Me había impuesto no telefonear a mis padres ni visitarlos durante la semana, convencida de que ello redundaría en la plena asunción de mi nueva vida independiente. Ese primer domingo que los visitaría se convirtió para mí en una cita romántica, en un vestir y desvestirme conjugando zapatos, trajes y carteras de modo que mi aspecto dejara bien en claro que era una mujer exitosa, feliz y satisfecha con la nueva etapa que había comenzado. Pero apenas crucé el umbral de la casa se apoderó de mí una angustia inexplicable. Abracé a mi madre tan fuerte que casi puedo escuchar todavía los latidos de su corazón junto al mío. Tardamos unos segundos en separarnos y ella no pudo ocultar su pesar en una lágrima imprevista que rodó por su mejilla. Pese a ese incidente, la tarde transcurrió plácida entre conversaciones y risas. Mi madre me puso al corriente de sus días, la telenovela brasileña, sus amigas de la parroquia y la salud de mis tías. Mi padre descorchó su mejor vino y se animó a recitar algunos versos de Neruda para nosotras. Al despedirme sentí otra vez la angustia florecer en mi pecho y pude notar en ellos, detrás de su aparente calma, la misma sensación que yo luchaba por ocultar tras el maquillaje. Fue mi madre quien, al acompañarme hasta la puerta, me dijo en el tono más medido que encontró que había visto a mi padre algo triste el día jueves, a lo que respondí que tenía planeado reunirme con él algunas veces en los «días de lectura». Entonces hubo un corto silencio que ella rompió, te voy a telefonear por las noches, hija. Yo la abracé, y sólo pude decir gracias.
Al llegar a mi departamento estaba extenuada. Era como si hubiera participado en la maratón de la ciudad, con las justas alcancé a cambiarme de ropa y echarme en la cama. Desperté el día siguiente a cuarto para las nueve y sin el recuerdo de ningún sueño. Esa mañana di una clase para el olvido, hasta recurrí al viejo truco de la composición de un ejercicio para llenar el tiempo sobrante. Almorcé con unos colegas en el campus, luego fui a la biblioteca a recoger algunos datos que necesitaba. Mientras leía, me asaltó de nuevo el cansancio y terminé dormida sobre un volumen de los cuentos completos de Borges. Me despertó el bibliotecario, eran ya cerca de las seis de la tarde. Avergonzada, pedí el libro en préstamo a domicilio. Ese era un libro que yo tenía en casa de mis padres y me incomodó no haberlo recogido durante mi visita. En mi departamento tampoco pude continuar la lectura, pues el sueño atrasado seguía cobrándome réditos. Esa semana hablé a diario con mi madre y el agotamiento fue declinando poco a poco. No obstante, al regresar a mi departamento, y después de revisar los apuntes para mis clases, solía encontrarme siempre inquieta y desolada, por lo que demoraba el retorno todo lo posible. Me detenía en el centro de la ciudad a sentarme en un parque o daba largas caminatas apreciando vidrieras sin la necesidad de comprar nada, sólo con la idea de dejar correr las horas hasta la llamada de mi madre. Mi vida se redujo entonces a la espera del día en que volvería a ver a mis padres, que eran en realidad los únicos momentos en que me sentía feliz y en calma. Tres semanas así me hicieron reflexionar, y decidí cortar el cordón umbilical de raíz. El domingo siguiente no fui a visitarlos.
Aquel día después de avisarles que no iría a verlos, se apoderó de mí una somnolencia increíble. No alcancé siquiera a levantarme del sillón. Dormí veinte horas seguidas y al abrir los ojos todavía estaba exhausta. Por la mañana me concentré al máximo en el trabajo. Pero al medio día no resistí más y marqué el número telefónico de mis padres. Contestó mi madre, estaba feliz de escucharme y me contó que el día anterior había pensado mucho en mí, y que tal vez por eso le pareció escuchar ruidos en mi habitación. Pero que cuando subió a mi alcoba todo estaba en calma. Ya por la noche, decía, encontró la luz encendida, aunque no recordaba si fue ella quien olvidó apagarla. Hablamos largo rato y yo esperé hasta el final de la conversación para espetarle, con absoluta franqueza, que tenía planeado espaciar mis visitas y que esperaba que ella también sus llamadas telefónicas. «Es para habituarme mejor a mi nuevo hogar», concluí. Mi madre calló un instante, y luego respondió que le parecía una decisión acertada y que sería bueno también para mi padre y para ella. «Los hijos crecen y uno debe dejarlos partir», agregó. Yo que la conozco bien, sé que debe haber llorado cuando colgó el auricular.
Resuelta a acostumbrarme a mi nueva vida y a encontrar en ella satisfacciones, organicé para esa misma semana una reunión en mi departamento. Las compras y los preparativos ocuparon todo mi tiempo hasta la llegada del sábado. La alegría de mis invitados me hizo olvidar a los dos ancianos de los que no tenía noticias hacía varios días. La reunión derivó en una fiesta y un colega me presentó a un amigo suyo, Arrnando Solís, un arquitecto que me resultó algo pedante, por lo que intercambie con él sólo algunas frases. Preocupada por atender a mis invitados, bailé poco y conservé la misma copa de vino durante toda la noche. En un momento, sin embargo, la conversación que sostenía con una amiga sobre la música de The Doors viró al extremo opuesto en mi mente, cuando ella mencionó que sus padres habían sido hippies y por lo tanto ellos también adoraban a Jim Morrison. Luego de eso, no recuerdo bien, creo que logré mantener la atención unos minutos más; de lo que sí estoy segura es que en ese instante tuve muy clara la imagen de mi madre sentada sola en sala, sin poder dormir, escuchando bajito boleros antiguos y mirando a cada tanto la puerta, como si esperara que yo apareciera de un momento a otro. Me despertaron mis amigos para despedirse, algunos hicieron bromas sobre el efecto del vino o el poder relajante de la conversación de mi amiga. Era de madrugada y apenas cerré la puerta al último de mis invitados fui derecho a acostarme.
Empecé esa semana con más ánimo. Después de un domingo entero de siesta, estaba lúcida y descansada. Pero a medida que avanzaban las horas otra vez me iba ganando el agotamiento, y ese día no fue el único. Con las justas regresaba todas las tardes a mi departamento y enseguida caía rendida en un sillón o en la cama, y no volvía a despertar si no hasta la mañana siguiente. Ya ni tiempo me daba para preparar mis clases. Pero el lunes siguiente hice un esfuerzo enorme por contener el sueño, y me di un momento para llamar a mis padres. Respondió mi madre, y para mi desconcierto no manifestó ninguna sorpresa al escucharme. Me hablaba como si yo estuviera al tanto de todo cuanto le había ocurrido desde mi última llamada. No es que hubiera sucedido nada especial, salvo el desenlace previsible de la telenovela, las cosas en casa continuaban como siempre. Me inquietó, sí, que ella diera por sentado que yo conocía todos los detalles del capítulo final de «Nido de serpientes», pero resolví que de seguro creía que yo seguía la novela en mi departamento. Mi desconcierto se hizo mayor cuando ella, al despedirse, me dijo: «Chau, hija, ahora escucho tu voz más clara que otros días, debe ser la señal. Un beso.» ¿A qué otros días se refería? Pensé unos instantes y me dije que debía estar confundida. Quise volver a llamarla y preguntarle; pero el sueño me venció antes de poder hacerlo.
Al día siguiente avisé que no iría a la universidad, tenía cita con el médico. Ese cansancio no era normal. Además, aprovecharía el resto de la mañana para ir a ver a mis padres. El doctor me encontró aparentemente sana. Aunque recomendó algunos análisis que me hice enseguida. Cerca del mediodía ya estaba en San Bartolomé. Tan sólo con trasponer el umbral de la puerta me sentí renovada. Mi madre preparó mi plato favorito e hicimos una larga sobremesa con mi padre. Luego recorrimos los tres toda la casa, contando anécdotas de mi infancia y la de mis hermanos. Yo estaba feliz, Ulises de regreso en Itaca; pero se hacía tarde y debía emprender de nuevo el viaje. Antes de partir, quedé con mi padre en que el próximo jueves nos reuniríamos para un día de lectura. Antes de despedirme en la puerta con un gran beso, mi madre me dijo: «Ve temprano, hija, no tan tarde como la otra vez, que me quedé tan preocupada». «¿Cuándo?», le pregunté. «Ese sábado, pues, que te apareciste como a las doce de la noche». Me quedé callada; ella no estaba bromeando. En el taxi, la angustia me oprimía el pecho. ¿Era que mi madre me extrañaba tanto que empezaba a confundir sus sueños con la realidad, o acaso era ése el primer síntoma de una senilidad precoz?
Esa noche no pude dormir y usé ese tiempo para poner en orden mis apuntes y preparar mis clases. Había estado abusando de las lecturas y discusiones en clase para salir del paso, y temía que mis alumnos empezaran a impacientarse. Respecto a lo de mi madre decidí no comentar con nadie mis temores y llevarla a la clínica, cuanto antes mejor. Pasé dos días enteros lúcida y sin el más mínimo asomo de agotamiento. Sólo pensaba en mi madre. El viernes pude por fin llevarla al doctor, con el pretexto de su chequeo anual. Le expliqué al médico mis temores y él convino conmigo que no era bueno hablarle de mis miedos ni a ella ni a mi padre hasta que no tuviéramos los resultados de los exámenes. Almorzamos juntas en el centro, y yo evité tocar el tema de mi supuesta visita. Sin embargo, ella volvió a recomendarme que no se me ocurriera otra vez ir a verla tan tarde: «Y menos tan arreglada, con ese vestido rojo, como esa noche, hija. Ahora hasta los taxistas asaltan, una no puede confiar en nadie.» Me quedé callada: el único vestido rojo que yo tenía era el que había estrenado el sábado de la reunión con mis amigos.
Dejé a mi madre en casa y aproveché para recoger algunos libros entre los que se encontraba el volumen de cuentos completos de Borges, que tanto necesitaba. En el trayecto de regreso pensé en lo ocurrido. Mi madre había soñado conmigo, y eso era lo que la tenía tan confundida. El amor de una madre es capaz de cruzar en sueños la ciudad y ver a su hija vestida con la ropa que lleva puesta esa noche, pero adornada de circunstancias más convenientes para ella, como era en este caso la visita que tanto deseaba. Aquel sábado, pensaba, mientras yo me divertía, ella me extrañaba; sentada sola, sin poder dormir. En tanto mi padre, en la biblioteca, de seguro repasaba en silencio sus poemas juveniles recordando el desdén de su hija. ¿Qué había hecho yo en concreto por ellos? Nada, fue mi respuesta, sólo acompañarlos hasta su vejez y luego abandonarlos. La comprobación de mi egoísmo fue un peso terrible. Pero trataría de remediar en algo la situación. Empezaría por reanudar mis visitas de los domingos, salir con mi madre algún sábado, también iría por lo menos dos jueves del mes a conversar de literatura con mi padre y, por supuesto, revisaría junto con él su manuscrito. Mi meta era culminar con su publicación.
Trazarme objetivos siempre ha sido para mí una fuente de vitalidad. Así que amanecí al otro día renovada y llena de bríos. Dicté una clase de la que volví a sentirme orgullosa y al salir de la universidad pasé por la clínica a recoger los resultados de mis exámenes y los de mi madre, que eran los que había encargado con más urgencia. Todo estaba en orden en ambos casos. Mi madre se encontraba en perfecta salud física y mental, y respecto a mí, el médico sólo encontró algo de cansancio. Según él, yo debía estar atravesando un periodo emocionalmente difícil, lo que condicionaba esa sensación de desfallecimiento que no tenía ningún origen físico. Salí del consultorio animada y feliz, eso confirmaba mi teoría sobre el sueño de mi madre, y, por otro lado, despejaba mis preocupaciones sobre mi propio estado de salud. Si la causa de ese estado era emotiva, entonces ya empezaba a curarme. Y para celebrar, decidí sorprender a mis padres yendo a verlos sin previo aviso. Además, así aprovecharía para contarle a mi padre la decisión de comenzar a trabajar con él su poemario con miras a su publicación. Era temprano, y decidí pasar antes por mi departamento para dejar mi maletín con los trabajos de mis alumnos. Pero al llegar, mientras me cambiaba los zapatos, volvió de golpe el cansancio.
Después de aquel día, el agotamiento me tomó cada vez de modo más imprevisto. Ya no eran suficientes los domingos enteros de siesta, ni las largas jornadas de sueño de lunes a sábado, apenas ponía el pie en mi departamento. La somnolencia hacía su aparición en el trayecto a la universidad, en medio de cualquier conversación, o simplemente mientras caminaba por la calle. No era extraño que los taxistas me despertaran exigiendo el pago de su tarifa, que mis interlocutores me sacudieran para reanimarme o que abriera los ojos en la banca de cualquier parque sin reloj ni cartera. Estos raptos de sueño, sin embargo, no solían durar más de cinco minutos, y algunas veces lograba vencer su embestida con oportunos chorros de agua fría. Pero lo que más me temía ocurrió de modo inevitable un viernes, durante mi segunda hora de clase. Yo estaba sentada leyendo a mis alumnos un pasaje de The Watcher de Le Fanu: «He resumed his walk, and before he had proceeded a dozen paces, the mysterious footfalls were again audible from behind», recuerdo que dije, antes de que en un parpadeo todos estuvieran a mi alrededor.
Usaron alcohol para despertarme. Mi «desmayo» hizo que me dispensaran el dictado de las horas que me restaban. Me despedí asegurando a todos que iría a la clínica. La verdad era que lo único que deseaba era llegar a mi cama y continuar durmiendo. A diferencia de otras ocasiones el agotamiento no había desaparecido luego del sueño, sino que perduraba como una sensación vaga, pero constante. Lo normal fue hasta entonces que, luego de descansar, despertara ya lúcida y bien dispuesta, por lo menos durante un rato, hasta que otra vez me invadiera el desfallecimiento. Eso me preocupó. Aunque no pude reflexionar más porque me sentía tan débil que a duras penas conseguí mantener los ojos abiertos hasta llegar a mi departamento. Me despertó el vibrador de mi celular, sobre el que estaba recostada. Era mi hermano que llamaba desde Francia.
—¡No me habías contado nada de lo de tu departamento!
—Pensaba hacerlo. Pero ya ves, te enteraste antes de que te avisara.
—Los viejos me llamaron cuando te mudaste, estaban tristes.
—Sí, lo sé. Pero tú comprenderás, San Bartolomé queda muy lejos de todo. Además, ¿ya era hora de que tuviera mi propio espacio, no crees?
—No te estoy culpando de nada. Al principio estuve muy preocupado, es cierto. Pero ya sé que siempre estás pendiente de nuestros papás, que los llamas, que los visitas
—¿Quién te dijo eso?
—Pues lo viejos. Mamá dice que la llamas todos los días y que te apareces por la casa por lo menos tres veces a la semana.
—Bueno… yo
—Sí, papá también está feliz con eso de que quieras publicar su libro.
—¿Qué? ¿Cuándo te dijo eso?
—Pues el día que no quisiste hablar conmigo.
—¿Qué?
—Sí, yo llamé. Y cuando mamá quiso pasarte el fono, te escuche clarito decir: «Ahora no». Oye, no pensé que estuvieras molesta conmigo.
—¿Cuándo fue eso?
—No sé, hace unos días. ¿Por qué no quisiste hablar conmigo?
—No, yo… no sé de qué me hablas
—Bueno, tampoco te hagas la amnésica. Mira, lo único que quería decirte era que para lo de papá cuentes conmigo. Busca la mejor editorial y si hay que pagar un corrector de estilo o algo, yo asumo el costo.
—¡Papá no puede haberte dicho nada de lo de la publicación!
—¿Por qué? ¿Era un secreto?
—¡Papá no puede haberte dicho nada! ¡Es imposible!
—Oye, no sé qué te pasa. Estas muy alterada, mejor hablamos otro día. Au revoir
La llamada de mi hermano me dejó consternada. Aún no le había contado a mi padre, ni a nadie, sobre mis planes de publicar su poemario. No lo hice porque quería decírselo en persona. Pero el agotamiento perenne me impedía hacer el viaje hasta San Bartolomé. En verdad apenas podía reunir todas mis fuerzas para ir a trabajar. Había perdido peso porque prefería dormir un rato en la sala de profesores antes que ir a almorzar y al llegar a mi departamento volvía a las siestas interminables. De hecho, ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que telefoneé a mis padres. Por otro lado, me preocupaba que mi madre le hubiera dicho a mi hermano que yo iba a verlos todas las semanas, pero sobre todo que él me escuchara decir que no quería hablarle. ¿Era una broma de mi hermano? ¿O es que mi madre, en su afán de mentirle, había imitado mi voz? ¿Y si era así, qué pretendía ella con eso? No, mi madre era incapaz de hacer algo parecido. Mi hermano debía haberse confundido; pero acertaba en lo de la publicación. Estaba desconcertada.
Decidida a obtener respuestas, llegué esa misma noche a casa de mis padres. Los encontré a punto de cenar. Mi plato estaba puesto y ambos me recibieron con el moderado entusiasmo con el que se saluda a alguien a quien se ve a diario. Contuve mi sorpresa y esperé que ellos hablaran. Y hablaron, hablaron del libro, de lo emocionados que estaban con la idea, de que mi madre ya había participado del evento a todas sus amigas de la parroquia y de la oposición de mi padre a tal invitación. Todo normal, todo como si la noticia ya fuera de expectativa común. Yo permanecía en un estado de asombro y confusión, y casi no dije palabra durante la cena. Quería conversar aparte con mi padre, detener esa mala broma. Pero al terminar de comer mi madre me pidió que la acompañara a mi cuarto. Mira, hijita, dijo, te cambié el edredón por este más grueso. ¿Hoy también te quedas a dormir? Harta de esa situación, iba a contestarle que desde que me mudé jamás había vuelto a dormir en casa. Pero al bajar la vista, vi sobre el velador el volumen con los cuentos completos de Borges, y sólo acerté a contestar que no. Ella siguió hablando, aunque ya no la escuchaba. Con el libro entre las manos, pensaba, trataba de recordar. Tenía la seguridad de haberme llevado ese ejemplar a mi departamento, ¿cómo podía aparecer otra vez en casa de mis padres? Mi mente daba vueltas sin encontrar respuestas. Bajé a buscar a mi padre, necesitaba que me abrazara, que con palabras sencillas despejara mis dudas, como cuando era niña. Lo encontré en la biblioteca. Te estaba esperando, dijo, y extendió unos papeles llenos de anotaciones. He cambiado algunas frases como me sugeriste. Yo pasaba las hojas sin creer lo que veía. Esos enormes círculos negros seguidos de glosas, grandes y pequeñas, llamadas a pie de página y hasta un añadido de bibliografía a revisar, eran de modo inconfundible de mi puño y letra.
Estaba volviéndome loca, no es posible, me repetía ya en mi departamento. Y, sin embargo, aquellos trazos delgados y firmes, con los puntos de la «i» demasiado altos, no dejaban lugar a la falsificación. Cavilaba, intentaba buscar explicaciones, mas no las encontraba. Tampoco podía compartir mi desconcierto con mis padres, no quería alarmarlos y hacer que dudaran de mi cordura. Entonces se me ocurrió comunicarme con mi hermano en Francia, con él podría abrirme un poco, explicarle mi confusión, hacerle algunas preguntas. Iba a llamarlo, pero sonó el teléfono. Creí que eran mis padres, inquietos por mi abrupta despedida, y ya alargaba la mano para tomar el auricular, cuando otra vez cayó sobre mí un sueño oscuro, sin orillas ni resquicios.
Desperté tres días después. Preocupada, en lo único que pude pensar fue en ir a la universidad. Con el apuro sólo atiné a ducharme y ponerme lo primero que encontré. En el taxi, mientras me peinaba, noté la pésima combinación de vestido verde y zapatos celestes. Lo mejor sería no toparme con nadie e ir de frente a Secretaría Académica. Pero al ingresar al campus me saludó un colega, que tras comentar conmigo su fastidio por los errores en la impresión de su sílabo, se despidió diciendo que le daba gusto verme tan bien, y no como el día anterior que parecía abstraída. Me quedé pasmada. No obstante, cuando reaccioné, él ya se hallaba muy lejos. Sin tiempo para alcanzarlo, enrumbé hacia la facultad. Al llegar, la secretaria me comunicó que el Decano me esperaba para conversar. Era algo que imaginaba, así que ni bien entré a su oficina comencé a esbozar la excusa que tenía preparada. Sin embargo, él me detuvo y con un tono de voz sumamente cortés, mencionó que todos necesitamos un tiempo para nosotros mismos, para chequear la salud, o solucionar problemas, y que sería muy conveniente para mí darme ese tiempo.
«¿Quizá dos semanas? ¿O un mes?» No quiero vacaciones, respondí. Entonces comentó que mis alumnos estaban inquietos, sobre todo luego de que estos últimos días entrara y saliera del aula sin decirles palabra. Otra vez estaba atónita. Él hablaba con total seguridad. Lo único que se me ocurrió para no empeorar la situación fue seguirle la corriente. Le dije que el médico por error me recetó unos medicamentos que me afectaron mucho, aunque ya me encontraba muy bien. El Decano comenzó una perorata sobre las medicinas, pero mientras lo escuchaba, sentí una vez más la lasitud de mi cuerpo y el peso sobre mis párpados; y por miedo a quedarme dormida en su presencia le propuse hablar otro día y me despedí en el acto.
Dormí en el taxi y luego en mi habitación. El teléfono sonó varias veces; mas no alcancé a contestar. Cuando volví en sí, revisé los mensajes en mi celular. Eran de una amiga preguntando por mi salud, y otro de un número desconocido: «Me gustó salir contigo.» Número equivocado, pensé, dejé el celular sobre el velador y continué la siesta. A partir de ese momento no sé cuánto tiempo ha pasado. Sólo recuerdo que dormí, desperté y volví a dormir. Tirada, sin poder levantarme, he prendido la contestadora del teléfono fijo, ya que mi celular ha desaparecido. Tres mensajes: el primero, de mi amiga, felicitándome por la excelente presentación del libro de mi padre y afirmando que las fotos saldrían en El Corresponsal al día siguiente; el segundo, de una voz masculina, para confirmar que pasa por mí a las siete, y el tercero, de mi madre, para decirme que, aunque mi padre estuvo serio durante la cena, cuando Armando y yo nos fuimos, se puso a cantar, y que ambos están muy contentos de que hayamos elegido vivir con ellos. Yo sé que no he salido a la calle desde que hablé con el Decano, lo sé porque no he mudado de ropa, por mi pelo y el estado general de mi cuerpo. Además, apenas tengo fuerzas para abrir los ojos cuando despierto y mis despertares son cada vez más breves. Ahora debe ser de madrugada, hay una tenue luz filtrándose por las cortinas de mi habitación. Veo las siluetas de mi cómoda, velador, tocador y ropero, y pienso que he despertado en la antigua casona de San Bartolomé, que nunca me mudé, que todo no ha sido más que una larga y terrible pesadilla. Pero el sueño regresa. Y esta vez de un modo más definitivo.
© Yeniva Fernández | Del libro de relatos Trampas para incautos (Revuelta Editores, 2009)

Yeniva Fernández | Perú, 1969
Estudió Bibliotecología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresó de la Escuela de Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora de las colecciones de cuentos Trampas para incautos (2009), Siete paseos por la niebla (2015) y de la novela corta Los ríos de Marte (2019). Su obra ha sido incluida en numerosas revistas y antologías.
Foto de autora: Leny Fernández
Foto de encabezado: Stefano Zocca