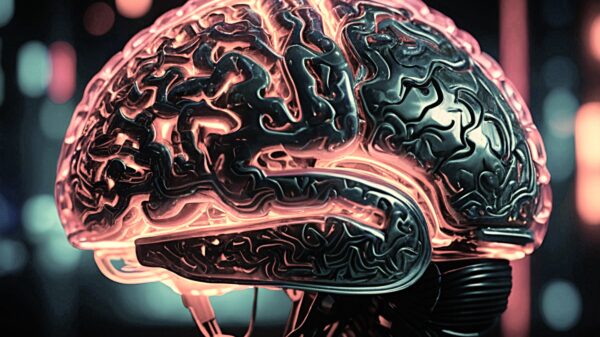La frontera como una visión que nunca llega.
¿Por qué existen fronteras? —cabe la pregunta, más aún cuando uno está al volante.
Nada suena, nada asoma en ese horizonte del que uno se va despidiendo, ni aves ni oficiales, ni puestos de oficinas migratorias.
Hay una hora en que todo lo desgastante del día se transforma en mala onda, con ese efecto residual que costaba mucho corregir y que podía abrumar los sentidos, tanto o más que el humo en la carretera; por eso evito pensar en cosas así mientras manejo.
Se puede considerar al automóvil como el último reducto del ciudadano y, a la vez, como su seudogarantía de movilidad, ya que sin éste no se mueve realmente. No es. No existe. No respira sin motores.
Y entonces, la resonancia metálica del motor. Irse y ya. Esta decisión fue la que madrugó mi fe, levantó mi propósito y me llevó a apretar el acelerador.
Huimos de estos paisajes, a la búsqueda de nuevos lugares, más libres; fue lo primero que nos juramos Rebeca y yo. Explicar los motivos de nuestra fuga sería desmeritarla.
El sol tatuaba la ruta y todo lo que asomaba bajo sus sojuzgantes rayos.
No aplica ningún sermón de la montaña. No aplica ningún manual de consejos.
Las preguntas flotan a lo largo del camino, sin pretensión de hallar respuestas en la carretera.
El horizonte se ofrece inmenso, abierto, tentador, pero lo que se dice transitar propiamente sólo se puede conseguir en el preconcebido tramo pavimentado de la ruta, esa franja libre, una oferta limitada hacia la libertad parcial, de por sí fragmentada.
El paisaje se vuelve tan aburrido que hay largos trechos en que parece como si se adhiriera el invariable panorama de yuyales, sojales, pastizales, en su monótono discurrir, como si se estampara al vidrio.
Da la impresión de que el paisaje abrumado escupiera a los vidrios del vehículo e impregnara con su imagen pegajosa el tránsito por estos parajes tediosos. Un modo de marcar el paso. Un salivazo contundente. Y ver cómo se desliza sobre el vidrio. Un parabrisas bajo líquido fuego enemigo. Espeso desliz líquido. Podes verlos como quieras, dice Rebeca, al compartir el pensamiento de que se estrellan contra los vidrios, impregnándolos con su repetida imagen del exterior, como expulsándonos de estas tierras, o tal vez advirtiéndonos de problemas en lugares todavía distantes; así que pueden ser tomados como mensajes o simple basura que, con el empeoramiento del clima, obstaculiza el tránsito.
El sol iba salpicando de rojo las gruesas nubes haciéndolas parecer más tóxicas al atardecer.
A medida que nos adentramos en la ruta tuvimos que cerrar las ventanillas. Nos llegaba el olor a humo, seguro se trataba de extensiones de pastizales que la gente quema en su grotesco rito de inmutable desconsideración, insulto, irresponsabilidad, desprecio, dolo. Son los inconscientes porteros de la antesala del infierno.
La opción que resta es llenar esa distancia y este tiempo con palabras. Hablamos, por lo menos aquí y ahora no hay riesgo de que el viento se las lleve. En eso Rebeca me cuenta lo de su viejo.
Su papá era muy lector, de esos cuya avidez era tan enfermiza que terminó siendo atropellado al leer en la calle. Fue bajo un puente, al rememorarlo mueve sus dedos como si estuviera dibujándolo en el aire, un puente breve en el camino rumbo a un pequeño aeropuerto. Al viejo le llamó la atención la serie de grafitis y pintatas que brillaban fluorescentes en las negras paredes del puente, así que se bajó de la moto. En esa zona, hacia las afueras y en aquellos años, no había tanto tránsito. Descendió y caminó para leer lo que estaba escrito en esas paredes del pequeño puente, y en eso le vino encima una camioneta que apareció a gran velocidad. Murió leyendo el viejo.
Se acomoda hacia el otro costado del asiento, con la mirada fija más allá del repetitivo horizonte, e intenta digerir, aún con el estómago vacío, la persistente serie de imágenes que se desplegaba en la nebulosa entrada de esa especie de túnel del tiempo que es la memoria de donde acaba de extraer el último recuerdo de su padre.
Rebeca repite esa frase «el viejo murió leyendo», y su eco me suena a título de cuento. ¿Adónde se habrá ido a leer? Seguro que ella se hace esa pregunta en ciertas ocasiones. Es una cuestión que suscita otras interrogantes que van más allá de los escenarios planteados en su anécdota.
No sé a cuento de qué viene esto de evocar a nuestros padres. Sencillamente brota el tema en la conversación y ya. Dando continuidad a ese paseo por la memoria, yo agrego un par de anécdotas de mi viejo, por lo menos para salir de ese episodio fatal y entretener durante el trayecto. Lo único en común es que ambos llevan tiempo muertos y que ésta no es una fuga adolescente de la casa paternal, tampoco un rastreo automático hacia atrás. Al pasado hay que dejarlo dormir.
La cicatriz deambulante de un día extinguido. La cicatriz que no termina de cerrarse en un día en extinción.
Zona extensa, casi plana, lejos de donde caen los nidos.
Apremiante sequía hacia donde se mire. Imposible no quejarse del clima que hemos desestabilizado transmitiendo nuestro demencial egoísmo, depredando y explotando a pasos agigantados bajo el manto de expansión, crecimiento, desarrollo, producción… ése es el olor a quemazón que invade el aire, aunque por estas zonas solamente quedan pastizales, ya todos los montes fueron devorados. Tremenda herida autoinfligida. Y estamos purgando esa condena, basta con ver nuestro devastado entorno y las abrumadoras noticias.
Se extraña un relámpago que corte el horizonte y que desate lluvia, una que sea grande, una que despeje a ambos lados del túnel antes de alcanzar la frontera. Ni la lluvia ni el túnel se avizoran todavía.
¿Conocés este tema? Al lanzarle la pregunta ella ya estaba respondiendo a la música, acompañando el ritmo con sus pies sobre el tablero, simulando el habitual movimiento acompasado del limpiaparabrisas. Ahí está la respuesta, en sus inquietos pies en sincronización rítmica, llena de gracia. Lo que suena, «Black Magic Woman», me permite hacer una suerte de rock quiz para comentarle que ésta es la versión original del tema, la de Fleetwood Mac, y para manifestar que están los que escuchan rock en sus formaciones originales y variantes, aunque cambien de estilo, y están los que creen que Fleetwood Mac es un nuevo McCombo a probar. A Rebeca no le causa gracia, menos aún porque nuestro desayuno ha quedado muy atrás, pero le da manija al comentario señalando que también están unos pocos que prefieren los títulos en versión traducida, algo así como «Humo sobre el agua», citando el caso púrpura. A pesar de que esto ya es humo sobre humo. Confusión de humareda variable.
Una fuga, aunque lanzada sin fines de lucro, tiene sus tropiezos logísticos, sus necesidades crematísticas. Rebeca indaga si traje monedas. No hay parquímetros ni cuidacoches, suelto mi respuesta irónica. Ella levanta las cejas y con la vista apunta hacia más allá, sin acotar nada más que la posibilidad de que nos veamos obligados a pagar para cruzar la franja que, detrás de tanto humo, divide el horizonte. Frontera seca, terriblemente seca. Monedas. Clinck, clinck, sin caja, nadie pasa. No hay río, no hay ferryman, no hay Caronte que en esta sequía asome. Y hace rato pasamos el último puesto de peaje. Con desgano dice que tal puesto se le había pasado, y eso porque no le despertaba ningún interés. Esto no es una road movie.
Queremos llegar al otro lado, sin tener que pagar un precio tan alto. Había que llegar a cruzar el túnel antes de que el cansancio al volante y el humo emergente empañaran la vista y embotaran el cerebro, evitar ser tumbado por agotamiento. La falta de ruidos en la vacía carretera iba horadando el cerebro, iba abriendo un túnel de soporífero silencio.
De repente caigo en la cuenta de que, a lo largo de la ruta, no vimos a nadie. Resulta sorprendente que a esa hora nadie viajara. Un único caso: nada más nos cruzamos con una camioneta en la que dos hombres de cara poco amistosa cumplían su horario de funciones, es de suponer; ya que la camioneta llevaba el logotipo de un hospital. Y de eso hace un buen rato, porque en este lapso, nada, nadie.
La situación extraña ante la cercanía del túnel es la aparición de esta humareda esparcida en todos los posibles tonos grises que pueden caber en un film noir.
Hasta que sobrevienen los golpeteos en el techo del auto, y no estaba lloviendo. Al principio los confundí con algún problema en la reproducción de los solos de la música en vivo de Cream que en ese momento sonaba fuerte. Ahí notamos que las aves se alzaban en busca de más apacibles cielos, que cada vez se alejaban más de estas tierras. Aves migratorias golpeando en plena fuga. Que no se arme una invasión como la que ocurre en Los pájaros, que Alfred Hitchcock no lance una nueva incursión plumífera de esa escala. Ya sería el colmo tener en contra hasta a las aves furiosas en picoteante conspiración para obstruir nuestra fuga.
Tampoco vale culparles en su vuelo de evasión. Esta humareda es más propia de un dantesco infierno que de una frontera. Harapos de humos. Nada más lejano que el olor a tierra mojada. ¿Dónde habrán quedado los días frescos?
Transitando otros lugares se siente el olor de permanecer vivo. No veo animales saltando entre matorrales o cruzándose en medio de la ruta. Ni los animales parecen estar interesados en adentrarse en estos parajes desolados, revueltos en vorágine. Iba a hacer un comentario sobre esa ausencia, pero veo que Rebeca sigue con la cabeza recostada en el vidrio empañado por pavesas, que se prenden como alimañas en busca de otra forma de luz.
Es que ya habíamos parado de hablar en algún trecho de la ruta. Ambos habíamos entrado en ese sector de la memoria que constituye el territorio de las sentidas pérdidas y preferimos callarnos un rato, para no entristecernos más, para no enrarecer el ambiente cerrado del auto con palabras que espesarían la respiración.
Huir sin mirar atrás, olvidar todo vínculo, omitir razones, desviar cruces, saltar atajos, quemar naves… pero aquí lo que se estaba quemando era una fila de autos varados ante el túnel que empezamos a vislumbrar en el horizonte.
En un último gesto de resistencia, los autos no pasaban por el túnel, todos detenidos en su avance y algunos aún en llamas, se negaban a realizar el cruce, como si se tratara de un cadáver atascado en algún meandro del río y que se resiste a pasar bajo el puente, una reticencia postmortem, como si algo mantuviera al hinchado cadáver conectado aún al agua y a la tierra, sin pasar por el fuego purificador.
Todo tan extraño de presenciar que las ideas se me agolpaban en este tramo de la ruta, donde el caos se había esparcido.
Fosa incomún de autos abandonados en su carrera detenida por algo anterior al fuego abrasador que los inmovilizó. Un inminente infierno desenfrenado antes del ingreso al túnel. Los asientos de los autos fueron arrancados y diseminados, todos presos de las llamas, como un siniestro mobiliario. Fosa incomún desplegada a las puertas del túnel. Un gran osario automovilístico al aire libre.
El caos repartido en una fantasmal fila de vehículos que arden como antorchas de una maquinal procesión en la noche. El primer auto de la fila está quemándose, imposible determinar desde cuándo, a semejanza de una pira iniciática reveladora de la sombría boca del túnel.
Es notable cómo en plena huida de los densos embotellamientos tan frecuentes en la ciudad, justo venimos a toparnos con esto. Una hilera de autos cerrando el paso en ambos carriles poco antes del ingreso al túnel, y a medida que nos acercamos notamos que llevan allí un buen tiempo sin nadie a bordo. Al despejarse un poco más la cortina de humo se ven los estragos. Un tiempo funerario, un tiempo fúnebre, durante el que arrecian las antorchas. Acaso era esto lo que el humo negro venía anunciando a lo largo de la ruta. Pero hay que seguir adelante.
No podemos salir expedidos al aire contaminado —es que en estas condiciones ya no podía decirse al aire libre— expulsados por un botón en el tablero. No podríamos elevarnos hacia nubes de ensueño encordadas al lejano oleaje del mar. Tampoco podríamos elevarnos por encima de las olas de mar para entrometernos en ese otro humo, menos terrenal, de las nubes de los sueños. No existiría manera de hacerlo como en la escena inicial de 8½, en la que Marcello Mastroianni se libera del auto y se despega del suelo. Pero lo que aquí estamos vivenciando es muy oscuro para tener un tono de Fellini. Es que todavía no desciframos el mensaje del fuego, claro elemento vital que todo lo ilumina.
Hasta arrancaron los asientos de varios autos y los dispersaron maltrechos en los alrededores, como para la contemplación de una bóveda que nada tenía de celestial, duramente revestida en hormigón y cemento, manchada de hollín y cenizas, ennegrecida como las tinieblas que se arrellanan en su interior, sin intención de replegarse; éste túnel protege a la oscuridad.
Me hizo acordar, de forma incongruente,de ciertos malabaristas que aparecían en determinadas esquinas y esparcían toda su utilería, cuando el semáforo estaba en rojo, para hacer sus trucos y malabares con fuego, una especie de danza tan breve como el cambio de señal y tan intensa que ni se percatan de lo que pasa a su alrededor, salvo para recaudar monedas tras el acto. Me extraña no habernos topado con algunos de estos malabaristas al salir de la ciudad, o cerca del límite del puesto de peaje. Suelen ser parte habitual de un precio de paso, un canon ínfimo a prueba de fuego.
En este humeante tramo previo al túnel no hay nadie. Nadie a quién pagar, nadie a quién preguntar. Asientos arrancados y arrojados de los autos, chamuscados. Tizones retorcidos, pavesas sueltas en el aire grisáceo.
Después de tan largo trayecto viajando sentados, quedamos un poco duros, aunque no tanto, porque Rebeca prácticamente salta fuera del vehículo como si se tratara de una estampida de emergencia, como si nuestro propio auto se estuviese quemando. Le alcanzo unos trapos que conseguí empapar rápidamente con agua de nuestro termo para usarlos como pañuelos contra el humo. Nos pusimos a recorrer la zona, mudos en nuestra incredulidad ante este abrupto cambio de paisaje que modifica nuestros planes.
Esto había sido transformado, de manera grotesca, en una suerte de carrera de obstáculos. Atónitos, recorrimos el lugar dando una ojeada, para tratar de comprender esta absurdidad en llamas.
Nuestras siluetas entre ascuas y pavesas, desconfiando del entorno, evitando acercarnos a los autos que se asemejaban a metálicas antorchas, acechando obstinadas flaquezas, eludiendo los destripados asientos y las arrojadas portezuelas, husmeando a prudente distancia de la boca del túnel, tratando de escudriñar más allá de esta barrera nada natural que viene a desencajar todo justo en los confines, antes de llegar a la frontera, una dislocación.
Un último fastidio antes de salir del país, un incendiario cadenazo final, casi de rebote, con sus deteriorados eslabones al rojo vivo.
Un panorama tan drásticamente diferente a la superficie que veníamos transitando, lejos de la pesadumbre cotidiana.
No hay nada en lo profundo, ni una fascinante luz que pudiese atraer moscas al interior del túnel.
Aquí el triunfo del progreso se atascaba sin paz, sin avizorar remedio.
Sentíamos que el amplio camino venía a desembocar en este estrecho cruce que trunca la posibilidad de despejar el panorama para quienes buscamos un mejor horizonte.
No había lugar para nosotros. Un túnel infranqueable.
Esta situación nos pone delante de un obstáculo insuperable. Un lugar arrasado por la obsolescencia. Un cruce fronterizo inalcanzable.
Cómo ocultar las dudas ante estos fuegos danzantes que preludian el túnel. El ardor va más allá de nuestros deseos de fuga. Habrá que ingeniarse para encender una nueva esperanza entre estas antorchas vehiculares, ya que esta parecía ser la fosa común de los poco ingeniosos planes de evasión de los ciudadanos.
Como si se tratara de un trayecto final donde se arrinconan todos los rencores de fugas frustradas. La suma de tantas incertidumbres chocando contra el ardiente caos. Contra todo esto se estrellaban los planes de evasión de la gente.
No es factible cruzar este túnel, quién sabe qué otras cosas tendrá entre sus ennegrecidos muros, tal vez más automóviles devenidos en obstáculos para estorbar el paso. No creo que haya personas en su interior.
Chispas de la nada más oscura. Rugiente ausencia que ensordece entre cortinas desgajadas de humo.
Un horizonte descolorido, con autos abandonados que siguen crepitando en una suerte de ritual mecánico hacia el olvido más lúgubre, aquel que ya no admite visitas.
Un horizonte borroneado con tiza negra como las alas desplegadas de un gran cuervo.
Un horizonte lejos de un promisorio cielo lleno de rutilantes estrellas.
No es un espejismo de frontera ni una ilusión de fuga, porque estas llamas queman y este humo sofoca. Nuestro intento de fuga se estanca pero esto no puede ser un espejismo en llamas.
Desde donde estamos no se puede percibir nada de lo que podría haber dentro del túnel, seguramente abarrotado de otros autos apretujados en sus tinieblas, como termitas vehiculares que horadan el tronco de cemento, metal y hollín. Los automóviles como excrecencias del túnel. Una columna desbaratada que no ruge ni tiembla, que ya no sacude la calcinada tierra ni serpentea dentro del túnel del cual emergen fulguraciones con una vaga reverberación.
Al arreciar la tos me veo obligado a retroceder, voy a buscar el termo de agua fresca que usamos en el auto, ya no soporto esta picazón en la garganta y en los ojos.
Al regresar, voy eludiendo nuevamente todos los impedimentos del congestionado atasco… pero ya no encuentro a Rebeca. La llamo repetidas veces, cada vez más fuerte, no hay respuesta, nada se mueve en la humareda, no hay señales en la boca del túnel. Mi corazón se agita, apresuro el paso hacia lo que resplandece allá; voy a adentrarme en el túnel, sin linterna, sin armas, sin más protección que un húmedo pañuelo y un termo con el agua que esta mañana cargamos al partir; debo encontrarla como sea.
© José Pérez Reyes | Del libro de relatos Autorcha (Arandurã Editorial, 2021)

José Pérez Reyes | Paraguay, 1972
Escritor y abogado. En 2007 fue elegido por el jurado del Bogotá 39 (Hay Festival) como uno de los escritores jóvenes más destacados de América Latina. Sus cuentos están incluidos en varias antologías latinoamericanas y europeas. Es autor de las colecciones de cuento: Ladrillos del tiempo (2002), Ese laberinto llamado ciudad (2003), Clonsonante (2007), Nueve cuentos nuevos (2009), Asuncenarios (2012), Aguas y cúpulas (2016) y de la antología personal Autorcha (2021).
Foto de autor: Archivo
Foto de encabezado: Ricardo Gómez Ángel