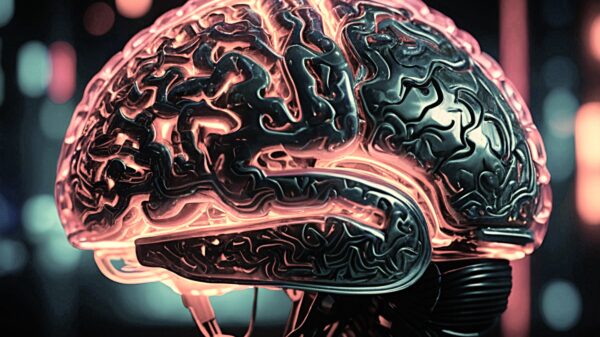I.
La luz entra por la ventana como una resbaladilla por la que bajan miles de partículas de polvo hasta mi cama. Traspasan mi piel, se meten en mi cuerpo, viajan por mis venas. Los olores se transforman, van de la tierra mojada a carne descompuesta. Ellos me enseñan los prejuicios de los sentidos: un olor es un olor. Mi cerebro se abre a todo: soy un receptáculo. Cierro los ojos y ya están allí. Rojos, retorcidos, sangrantes, mostrando los colmillos. Me amenazan y palpitan detrás de mis párpados dictándome órdenes. Son ellos. Hoy me piden que la encuentre.
II.
La tarde del 26 de marzo de 2016, una joven mujer caminaba por la banqueta, rumbo a su automóvil, cuando notó que alguien la seguía a unos diez metros de distancia. Se volvió hacia él y le dedicó una mirada despectiva para desalentarlo, si es que su intención era hablarle. Vio que se trataba de un hombre muy joven con orejas prominentes y despegadas del cráneo, como pequeñas alas, que vestía como anciano, una persona de principios del siglo XX. Llevaba una gabardina negra que le cubría las rodillas, pantalón también negro y un sombrero Borsalino de fieltro gris oscuro con una cinta de color vino anudada al lado izquierdo. ¡Las ridiculeces que pueden verse en esta ciudad! Era delgado y caminaba con las manos en los bolsillos. Sus zapatos se veían viejos y gastados: los zapatos siempre desenmascaran a la gente. El hombre que caminaba tras ella no era más que un pobre excéntrico.
Lamentablemente muy pocas personas tenían sentido de la moda y del buen vestir. Buscar una pareja atractiva en lo físico y en lo intelectual, pero a la vez de un nivel social y educativo similar al propio, que no estuviera divorciado o fuera muy viejo era ya bastante difícil; eso sin agregar que habría de vestir bien, según la ocasión, el clima, y con atuendos de buena calidad. ¿Qué pasaba con los hombres? Conocía a varios de buena clase que no le daban importancia a su imagen, a otros que eran interesantes, pero vestían como pordioseros, y a locos ridículos como el que caminaba detrás de ella, que sólo querían llamar la atención. Patético. En realidad aquel le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna otra parte, pero no recordaba en dónde.
La mujer se llamaba Lucía Dávila, tenía treinta años, era soltera y deseaba dejar de serlo con toda su alma. Era de las pocas dentro de su círculo de amigas que no empujaban carriolas con un bebé casi siempre rubio y varias bolsas de tiendas de marcas exclusivas colgando de las agarraderas, antes de subirse a sus camionetas de lujo. Algunas conocidas que se casaron por un embarazo adolescente, ya habían pasado por el divorcio e incluso ya planeaban los quince años de sus hijas al tiempo que cobraban generosos cheques de sus exmaridos. Todos los días antes de irse a la cama, Lucía Dávila seguía planeando la que sería su boda. Una ceremonia fastuosa, pero de buen gusto, refinada. Una boda planeada con rigor y sin escatimar en ningún gasto, pues el dinero no sería un problema para el que fuera su esposo. Algo digno de las revistas de alta sociedad, con personajes de la farándula, de la política nacional y de las mejores familias de la ciudad donde vivía. La boda de Lucía Dávila sería la envidia secreta de todas sus amigas, que no podrían sino compararla con las propias y sentirse superadas.
¿Por qué no había llegado el hombre que la convertiría en una mujer casada, el que justificaría su existencia? Ni Lucía Dávila ni su hermana ni su madre ni sus amigas más allegadas podía explicárselo. Era un tema frecuente de sus conversaciones. Si era joven y linda, de piel apiñonada, un tono claro que no era de un origen indígena, sino de sus antepasados europeos en Portugal, ¿cómo podía concebirse aquella soltería? Contaba además con una caballera negra y lustrosa poco abajo de los hombros, cejas delineadas a la perfección, ojos oscuros y nadie la sorprendería jamás sin maquillaje. Varias veces le habían referido que tenía un aire de Julia Roberts, la actriz. La suya era una belleza elegante y con clase, no como la de otras mujeres que podrían pertenecer a un burdel o a un club de reguetón. A diario vestía como si fuera el día en que conocería al hombre de su vida y adornaba sus orejas y cuello con la joyería Swarovski, su favorita. Prueba de ello era la extensa colección de figurines de animales que tenía en una vitrina mandada a hacer ex profeso para contener su frágil y valioso zoológico. Además tenía una figura bastante aceptable, y a pesar de que sufría de una propensión a engordar (la traicionaban sus brazos gruesos y sus caderas anchas de campesina europea), se mantenía en su peso ideal gracias a una dieta rigurosa, efectiva gracias a su gran fuerza de voluntad, y a los tratamientos de reducción que ella misma ofrecía en su spa. Era también una empresaria exitosa, dueña de un lugar que prometía eliminar celulitis, estrías, arrugas y kilos de más a través del uso de aparatos de radio frecuencia y un método llamado «cavitecnología», que aseguraba un abdomen plano al culminar una serie de sesiones. «El cuerpo que siempre quisiste tener, el cuerpo que te mereces tener» era el eslogan del negocio. Ella lo había inventado sin ayuda de nadie. Obvio, era también una mujer brillante.
¿Dónde estaban los hombres guapos y exitosos que necesitan mujeres a su altura? ¿Qué estoy haciendo mal? se preguntó al escuchar el ruido de pasos mucho más cerca. Volteó hacia atrás y el tipo del sombrero antiguo le sonrió. Tenía los dientes incisivos superiores muy separados y los dientes de la quijada amontonados.
—Milena… —comenzó a decir, pero Lucía Dávila no iba a escucharlo: ya estaba corriendo con todas las fuerzas que sus piernas gruesas le permitieron. Al llegar a la esquina se atrevió a voltear para ver si el hombre aún la seguía, pero no había nadie sobre la banqueta. De todas formas siguió corriendo hasta que encontró su automóvil, un BMW compacto con apenas un par de años. Se subió y arrancó tan rápido como pudo, golpeando con la parte derecha de la defensa del coche que estaba estacionado delante, y no se detuvo hasta llegar a su casa.
III.
Kafka está acostado sobre el pequeño escritorio a escala que construí para él. Le gusta más que la cama, que cuenta con una colcha diminuta que hice con un vestido viejo de mamá. Finge dormir, pero si meto mi mano envuelta en un guante de látex en la pecera, Kafka mueve sus antenas apenas. Sé que puede olfatear su comida, pero también creo que puede reconocer la hora del día y por eso sabe que es la hora de comer. Deposito la mierda sobre el piso de periódico y aserrín y observo cómo Kafka realiza su ritual de moldear el excremento en una esfera antes de manejarla con las patas traseras, siempre apoyándose en las delanteras. Como no tiene un nido, dirige la bola hasta una palapa de mimbre apoyada en una de las paredes de la pecera. Una vez allí, comienza a comer con una precisión casi militar, siguiendo un patrón que aún no logro descifrar del todo. Kafka prefiere el excremento de un omnívoro al de un herbívoro; supongo que necesita las proteínas. Es un alivio para mí, por supuesto. No necesito salir al campo con un costal cada semana. La pecera de Kafka está sobre una mesa en una habitación pequeña acondicionada para ser un estudio. El reloj indica que ya es hora. Salgo, cierro con llave, y me dirijo a mi propio cuarto.
A los pocos minutos, siempre puntual, mi madre entra a mi cuarto sin tocar la puerta como siempre ha sido su costumbre. Viene con un vaso de jugo de naranja natural y las pastillas que me tocan a esta hora. La familia no confía en que yo siga mi tratamiento y por eso ella está a cargo. Me forzaron a dejar la maestría, el trabajo, mi estatus de persona normal. No regresé a vivir con mis padres: no sé si porque si en el fondo les produzco miedo o asco, o bien, porque prefieren cubrir las apariencias con mi supuesta independencia. Sigo viviendo en mi departamento de hombre soltero, pero mi madre viene tres veces al día a darme mis medicinas, a limpiar, a traerme comidas preparadas que sólo tengo que meter al horno de microondas y a llevarse mi ropa sucia para lavarla en su casa y volverla a traer ya limpia y doblada a la mañana siguiente. Estoy seguro de que se arrepiente de haberme dado vida: soy una máquina de ensuciar que no le da tregua en su vejez: soy el hijo raro que hace que sus amigas murmuren a sus espaldas. No le doy nietos ni satisfacciones, sólo vergüenzas. Como aquella vez en que mi «incidente» se publicó en el periódico local. Creo que en el fondo a ella le mortifica más que mi departamento esté desarreglado, que haya trastes sin lavar o que el brillo del piso esté violentado por huellas de zapatos o tierra, que mi «problema», siempre y cuando se mantenga fuera de los medios. Pero está bien: con sus cuidados, el mundo piensa que todo está bajo control.
Me tomo las pastillas de un sorbo y mi madre comienza a decirme algo sobre mis caminatas en las tardes, sobre los peligros del mundo, los automóviles, los delincuentes, y me cuenta una historia de una conocida de un vecino que fue violada cerca de allí y de otros residentes de la colonia que fueron asaltados. Me proporciona los detalles, pero yo solo veo su boca moverse como un pez boqueando; en mis oídos, su voz se vuelve un murmullo distante. Mi cerebro se vierte en mis propios planes y en todo lo que sucede dentro de mí; caigo en la cuenta de que mis ojos no están sobre ella: necesita pensar que la escucho, así que me concentro en verla a los ojos y asentir. Al cabo de un rato se calla y se va, satisfecha al parecer. En cuanto cierra la puerta puedo relajarme: nunca entra al estudio, pero nunca se sabe con ella. A veces creo que es como si intuyera la presencia de Kafka, pero lo más seguro es que alguna vez se haya asomado por curiosidad, se haya horrorizado, y jamás me haya dicho nada al respecto para no admitir que husmeaba en mi casa.
Voy al baño, meto los dedos a mi garganta y vomito en el escusado. Entre el líquido anaranjado flotan intactas todas las pastillas como pequeños insectos acuáticos.
IV.
Habían pasado dos semanas desde que Lucía Dávila se sintió perseguida por aquel hombre extraño con ropa anticuada. Desde entonces ha asistido a varias fiestas de sociedad: sus amigas le mostraron los periódicos de sociales en los que se ve hermosa. Su madre le recuerda siempre que esos eventos son aparadores en los que ella es el producto más fino y, por tanto, debe siempre lucir perfecta. Los hombres ricos y casaderos suelen encontrar a sus futuras esposas dentro de su mismo círculo social, afirma su madre. El primer y mejor lugar para conocer marido es la universidad, pero como su hija ya tiene unos años de haberse graduado, sin haber tenido suerte en su momento, su única otra opción son las fiestas de la gente indicada. Por eso Lucía Dávila no le prestó demasiada atención al incidente con el hombre del sombrero; se había asustado, sí, pero vivía en la ciudad más grande del mundo y eso era parte de la vida urbana. Se hubiera olvidado de todo ello de no ser porque al llegar al spa, había visto al mismo individuo en la sala de espera, hojeando una revista de chismes de la farándula. Su sombrero estaba junto a él, como un animal de compañía.
Apuró el paso, su cabeza erguida y resuelta como si no pasara nada, y entró hasta la parte del salón reservada sólo para empleados. Allí le dijo a una de las chicas que llamara a la policía, que ese hombre en la sala de espera la había estado siguiendo. Karen, la empleada de más antigüedad, una solterona de cuarenta y tantos, amante de los gatos y anoréxica en periodo de negación, obedeció de inmediato. A ella tampoco le gustaba el aspecto de aquel tipejo, le dijo a su jefa, marcando el número de emergencias policíacas. Nadie contestó. Las dos esperaron largos minutos, agazapadas tras el mostrador, mordiéndose los labios y conteniendo las ganas de orinar y gritar, hasta que escucharon la campanita electrónica que indica que la puerta ha sido abierta. Casi al mismo tiempo las dos se asomaron por encima del mostrador y vieron que la sala de espera estaba ahora vacía. Ambas dejaron escapar un suspiro de alivio. En la pantalla plana de la sala de espera varias mujeres sobre sillones de colores discutían el capítulo anterior de la telenovela en boga. Karen dijo que tenía que atender a una clienta que venía a un tratamiento de estrías y llevaba esperando ya un rato considerable. La presencia de aquel hombre no la había alterado en lo más mínimo. Dejó a su jefa allí y entró en un cuarto especial donde las señoras podían desnudarse sin temor a que nadie las observara. Lucía Dávila se sentó frente a su computadora, todavía nerviosa; escuchó a Karen recitarle a la mujer obesa cómo un aparato maravilloso iba a borrar para siempre las cicatrices de su piel. Tal vez el hombre venía a preguntar por algún tratamiento para su esposa o su novia. ¿Estaría exagerando sus miedos?
Decidió perderse unos minutos en las redes sociales para coquetear con diversos prospectos de novio, amigo, amante, amigo con derechos, lo que fuera. Su soltería y celibato comenzaban a desesperarla: ¿qué le pasaba al mundo? Si en verdad tenía todas las cualidades, ¿en dónde estaba entonces su media naranja? Hasta Karen tenía una especie de noviecito, macilento, y francamente mal parecido, que pasaba por ella a la salida de su turno, mientras que ella no tenía a nadie. Aquello era el colmo. Pasó más de una hora; supuso que los inútiles de la policía no atenderían su llamado de emergencia, así que ordenó a su empleada que se encargara de las citas de la tarde y cerrara al terminar. En realidad, no se sentía bien. La empleada le regaló la sonrisa más forzada del mundo a su patrona, mostrando los colmillos, la maldijo por dentro, y le dijo que no se preocupara por nada.
—Yo me encargo de todo, señorita Lucía.
Se dirigió a su carro estacionado a un par de cuadras del spa. ¿Y si le llamara a alguna amiga para salir a un antro, beber algo, probar suerte con alguien? Pensó en todas sus amigas, descartando a las casadas o con hijos, y se quedó con sólo un par de opciones: una que tenía una voz estruendosa y aguda que monopolizaba la conversación provocándole dolor de cabeza y la otra que era demasiado bonita y muy zorra, por lo que terminaba acaparando la atención de cualquier hombre que se les acercara y, por lo general, la dejaba sola por irse con su conquista. ¿Tendría que beber en casa y llamarle a algún conocido? ¿Una expareja? ¿Podría su desesperación llevarla a caer tan bajo?
Lucía Dávila quitó los seguros de su carro desde un par de metros antes de llegar a él: abrió la puerta y subió al asiento del chofer. Absorta en leer un mensaje instantáneo en su teléfono nuevo, tardó unos segundos en darse cuenta de que el hombre del sombrero Borsalino abordó casi al mismo tiempo en el asiento trasero. Las puertas cerraron al unísono: ella movía las uñas largas sobre el teclado digital cuando sintió la punta del cuchillo rozando su cuello. Lanzó un grito ahogado y no hizo nada más, porque el metal se clavó en su piel, unos cuantos milímetros, suficiente para liberar un hilito de sangre que escurrió por su piel hasta anidar en medio de sus pechos. Por el espejo retrovisor vio al dueño de esa voz, ahora temblorosa e iracunda, como dislocada por la emoción, que tenía que obedecerlo o iba a tener que matarla. Le ordenó guardar silencio y entregarle su teléfono celular y su bolsa. Ella obedeció y, aunque intentó ser fuerte, se soltó a llorar. La histeria se apoderó de ella: temblaba sin control. El cuchillo se clavó un poco más en su piel.
—Si gritas, te mueres.
Se mordió los labios, se puso el cinturón y manejó hacia donde el hombre del sombrero le ordenó.
V.
Los demonios de mis párpados están emocionados porque Milena está aquí. Me ordenaron que la amarrara de las manos y los pies, y la llevara a la habitación donde guardo a Kafka para que mi madre no pueda verla si viene en un rato a traerme comida y a darme las pastillas. Como no dejaba de gritar tuve que cubrirle la boca con cinta y advertirle que si intenta algo voy a tener que degollarla.
Mi madre llega a la misma hora de siempre, me deja comida, saca la basura, me da el medicamento y con el cesto de la ropa sucia recargado en su cadera me pregunta cómo he estado. Cierro los ojos por unos segundos para consultarlos y ellos me ordenan tener calma, darle a la vieja lo que quiere escuchar para que se vaya pronto. Le contesto entonces que salí a caminar al centro, que tomé un café y me senté un rato en el parque en donde hablé con un señor que alimentaba a las palomas. Ella, ingenua y estúpida, se emociona al escucharme, pero me sugiere que no abuse de la cafeína, que me pone nervioso y eso nunca es bueno. Le ayudo a llevar el cesto de la ropa hasta su carro. Se despide de mí con un beso en la frente y se va contenta.
En mi reloj son las tres de la tarde con quince minutos. Tengo casi seis horas antes de que mamá regrese para traerme la cena y hacerme tomar las pastillas de la noche. Voy al estudio, tomo a Milena por el cabello y la arrastro para sacarla. Tiene los ojos enrojecidos y gimotea por debajo de la cinta. Se mueve como una oruga en el piso, intentando liberar sus manos. La pateo en el pecho, en el estómago, en la espalda, en el culo, en las piernas, en la cara. La hago rodar con mis zapatos, pero al ver sangre en el suelo, me detengo. No puedo arruinarlo. Jalándola del cabello la obligo a ponerse de pie, pero las piernas se le doblan y cae de rodillas; permanece así unos segundos y al final se desploma de lado, como si fuera un costal. Me agacho junto a ella y le golpeo el rostro con los puños. Su nariz truena como un trozo de madera. La vuelvo a poner de pie usando su propio cabello y le digo que si vuelve a caer, repetiremos la escena. Se mantiene erguida y no me quita los ojos de encima. ¿Miedo u odio? Es difícil interpretar unos ojos nada más. Nunca pensé que la boca y los labios fueran tan importantes para darse a entender.
Hago que camine junto a mí hasta la pecera de Kafka. Le muestro todos los muebles en miniatura que yo mismo hice.
—Soy casi un arquitecto —le digo sintiendo que mi pecho se llena de orgullo—. Son reproducciones a partir del cuento La metamorfosis. ¿Lo conoces?
Ella niega con la cabeza. Los demonios se arremolinan dentro de mí, llenos de ira como yo, y no deseo nada más que molerle la cara a golpes. ¿Cómo puede ser Milena y ser así de ignorante al mismo tiempo? Pero ellos me dicen que no lo haga, que aunque ella es Milena no sabe aún que lo es. Un ser maligno y poderoso la obliga a pensar que es otra persona: el mismo ser responsable por convertir a Kafka en un escarabajo. Gregorio Samsa es sólo un alter ego, pero es Kafka el que mueve las antenas y empuja las bolas de mierda con las patas. No hay nada que pueda regresarlo a su estado original, pero sí hay un remedio para que ella recuerde que es Milena. Y si ella se asume como Milena podrá amarlo, aunque su cuerpo sea el de un escarabajo, y él será feliz. Los obedezco y respiro profundo para calmarme; luego le arranco la cinta de la boca de un tirón fuerte. Ella grita y comienza a llorar. Las lágrimas le deslavan el maquillaje y ríos negros le recorren la cara. Se ve horrible.
—Milena, cállate y escúchame —le digo levantando la mano como para golpearla y ella guarda silencio—. Aunque Kafka parece a primera vista un onthophagus taurus es en realidad un escritor. No cualquier escritor, sino tu amor. El amor de tu vida. ¿Lo recuerdas?
—No, no, no, no, no soy Milena, soy Lucía. Me estás confundiendo…
Me mira con miedo y terror, pero también con esa expresión que indica que cree que estoy loco. El fuego baja por mi cuello y mis brazos y mis oídos retumban con los latidos de mi corazón que son como tambores y son todo lo que escucho. Es como estar abajo del agua y percibir ondas a través del agua, mis oídos embotados. Mis puños van hasta su cara y es mágico, a medida que el dolor sube por mis nudillos el rostro de Milena se vuelve un amasijo púrpura. Su cuerpo cae al suelo, de espaldas, y me monto sobre él, mi pene rozando su vientre. Me excito, pero sé que debo respetarla porque es la novia de Kafka y ellos no me perdonarían nunca si me atreviera. Tomo su cuello entre mis manos y lo aprieto hasta que Milena boquea como un pez y sus labios se ponen azules y sus ojos se vuelven saltones. Sólo entonces mis dedos la sueltan, pero bajan hasta sus pechos y los aprietan tratando de introducir las uñas debajo de su piel: ella grita, grita como los demonios y no puedo soportarlo por más tiempo. Mi cabeza está a punto de explotar. Tiene que callarse. Azoto su cráneo contra el piso hasta que se calla por fin. Ni siquiera puede escucharme cuando le grito que no estoy loco.
Me duelen los brazos y me tiro sobre la cama: quiero dormir, pero ellos me llaman. Me dicen que sólo una operación muy especial repararía su cerebro y no sólo la haría recordar quién es, sino que también la volvería obediente y dócil. En ese estado pasivo, Kafka podrá al fin consumar su amor con Milena. Les digo que yo no soy médico, pero no les importa: aseguran que puedo ser lo que sea. Ellos me guiarán. Sé que no me dejarán descansar hasta que los obedezca. Aunque estoy exhausto, me pongo de pie y vuelvo a amarrarla, le pongo cinta en la boca y la guardo otra vez. Me siento frente a la computadora y busco información sobre la lobotomía transorbital. Veo imágenes y leo durante más de una hora. Voy a necesitar un picahielos, o bien un cuchillo de hoja muy angosta y larga. Me acuesto bocarriba sobre el colchón: apenas mis ojos se cubren por los párpados, ellos vuelven a aparecer, conversan entre ellos y se vuelven hacia mí, entran en mi cerebro, caminan por mi interior y me felicitan. Se despiden diciendo que están orgullosos: si lo hago, podré dormir. Si Kafka se une con su novia, ellos me dejarán en paz.
© Del libro de relatos Tristeza de los cítricos (Ed. Páginas de Espuma, 2019)

Liliana Blum | México, 1974
Es autora de las novelas Pandora (2015), El monstruo pentápodo (2017) y Cara de liebre (2020), así como de los libros de cuentos Tristeza de los cítricos (2019) y La maldición de Eva (2002). Su obra integra antologías como Kafkaville (2015), Óyeme con los ojos: de Sor Juana al siglo XXI, 21 escritoras mexicanas revolucionarias (2010) y El espejo de Beatriz (2009). Es coeditora, junto a Sara Uribe, de la antología Perros de agua: nuevas voces en el sur de Tamaulipas (2006).
Foto de autora: Didier Loza
Foto de encabezado: Paulo Ziemer