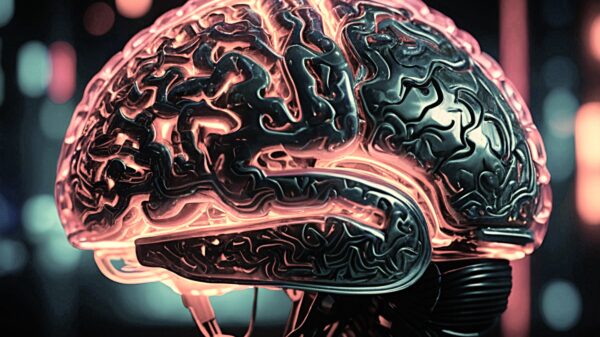Ya había tenido suficiente vida social por aquella noche. Deslizó una última mirada sobre la flamante colección de acuarelas. Se acercó con discreción a su amigo, quien inauguraba una nueva muestra. El casual reencuentro en un café barranquino, tres semanas antes de esa velada, había derivado en un breve texto de presentación para el catálogo, que él escribió para Federico con sumo placer. Debió abrirse paso entre algunas mujeres de mediana edad que pretendían hablar con el artista. Miró una vez más su reloj. A costa de movimientos sinuosos, logró aproximarse a la figura de la noche.
Usó algunas fórmulas convencionales de felicitación. Se excusó de acompañarlo a una celebración para íntimos con el pretexto de que Patricia lo esperaba no muy lejos, en la avenida Prescott. Ella promovía un ciclo de conferencias para una organización humanitaria; aprovechando que la galería del Centro Cultural Peruano-Japonés se encontraba a unas cuantas cuadras, le había rogado a Juan Carlos que pasara a recogerla.
A él le encantaba trajinar por la ciudad; acababan de retornar a Lima después de una prolongada estancia en la Argentina. Nunca desperdiciaba la oportunidad de redescubrir la capital y sus vericuetos, sobre todo en las noches fantasmales del invierno. Por eso, Juan Carlos atacó con gusto el trayecto que lo conduciría, entre los laberínticos pasajes de San Felipe, hacia la amplia vía doble.
Bajo una escasa iluminación sorteó los senderos trazados en medio de los jardines, custodiado por las enormes edificaciones. Superó los primeros tramos con facilidad, pero al internarse más en la compleja trama de veredas y pasajes se sintió algo desorientado. En épocas ya lejanas ese había sido uno de sus lugares de tránsito preferidos. Después de tantos años fuera, algo de su memoria geográfica se había debilitado irremediablemente. Algunos ladridos lejanos acentuaron lo lóbrego de una atmósfera de por sí espectral.
En su inseguro recorrido, vislumbró siluetas recostadas sobre los árboles. «Buen lugar para el romance», pensó Juan Carlos, quien olfateó con agrado el olor a humedad proveniente del césped. Su instinto lo ayudó a sortear los últimos tramos. Salió a la diagonal que corría detrás de las instalaciones de la Marina de Guerra; avanzó a paso lento por una ruta que apenas recordaba. Tardó unos minutos en llegar al punto donde esa calle intersectaba con la Av. Salaverry. Sin apuros, gozando al máximo de su estatus de recién llegado a la ciudad, cruzó esa avenida para caminar por la acera de enfrente y otear el muro añejo del Colegio Sophianum. Se detuvo unos instantes junto a la pared, rematada por los ladrillos sin revestir tan característicos y sus clásicas aberturas, que permitían espiar el interior. Juan Carlos finalmente torció hacia Prescott.
Un tramo de cincuenta metros bastó para que su mirada de paseante distraído descubriera la casa, en la vereda contraria. Sí, esa era la vivienda de Alfredo, su profesor, quien después se había convertido en confidente, casi suegro y en una especie de patrocinador de sueños. Con esos recuerdos inesperados, que lo habían obligado a detenerse frente a la vivienda, también volvería María Claudia, la hija de Alfredo. Nada lo obligaba a permanecer más tiempo ahí, pues ya faltaba media hora para el encuentro con Patricia y no quería apresurarse. Sin embargo, lo tentó la curiosidad; dudó entre continuar o cruzar la avenida Prescott. Se decidió por lo último.
Una sensación de atemporalidad lo invadió de súbito: había estado en esa casa la última noche de su estancia en Lima, quince años atrás, antes de emprender su vagabundeo intelectual. Después del lamentable accidente, en el que pereciera Irma, la madre de María Claudia, y en el que Alfredo quedara inutilizado, las cosas fueron diferentes. Juan Carlos no quería rememorarlo. En parte, su alejamiento del Perú se había debido a la tragedia. Concluyó que no perdía nada y que eso podría ser un postrer homenaje al amigo. «Con seguridad», se dijo, «ya no están aquí», como justificando sus actos irracionales. Iba a marcharse, después de un ligero e inocente fisgoneo —la casa lucía algo envejecida, aunque todavía era imponente—, pero lo detuvo una figura recortada sobre una de las ventanas del piso superior.
El corazón comenzó a latir con fuerza, desbocado. Reconoció de inmediato ese perfil, que lo miraba como en aquella noche de despedidas hace ya tantas lunas. Era María Claudia… ¿Lo habría visto? Se apartó, nervioso; algo lo hizo volver. Ni siquiera estaba seguro sobre si Alfredo vivía; sí acerca de que ella valoraría el gesto. Al tocar el timbre, le sudaban las manos. La luz de la puerta principal tardó en encenderse.
Detrás de la ancha puerta de caoba, algo deslucida, sonó la inconfundible y en otros tiempos idealizada voz: «¿Quién es?» Dudó en contestarle, pero lo hizo: «Mari… Soy yo… Juan Carlos… Juan Carlos Meléndez…» Un breve silencio sirvió de puente. La puerta se abrió. Era ella, hermosa, como la recordaba. Parecía tan desconcertada como él; aun así, sonreía afectuosamente. ¿Debía abrazarla o tan solo darle un beso en la mejilla? Ella, siempre delicada, le ahorró el trabajo. Lo estrechó fraternalmente. Después de algunas palabras entrecortadas, Juan Carlos se sintió más tranquilo. Le explicó que había regresado hacía un par de semanas; estaba rumbo a la Av. Javier Prado cuando se le ocurrió mirar la casa. «Pensé que ya no vivían aquí», dijo, sin dejar de sonreír ni de sostener la mano de María Claudia. Ella, una vez recuperada de la impresión, lo invitó a pasar. Él aceptó casi como en un trance onírico.
María Claudia encendió una de las lámparas de mesa. Juan Carlos reconoció rápidamente los cuadros y artesanías con que Alfredo había decorado los interiores, y a los que él estaba habituado. Le ofreció un café, pero él se excusó, aduciendo con cierto bochorno que su esposa lo esperaba. «Supe que te casaste… felicitaciones.» Murmuró un agradecimiento, arrepentido de estar sentado allí. María Claudia lo notó y, comprensiva, dio un giro. «Es una verdadera sorpresa, Juan Carlos. Me imagino que quieres verlo.» La miró, desesperado; ella, quien sabía leer su rostro como nadie, añadió. «¿Por qué no subes? Le alegrará saber que estás aquí.» Tragó saliva; no podía negarse. «Solo un momento, Mari.» Ella encendió las luces de la escalera y lo escoltó.
Al ingresar a la habitación, se encontró cara a cara con el inexpresivo hombre de la silla. A excepción de algunas canas adicionales, su aspecto no había variado mucho. Vestía una bata granate y calzaba pantuflas. «Papá, mira quién nos visita.» El rostro de Alfredo no se inmutó. Juan Carlos, emocionado, se acercó a estrecharle la inerte mano. «Pasaba por aquí y quise saludarte. Mi esposa me espera a unas cuadras de aquí.» De pronto, sintió mareos, como si por un momento se desconectara de la realidad; luego de recuperarse, descubrió que estaba sentado en esa silla, sin posibilidad de moverse.
En la puerta de la habitación, alguien que tenía su rostro y porte lo miraba sonriente, mientras María Claudia mencionaba algo de una próxima visita. Incapaz de gritar, toda la verdad se le presentó con la fuerza de una trompada. Alfredo lo había esperado años en ese cuerpo tullido, que ahora el antiguo discípulo ocuparía para siempre, mientras el maestro, liberado al fin de la inmovilidad, partía para encontrarse con Patricia. Cuando María Claudia retornó de la planta baja, hizo esfuerzos desesperados por comunicarse. «Ya se fue, papá. Creo que se alegró de vernos… Sé que sigues resentido con él. No te preocupes, yo nunca te dejaré. Muchos van y vienen, pero yo jamás me apartaré de ti», dijo, mientras lo besaba en la mejilla y le acariciaba la cabeza, donde un par de ojos enrojecidos delataban los atisbos del terror.
© José Güich Rodríguez | Del libro de relatos Los espectros nacionales (Editorial San Marcos, 2008)

José Güich Rodríguez | Perú, 1963
Es autor de los libros de relatos Año sabático (2000), El mascarón de proa (2006), Los espectros nacionales (2008), Control terrestre (2013) y El sol infante (2018); de la nouvelle El visitante (2012) y de novelas como El misterio de la Loma Amarilla (2009) y Los caprichos de la razón (2015). También ha editado la compilación Universos en expansión. Antología crítica de la ciencia ficción peruana. Siglos XIX al XXI (2018). En la actualidad, ejerce la docencia en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima.
Foto de autor: María Alejandra Zegarra
Imagen de encabezado: Chris Briggs