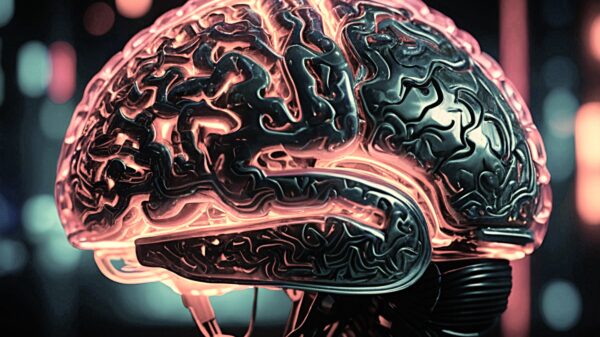Cruzamos las puertas por casualidad y por necesidad. Una lluvia impetuosa nos cayó encima de un momento a otro. Habíamos caminado por esa calle cientos de veces desde que nos mudamos a la ciudad. El local siempre mantenía las puertas cerradas y las luces apagadas. Por eso nos sorprendieron los letreros que leían ABIERTO y MUSEO. No contábamos con que el aire acondicionado fuese tan potente. Secándose el agua que le humedecía los brazos, Julián exteriorizó un vulgarismo. Después, como si algún ruido lo hubiera sobresaltado, alzó rápido la vista.
—¿Qué exhiben aquí? Se ve tan… vacío.
En el vestíbulo no había personas, asientos u objetos, a excepción de un mostrador al fondo, donde alguien había colocado, muy en orden, un puñado de opúsculos. El olor a detergente de pisos me provocó estornudos. Caminé hacia el pasillo oscuro que se extendía a la derecha; el museo estaba tan desolado que podía escuchar el eco de mis pasos.
—¿Hola? —Un resoplido de aire gélido me erizó la piel. Se volvieron escarcha todas las gotas de agua.
—Vámonos, deben estar por cerrar. —Julián no se había movido de la entrada. En sus ojos se reflejaba su intranquilidad. Daba golpes con la punta del zapato derecho y le rechinaban los dientes.
—Cobarde —respondí de sopetón, en voz baja. Me sobrevino al cuerpo ese ligero enfado que me provoca Julián cada vez que trata de sermonearme o se comporta como el gallina que es. Quise volver a repetirle cuán aburrido es, que nunca sabrá lo que es disfrutar de la vida, que no toma riesgos, que no sabe el significado de una verdadera aventura. En cambio, respiré hondo y me sequé las manos en los bolsillos—. OK, vámonos.
Cuando toqué la perilla, escuchamos un ruido parecido al que hace un pájaro cuando choca contra un ventanal. El metal estaba tan frío que un dolor punzante me inmovilizó los dedos y sentí una carga eléctrica recorrerme desde el antebrazo hasta el hombro. Nos volteamos y nos topamos con que el pasillo a la derecha se había iluminado. Una mujer de mediana edad yacía en pie en medio del vestíbulo. Su ropa parecía propia de un asilo de la década de 1960: vestido azul a las rodillas, ajustado solo en la cintura, y zapatillas blancas. Debió suponer que no nos iríamos luego de haberla visto, porque nadie le da la espalda tan rápido a una mujer con semejante aspecto. Para su edad, conservaba una buena complexión y la piel con pocas arrugas. Los ojos negros y opacos eran los que la delataban. Así como Julián refleja sus emociones al borde de sus pupilas, esa mujer reflejaba sus años en la profundidad de las suyas. Carraspeó una breve tos seca y escupió algo de flema en una servilleta.
—Por favor, no se vayan. Hoy sí abrimos.
Julián me apretó la mano. La mujer dobló la servilleta en cuadros y se la metió en el bolsillo delantero del vestido. Juntó las manos y sonrió—. Soy Susana Aren. Pueden llamarme Susie. Bienvenidos al Museo del Sonido.
Julián y yo remiramos el vestíbulo vacío. Se me escapó una breve carcajada.
—¿De veras esto es un museo? ¿Abre a menudo? Nunca lo habíamos…
—Solo los jueves en la tarde. ¿Quieren dejar su voz en nuestro archivo de visitas ahora o más tarde? —Levantó un aparato negro que traía en las manos.
—¡Increíble! De saberlo, hubiésemos venido antes. ¿Verdad, Julián?
Julián no se mostró convencido. Frunció el entrecejo. La semiótica de su mirada me dijo que quería preguntar qué tipo de sonidos coleccionaba el museo, incluso abrió la boca para decir algo, pero pronto desistió de la idea. Julián siempre dice que hay cosas que es mejor no preguntar.
—Las personas llegan aquí en el momento justo. Síganme.
Di un paso adelante. Julián me apretó la mano aún más fuerte.
—No se preocupe, señora. Ya nos íbamos —anunció. La anciana pareció no incomodarse por la descortesía. Seguramente, en su larga vida, se había topado con más de un cliente descortés.
—Susie. Llámenme Susie, con toda confianza. —Se volteó a mí—: ¿Emocionada?
A la mirada chispeante de Julián, asentí. Desconocer qué sonidos podría oír hizo que una avalancha de adrenalina me provocara dar pequeños saltos en el mismo sitio, como si así pudiera agilizar los preámbulos. Visitar cualquier museo me hacía recordar mis años de universidad, ese tiempo antes de Julián en el que la juventud me hizo viajar el mundo con el dinero que me sobraba de préstamos y becas.
—Les recomiendo que dejen sus teléfonos en el mostrador. Aquí no hay señal e interfieren con la exhibición. —Le di un codazo a Julián. Puso los ojos en blanco y le dio el teléfono a la mujer, quien lo colocó, junto a su aparato negro, sobre el mostrador.
—Adelante —nos pidió luego, señalando con una mano el pasillo iluminado.
El museo constaba de dos salas de exhibición, una de objetos contemporáneos y otra de objetos antiguos. La primera sala era una habitación pequeña con una mesa de madera en el centro donde estaban dispuestos, en hileras, cosas de uso cotidiano.
—Me parece que esto es un museo de chatarra —le comenté a Julián al oído, pero como quiera Susie alcanzó a oírme.
—Se equivoca. Este es un museo de voces y palabras.
—Así que esto es una fonoteca de sonidos de objetos cotidianos. —Julián, por supuesto, tenía que demostrar que sabe usar las palabras. Susie ignoró su comentario.
—Lo importante no son los objetos, sino lo que dijeron sus dueños.
—¿Sus dueños?
—Acérquese a la colección, por favor. —Susie remeció un sillón de automóvil. Explicó que los seres inanimados, que no saben que existen, no se dan cuenta cuando dejan de existir, y esa es una de las razones por las que los expertos en parasicología afirman que incluso las cosas materiales pueden manifestarse como entes fantasmagóricos. Citó como ejemplos la aparición anual de un sofá rojo en medio del recibidor del Hotel El Convento y el extraño suceso de 1978 en Saint-Ouen-L’Aumône, en el que se evidenció la aparición de un tocadiscos en una estación de tren por un periodo de siete minutos. Sus bocinas tocaban canciones de Edith Piaf. A este tipo de eventos se les conoce como apariciones visuales de seres inanimados y combinación de apariciones visuales y auditivas de seres inanimados, respectivamente. El Museo del Sonido (MuSo) es el único que se especializa en mostrar apariciones auditivas en seres inanimados—. Si presta atención, podrá escuchar mi colección de últimas palabras.
Julián volvió a apretarme la mano. Esa vez no descifré qué quiso decirme: si debía aguantar las ganas de reír o si debíamos huir. De todas maneras, estallé en risa. Una vez más, la mujer no mostró emoción alguna ante la descortesía.
—Trabajé de fotógrafa y detective de escenas de crimen. No tienen idea de cuánta evidencia desaparece de los Cuartos de Depósito de Evidencia de la Policía de Puerto Rico. Y ni se imaginan cuánta nunca llega.
Poco a poco, mi risa se fue disipando. Julián cruzó los brazos. Tiritaba de frío.
—Así que usted ha robado para lucrarse.
—No, querido. Le recuerdo que no le he cobrado admisión.
—Esto le resta seriedad a su museo —interrumpí, señalando un zapato de tacón.
—Es lo único que pude conseguir.
—¿De quién es? —pregunté.
—Una suicida. Su nombre está en la etiqueta. Fue el único caso que tuve durante mi breve paso por el Departamento de Policía Preventiva. Miré sus ojos antes de que muriera. ¿Quiere escuchar sus últimas palabras?
Titubeé un poco antes de acceder a que me acercara el zapato a una oreja.
—Oigo… un suspiro… Luego…, dice… ¿imbécil?
Susie me quitó el zapato de mala gana.
—Sí, eso escuchan todos. Qué fastidio.
—Este museo es una estafa. Nada tiene sentido —acusó Julián al tiempo que yo murmuraba:
—Al final escuché una ráfaga de viento.
—El viento tampoco sabe cuándo deja de existir. ¿Ustedes son…? —dejó la oración inconclusa, pero movió el dedo índice de lado a lado—. Perdonen que les pregunte. Me gusta conocer a quienes nos visitan.
—No hay problema. —Levanté la mano y la moví para que viera la sortija—. Hace cuatro meses. Es una pesadilla.
Quise coquetear y le guiñé un ojo a Julián, pero él solo hizo otra de sus muecas. No cesaba de tiritar. Susie rio.
—Ah, recién casados. ¡Qué encantador! Escuchen este par de almohadones…
Nos adentramos en la sala de la segunda exhibición: utensilios y máquinas de tortura de otra época. Las luces eran más tenues. Al lado de cada objeto había cuadros con imágenes y explicaciones de cómo se llevaban a cabo los castigos. La estancia estaba dividida en dos, Puerto Rico y Europa. Reconocí de inmediato, en el ala izquierda, los ejemplares de los instrumentos que usaban para torturar a nuestros esclavos: había látigos, carimbos y argollas en una vitrina. Julián se acercó a verlos, pero no leyó las placas en voz alta. Se impresionó más con el gran cepo con agujeros para tres personas que se extendía al lado. Arriba del cepo, había una fotografía en blanco y negro que mostraba tres adolescentes negras, de espaldas a las tablas del suelo, inmovilizadas de pies y manos. Lloraban y gritaban para la foto, incluso las habían maquillado para que pareciera que tenían heridas y sangre reales.
—Esto no está bien —dijo Julián.
Inhalé fuerte y llevé la mirada hacia el otro lado de la sala. Tampoco había demasiados objetos, pero eran suficientes: un garrote vil en una esquina, que según Susie se usaba para romperle el cuello a las víctimas, y un aplastacabezas en otra. En medio de la estancia, como si fuese el punto de unión entre el Viejo Mundo con el Caribe, se alzaban una jaula ovalada para una persona y una pequeña pirámide, con sogas y una correa en cuero mal puestas en el área de la punta, sobre una especie de trípode de madera.
—La cuna de Judas. Instrumento de tortura para sacar confesiones —empecé a leer—. La punta se presionaba con mayor o menor fuerza contra el área genital o anal, dependiendo del verdugo o la evolución de la confesión. Se permite tocar y probar.
—Este lugar es horrible. Deberíamos irnos. —Julián estaba al borde de un ataque de nervios.
—Cada cual lo describe como le parece. Por favor —pidió Susie, pero esa súplica no estaba dirigida a Julián, sino a mí, alzaba unos audífonos enormes—, esta exhibición también cuenta con sonidos.
Las preguntas me salieron atropelladas mientras me aproximaba. ¿Tienen…? ¿También? ¿Después de tantos años? ¿Cómo? Susie explicó que Andrew Álvarez, el antropólogo que también organiza charlas sobre parapsicología en la isla, le había recomendado una médium para atraer las distintas fuerzas energéticas y que los visitantes del museo pudieran escuchar los lamentos de los espíritus que seguían aferrados a ese instrumento. El fenómeno de la voz electrónica ocurre al grabar con un aparato especial, como el que teníamos en frente y como los que se encontraban al lado de la vitrina y los demás instrumentos de tortura, el registro real de las voces y los sonidos captados en un área u objeto con actividad paranormal. Debía prepararme. Escucharía letanías de gritos de miles de personas a la vez, y quién sabe qué más.
A Julián no le interesaban las historias de Susie.
—¿Podrían subir la temperatura? Parece que estamos en la Antártida.
—Esta es la temperatura ideal para conservar nuestros… objetos.
Ensordecí la discusión al ponerme los audífonos.
El horror me obligó a querer arrancarme incluso las orejas. Caminando de espaldas, tropecé con las patas de madera del instrumento de tortura, y, sin darme cuenta, me adentré en la jaula, que estaba abierta. La puertecilla se cerró de cantazo y las cadenas que iban desde los barrotes al techo se activaron e hicieron que la jaula quedara colgando.
—Oh, qué importuno. La gente de la época Medieval era muy cruel. Jaulas como esa exhibían al pueblo a los condenados a muerte. También a los torturados y los cadáveres. Por semanas, a veces. Escarnio público —comentó Susie en voz baja.
Para mi sorpresa, Julián se había quedado mudo, ni siquiera quiso saber qué oí.
—Iré a buscar la llave. También traeré la grabadora. No pueden irse sin dejar sus voces en el archivo de visitas.
Julián asintió en automático. Me había aguantado las ganas de emitir sonidos para no alarmarlo, porque es un hombre muy sensible. Aún así, no pude evitar las lágrimas. La sangre que se derramaba por la jaula, tampoco.
Desde los barrotes, algún sistema mecánico hacía que salieran, con suma lentitud, alambres de púas que se me fueron incrustando en el cuerpo.
—Te esperaré en la puerta —murmuró Julián antes de voltearse. Levanté un poco la mano en busca de la suya, pero él ya corría despavorido hacia la primera sala. Tropezó con Susie; a ninguno le importó. La mujer me miraba fijamente a los ojos. Yo conocía su mirada, porque era la misma que ponía yo de niña cuando cazaba lagartijos y los dejaba sobre las rocas para observarlos mientras se les iba apagando la vida. Cuando notó que abría un poco la boca, Susie presionó un botón de su aparato de grabar. Pensé en las muchachas de la fotografía en blanco y negro. A Julián, aunque no me oyera, le susurré:
—Tenías razón.
© Pabsi Livmar | De la antología No cierres los ojos (Libros Eikon, 2016)

Pabsi Livmar | Puerto Rico, 1986
Es natural de Peñuelas y vive en San Juan. Narradora, traductora y percusionista. Tiene un bachillerato en Lenguas Modernas y una maestría en Traducción (Universidad de Puerto Rico). Doctoranda en traducción audiovisual por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Ha participado en varias antologías de cuento latinoamericano y publicado los libros El visitante de las estrellas (2017) y Teoremas turbios (2018). Sitio web: www.pabsilivmar.com
Foto de autora: José Rafael Centeno
Imagen de encabezado: OCV PHOTO