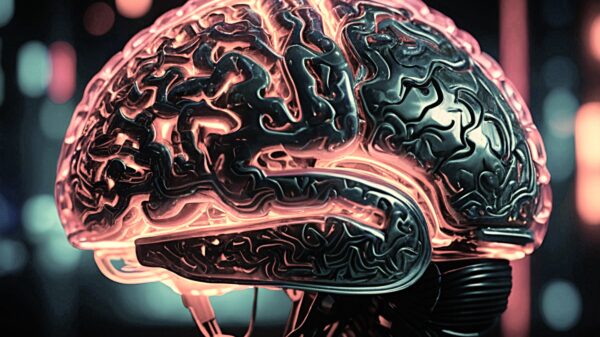Acariciar pelo muerto me tranquiliza, barrer me tranquiliza. Me calma. Me gusta el ruido del roce de los pelos del cepillo contra las baldosas. Los cepillos también tienen pelo, pero las fregonas tienen trenzas como los negros jamaicanos. A los pelos de los cepillos, e incluso de los cepillos para el pelo, me parece que les llaman cerdas. Cerda, guarra, más que guarra. Mientras barro me canto canciones dentro de la cabeza. Canciones de cuando era niña. Dentro de la cabeza nadie me oye, por eso prefiero vivir dentro de mi cabeza. Dentro de mi cabeza me canto: así barría, así, así, y otras cosas sobre una niña que no podía jugar porque siempre estaba muy muy atareada. Con las cerdas del cepillo voy marcando el ritmo. Con los pelos. Y es como si tocase la guitarra.
Es temprano. A primera hora, los días de diario, no suele venir mucha gente. Pero ya me he ocupado de una clienta madrugadora. Una señora mayor que viene cada dos semanas más o menos y de la que todavía no me he aprendido el nombre. Soy olvidadiza, me cuesta hacerme con los nombres, así que para no pasar vergüenza evito dirigirme a los clientes habituales por su nombre de pila. Digo señor o señora y ya está. Luego los invito a acomodarse. A-co-mo-dar-se. Es una palabra que me gusta, con empaque. Como de salón de belleza de la zona alta. Acomódese usted aquí, por favor.
Con el cepillo voy acomodando los pelos muertos de la señora sin nombre a los pies de la silla giratoria. Y sigo con mí «así planchaba, así, así.» El otro día otra señora se me enfadó porque quise alisarle el pelo con la plancha estáiler. Decía: «para alisármelo así, me lo hago yo en mi casa» y tal. Y yo dije: «pues yo siempre lo hago de esta manera, señora.» Pero lo dije dentro de mi cabeza para evitar más problemas. Y por vergüenza. Luego vino Desirée y se ocupó de ella. Desirée es la dueña, pero en realidad no se llama Desirée. Desirée es como si dijéramos su nombre artístico. Así que vino Desirée y creo que me dio un empellón.
«Barro, barro mi casita, lalaralarita», canto por dentro disimulando como si nada. Nada por aquí, nada por allá. Desi y Alexia siguen dentro, deben de estar en el almacén, supongo, o preparando la sala de depilación. Conque me agacho como para recoger una moneda o una horquilla y cojo un puñado de pelo del montoncito y enseguida me lo guardo en el bolsillo de la bata. Lo sobo, lo desmenuzo entre los dedos y me quedo mirando la calle a través del escaparate. Así, embobada. Ya digo que me tranquiliza.
A veces fantaseo y pienso que estamos encerradas dentro de una pecera o de un acuario. Las tres, Desirée, Alexia y yo, como tres peces raros. De verdad que no sé qué tengo en la cabeza. No son solo canciones de cuando entonces, también hay cosas oscuras y feas y raras. Fíjate tú que me da por pensar que algún día se romperá el cristal de la pecera —o del acuario— y saldremos a la calle en una tromba de agua. Una tromba de agua espumosa, con restos de champú y de acondicionador para el pelo, y nosotras ahí, sobre el asfalto coleando desesperadas porque ya no sabemos respirar aire. El pelo de la señora sin nombre parece paja tostada, pero me gusta.
Peluquería Desirée. Mientras acaricio el pelo de mi bolsillo, me quedo contemplando la calle a través del amplio ventanal del escaparate. Pasan coches, pocos ya a esta hora de la mañana, y algunas personas, sobre todo mujeres, ancianos y algunos repartidores que vienen a hacer sus entregas en los negocios del barrio. Los veo moverse y me parece que estoy viendo una película y que el escaparate es la pantalla. Pasan despacio, sin piernas, como si se deslizasen. Aunque de repente me da por pensar si no serán ellos los que están dentro de una pecera, y no yo. ¿De qué lado estará el agua?, me pregunto y, para asegurarme, me pongo a boquear como vi una vez que hacían los peces de colores en el acuario de un restaurante al que iba con mis padres cuando era niña. Hago circulitos con los labios, plop, plop, plop, y suena como si estuviera descorchando una botella de sidra. Así: plop, plop, plop.
Y así me encuentra al entrar la segunda clienta del día. La señora se queda parada junto al mostrador y me mira por encima de la montura de las gafas como una maestra de las de antes. Severa. Hago plop, plop un par de veces más y luego me entra la vergüenza. Agacho la cabeza y sigo barriendo aunque ya no queden pelos por recoger. En estas Desirée sale de la trastienda y dice: «no te preocupes, ya me encargo yo», y yo hago que sí con la cabeza, aunque no estoy segura de que se haya dado cuenta. «Por aquí, señora», la invita y yo pienso: «acomódese, se dice acomódese, si no cambiamos estos pequeños detalles jamás saldremos de la pecera.» Luego es Alexia la que se asoma y entonces me acuerdo de lo del otro día.
El otro día, yo estaba también barriendo o colocando los botes de espuma y acondicionador, o doblando toallas, o cambiando los peinadores sucios por otros limpios, etcétera. No sé, en cualquier caso, estaba haciendo algo de lo que suelo estar haciendo cuando no estoy peinando o lavando o cortando el pelo a algún cliente o alguna clienta. Aquí nunca se puede estar parada, chica, Desirée no nos deja. Así que estaba atareada como cada día, ya digo, y Desi y Alexia estaban dentro, en el almacén o en la sala de depilación, y yo sin querer escuché lo que hablaban. «Es una caballa seca», le decía Alexia a la jefa. «Una caballa seca o reseca», no lo tengo claro, pero supe que se referían a mí, a quién si no, y que se mofaban y se reían a mi costa. Noté que me ponía muy roja, no sé si de rabia o de vergüenza.
Caballa seca, cabello reseco: des-cabello. Mientras Desirée prepara a la nueva clienta para la operación, yo me relajo un poco y apoyo la barbilla en el palo del cepillo de barrer y otra vez me quedo mirando a la calle, pero ahora sin ver nada en particular, y es entonces cuando la «Des» del «Desirée» pintado en el cristal y el «cabello» del anuncio sobre el «cuidado del cabello» se me juntan entre los ojos y forman esa palabra: «descabello», y tengo que hacer lo posible para no volverme porque me viene a la mente la imagen de Desi clavándole a la clienta unas tijeras sin abrir en el centro de la nuca, qué horror, justo ahí donde comienza la línea del pelo, ya sabes. El sol ya se ha levantado por encima del edificio de enfrente y ahora entra de lleno en la peluquería. Es bonito, es como si todo ardiese.
En realidad, es como si mi cabeza ardiese. Me vuelvo hacia el espejo de cuerpo entero que tengo a la izquierda y me doy cuenta de que yo ya no soy yo. Un rayo de sol pega justo donde debería estar el reflejo de mi cara y ahora, en lugar de mi cara, en vez de mi cabeza, hay como un destello de luz que ciega y aturde, como un disparo de flash congelado. Ahí estoy, me digo, esa soy yo ahora, una mujer con la cabeza incendiada, mi cabeza como la cabeza de una cerilla encendida. Intento acordarme de alguna canción para apagar el incendio, pero no me acuerdo de ninguna. Bueno, sí, de una: «La niña de fuego», pero es peor y además no recuerdo lo que decía la letra, solo el título. Soy la niña de fuego, la mujer antorcha, una caballa con el cabello resplandeciente. Y además estoy un poco mareada.
Entonces el hombre atraviesa la luz como en una película de miedo o de ciencia ficción. Me da por pensar que a lo mejor esta luz tan intensa es una puerta hacia otra dimensión, o de otra dimensión hacia la nuestra. A lo mejor es la puerta de entrada por la que los marcianos se cuelan en nuestras peceras, quién sabe. Ay, qué cosas se me ocurren. Pero la verdad es que el cliente que acaba de entrar es un ser un poco raro, un fantasma o un vampiro tal vez, más que un marciano. Es alto, delgado, va vestido de negro como aquel inglés que hacía de Drácula en las películas de cuando entonces. Y para más inri, lleva sombrero. Me saluda sin hablar, inclinando un poco la cabeza, y yo hago lo mismo y después le invito a pasar con un gesto de la mano. Intento decir: «acomódese», pero apenas me sale la palabra del cuerpo. ¡Quién demonios lleva sombrero en estos tiempos!
El hombre me ofrece el sombrero y se sienta mientras voy a colgarlo en el perchero de la entrada. Me acerco a él por detrás, tirándome de las mangas de la bata para ocultar los cortes en las muñecas, y su reflejo en el espejo me mira fijamente a los ojos como si supiera. Hay gente así, me digo, que son como un escalofrío. «Dígame», balbuceo desde detrás de sus hombros, pero mi vampiro del sombrero no dice ni mu. No hace más que un gestito con la cabeza y yo pienso: «otro más que se entrega al descabello». El hombre parece que sonríe, como si hubiera oído lo que se me pasa por la mente, pero no le veo los colmillos ni nada. Saco el pulverizador y empiezo a fumigarle el pelo.
Tiene el pelo ralo y fino y, mojado, se le pega a la cabeza como si fuera un gorro de baño o una mancha de tinta negra. Se lo rastrillo hacia atrás con el peine de hueso grande, una pasada por la sien derecha, otra pasada por la izquierda, luego por detrás de las orejas —tiene las orejas puntiagudas y con dos lóbulos gruesos como dos mejillones—, y finalmente por arriba. Doy una pasada por un lado, luego otra por el otro, desde la frente hacia la coronilla, y durante unos segundos me quedo observando el reflejo de su cara en el espejo. El hombre asiente, y otra vez esa sonrisa. Sí, señor, cómo no. Vuelvo a pasar el peine por la parte de arriba y entonces me doy cuenta. Ahí arriba hay algo.
Para cerciorarme, hago bajar el sillón con la palanquita de abajo y me aúpo sobre la punta de los pies. Echo hacia los lados el pelo de lo alto de la cabeza del cliente, me asomo como quien se asoma a un pozo de los deseos. Hay algo, desde luego, pero no sé bien qué. Busco en los ojos del vampiro una respuesta —aunque enseguida me doy cuenta, qué tontería, de que si fuera un vampiro no podría verlo en el espejo—, en fin, busco una orientación, que me diga cuál ha de ser el siguiente paso, si prefiere que le deje las patillas largas o cortas. ¿Qué? Y aunque el señor no dice nada, me parece que de repente puedo leer sus deseos. Estoy dentro de su cabeza o el dentro de la mía, no sé.
Le sonrío al reflejo y comienzo a hurgar. Primero con el peine y la punta de las tijeras, después me guardo el instrumental en el bolsillo, aprovecho para sobetear el pelo difunto de mi primera clienta, y empiezo a acariciar con la yema de los dedos los bordes de «eso que está ahí». Pido permiso al hombre del espejo y él parece que asiente. Adelante, querida. Aparto un poco más el cabello que lo recubre y noto que los bordes de «eso» son muy suaves al tacto, como una piel muy suave y muy tersa, muy delicada, me pregunto que crema usará. En el centro hay un hueco del que no consigo ver el fondo, un agujero que es como una boca o como los párpados de un ojo ciego, y pienso: es un tercer ojo para contemplar el sol que nos incendia la cabeza, pero a ver qué música le pongo a esto. A ver qué canción. Me alzo un poco más y entonces se me enciende la bombilla, otra vez mi cabeza que echa chispas: «eso que esta ahí» es como la «cosa» de una mujer, lo que el hombre tiene arriba es como lo que la mujer tiene abajo, es un c…, y a punto estoy de decirme una palabrota, pero me callo justo a tiempo. Cerda, guarra, más que guarra, me digo.
Hundo los dedos un poco más, luego otro poco, y al final las dos manos hasta las muñecas. Pienso que el hombre va a verme las heridas en los pulsos, pero ya no me importa. Incluso se me ocurre que esto que estamos haciendo puede tener propiedades sanadoras. Ahí dentro está blando, húmedo, caliente. Sería como estar destripando un pescado, plop, plop, plop, si los pescados tuvieran las tripas calientes, calientes y suaves. Plop, plop, plop. Aunque bien mirado, limpiar pescado es algo que me da mucho asco y esto no, o bueno sí, asco pero también otra cosa. Sobre todo, otra cosa. Observo al hombre en el espejo mientras remuevo las manos dentro de su cabeza y veo que ronronea, que se le cae la baba y pone los ojos en blanco. Guarra, más que guarra, repito, pero ya no sé si se lo digo a él o a mí misma. Ahora hago círculos por dentro, le acaricio el interior de la cabeza, y él gime y sigue con los ojos en blanco, cada vez más blancos, como si intentara ver lo que le estoy haciendo «ahí dentro», y de repente tengo la impresión de que le estuviera frotando los globos de los ojos por la parte de atrás, así. Solo espero que Desi siga a lo suyo.
Al final retiro el peinador y paso la escobilla por los hombros y el cuello de mi cliente. Espero que haya sido de su gusto y que vuelva pronto a visitarnos. Peluquería Desirée, ya sabe, expertas en descabellos y en masajes cerebrales, no olvide su escafandra. El hombre se levanta, se tambalea un poco, como si hubiera sufrido un golpe de calor o una insolación, pienso —qué cosas se me ocurren—, pero enseguida se repone y vuelve a caminar erguido, muy tieso, como el actor inglés que en realidad es. Le alcanzo su sombrero, le acompaño al mostrador, «son nueve cincuenta, por favor», le digo. Él saca un billete de diez del bolsillo interior de la americana, una tarjetita y una pluma estilográfica. Me da el dinero, luego escribe algo en la tarjeta, dos, tres líneas, y después la desliza sobre el mostrador. Tiene una letra muy bonita, de caligrafía, como cuando entonces. La leo y contemplo mi reflejo en el espejito de mano que hay junto a la caja registradora. Estoy muy colorada, sí, pero no es de rabia ni de vergüenza.
© Diego Luis Sanromán | Del libro de relatos Pornmutaciones (STIRNER, 2019)

Diego Luis Sanromán | España, 1970
Es escritor y traductor. Su producción reciente incluye la novela Kwass o el arte combinatoria (2015) y los libros de relatos Ladran los hombres (2017) y Pornmutaciones (2019). Parte de su obra ha sido incluida en antologías de relatos y ensayos como Extraño Oeste (2015), Twin Peaks: 25 años después, todavía se escucha música en el aire (2016) y Organismos. Relatos sobre otredad, biopolítica y materia extraordinaria (2018). Blog: amputaciones.blogspot.com
Foto de autor: Archivo
Imagen de encabezado: André Reis