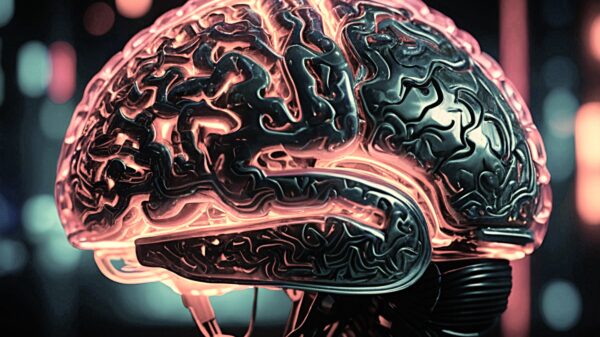A Sergio le costó llegar hasta Luisa, su prima. Le costó hacerle la propuesta: atraparla.
No es que le hubiera faltado planear, pensar en lo que deseaba hacer. Al contrario, lo tenía bien claro, y lo había repasado mil veces. Más de mil: había fantaseado con hacerlo durante un año, al menos tres veces a lo largo de cada día. De mañana, durante su media hora en el metro para ir a la escuela; por las tardes, mientras regresaba a casa por la ruta contraria. Volteaba hacia el túnel oscuro por el que iba el tren y no ver nada lo ayudaba a imaginar.
También lo hacía todas las noches, como era de esperar, y en cualquier otro momento libre que tuviera: solo en la biblioteca de la escuela, caminando por la calle o empujando un carrito en el supermercado, mientras su mamá iba por delante observando mercancías. Donde fuera.
Todo desde la tarde en que vio el primer video en internet.
—Cierra los ojos —le dijo a Luisa, cuando llegó por fin el día— y respira hondo. Inhala. Exhala. Profundo.
A lo largo del año que pasó planeándolo hizo un descubrimiento: que soñar con algo prohibido y excitante solo es fácil cuando no se quiere realizarlo. Cuando se desea pensar en una serie de pasos, en acciones realizables y excusas plausibles, hay que distraerse de imaginar las partes agradables: la piel desnuda, el cuerpo relajado e inerme, los ojos cerrados, y empezar a preocuparse por detalles aburridos e interminables. Cómo llevar a la persona deseada (la palabra víctima era demasiado fuerte) a un lugar aislado y discreto. Cómo persuadirla de cooperar. Cómo lograrlo todo sin consecuencias: sin que haya denuncia o represalias después.
—Sin abrir los ojos, mueve tu mirada hacia arriba, como si quisieras ver tus propias cejas —ordenó, y vio que los globos oculares de Luisa se movían bajo los párpados.
Porque lo que deseaba hacer era malo: perverso, degradante. Sergio lo tenía clarísimo, aunque jamás llegó a decir esas palabras en voz alta. Ni siquiera era capaz (él, que podía visualizar cada detalle de cada pose y cada expresión de cada una de sus conquistas: que se las figuraba diciendo y haciéndolo todo) de pensar en aquellas palabras espantosas: de imaginar su sonido o su aspecto en una página, en una pantalla. La vergüenza era invencible. Y no había nadie, absolutamente nadie, con quien hablar del asunto. El foro donde habían publicado el video —donde él se asomaba casi todos los días a ver los muchos videos, a leer los comentarios— estaba en inglés y lo manejaba alguien de California, o de Texas, que debía ser horrible en la vida real. Era evidente: Sergio podía entender sin problema lo que aquel hombre escribía sobre las mujeres o los extranjeros o la gente de su propio país que no estaba de acuerdo con él.
E incluso si el foro hubiese sido en español y administrado por el psicoanalista más tolerante y comprensivo de su propia ciudad, ¿qué le hubiera podido decir? ¿Cómo atreverse a decir nada? ¿Reconocer que tenía erecciones pensando en eso? ¿Reconocer siquiera que tenía erecciones, a los trece años?
Y en su casa jamás, jamás se hablaba de sexo. Mucho menos de eso. Tal vez sus padres no sabían que eso existiera. Sergio conocía la palabra erección por culpa de su profesora de ciencias naturales de primero de secundaria, que la había dado a conocer a su grupo junto con masturbación —y aborto y sexo, pero esas ya todos las conocían— un día cualquiera de clase y nunca había vuelto a mencionarlas.
—Ahora baja la mirada —le dijo a Luisa, y ella obedeció—. Y sigue respirando.
No se decidió por ella, por su prima, de manera consciente: ella fue expulsando poco a poco a todas las demás, sin que Sergio se diera cuenta. Cuando tuvo que admitir que la deseaba a ella y solo a ella, tardó en comprender por qué. Al fin entendió que sí, ella era más bonita que Meche, su compañera de escuela, y tenía pechos y caderas al contrario de Esmeralda, su vecina, y no era imposible de abordar, como sí lo eran las chicas de los videos de internet, rusas o californianas o sudamericanas o de donde fueran, o las actrices o cantantes. Pero por encima de todo estaba el hecho de que las familias de él y de Luisa se reunían para comer un domingo sí y otro no.
No había nadie más factible que Luisa. La mente de Sergio llegó a esta conclusión igual que lo hubiera hecho la de un asesino en serie. No había nada de afecto en la elección. En realidad, ni siquiera la conocía tan bien. Hasta hace unos pocos años había sido más bien una molestia, alguien a quien ignorar en esas tardes aburridas y obligatorias. Pero a medida que Sergio se había ido acercando a intentar su fantasía en la vida real, a decidir que no le bastaba ver imágenes y darse gusto a sí mismo sin que nadie lo viera, había ido descartando todo salvo lo más cercano: lo más posible.
—Ahora tus rodillas se tensan y se relajan —ordenó Sergio. Había practicado mucho aquella voz monótona, suave. Según la gente del foro, tenía que entrar en la mente de las mujeres sin que ellas se dieran cuenta. Tomarlas desprevenidas.
Su decisión lo hizo descartar, además, la mayor parte de los argumentos que repasaba cada día. Nadie se iría a vivir con él. Nunca tendría un harén que se ocupara de cumplir todos sus deseos. Nada de esos finales que siempre le acababan dando horror —todo aquello era malo, perverso, degradante: por supuesto que se daba cuenta— y a los que siempre volvía, porque era imposible no volver.
Había que conformarse. Sería bastante con lo que sí iba a hacer. Dedicó tiempo a convencerse de que era lo mejor. Cuando se tocaba no era sexo en realidad, se decía, y esto tampoco iba a ser sexo. En realidad, la parte que le interesaba más de todo esto ni siquiera era el sexo. Como decían varios en el foro, había dos partes en sus fantasías: la parte del poder y la parte del cuerpo, o del sexo, o como fuera que se tuviera que decir.
—Mi voz te acompaña. Poco a poco notas que tus pies se tensan y después se relajan.
La parte del poder era la mejor: la más emocionante, la que más lo atraía. Y, en realidad, era mucho más fácil de llevar a cabo, porque no solo era menos perversa: era menos obvia. El que Sergio buscaba era un poder pequeño, uno que para casi todo el mundo sería un poco ridículo, pero para él iba a ser suficiente.
Con su nuevo plan reducido, simplificado, realista, sería más simple corregir errores, salir de problemas, encontrar excusas en caso necesario. La gente está acostumbrada a ver a una persona abusar de otras, y en especial a que un hombre abuse de una mujer. Si lo descubrían podía decir que era una broma. Un experimento. Cualquier cosa, mientras no hubiera sexo de por medio. Sería más fácil que le creyeran a él. Nadie le creería nada a ella.
Quizá podría llegar a la parte del sexo cuando fuera adulto. Pero no podía esperar tanto.
—Ahora tus muslos se tensan y se relajan. Ahora…
Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Cuando llegó el día, cuando la convenció de «jugar» con él, se lo repitió a sí mismo muchas veces. Nunca vería a Luisa, la delgada y alta y bien formada, desnuda; nunca le quitaría la ropa ni la haría quitársela. Nunca la pondría en poses estudiadas ni levantaría siquiera una mano para tocarla. Y a la vez, las imágenes de su fantasía, de la película, del video en el que se imaginaba con ella, podrían seguir durante años alimentadas por un poquito de vida real.
—Todo lo demás puede esperar. Todo lo demás es irrelevante.
Las familias se reunían a veces en una casa, a veces en la otra. El padre de Luisa era hermano del de Sergio. Pero una vez al año, en el cumpleaños de la abuela, todos iban juntos a verla: era la reunión anual de sus hijos, y de los hijos de sus hijos. La casa de la abuela era grande y parecía estar a medio vaciar. Tenía dos o tres cuartos de huéspedes. Estaba hecha para habitantes más numerosos y más ricos. La familia de Sergio vivía muy al norte, la de Luisa muy al sur, y la abuela siempre opinaba que llegaban muy tarde. Hacían una hora de charla en la sala, con platos de botana en la mesa de centro y cubas para los adultos. Salvo los más pequeños, todos los nietos terminaban sacando sus teléfonos para no aburrirse, los guardaban cuando algún adulto se los exigía y los volvían a sacar a los cinco minutos. Más tarde venía la comida. El arroz, el pollo en mole, el pastel y el café. Solo hasta entonces, mientras los adultos se ponían a discutir y a escuchar música vieja por un aparato antiguo, los niños se podían dispersar.
Sergio puso en marcha su plan tras una de esas comidas, cuando todos, incluyendo a Luisa, estaban más aburridos y más hartos de su abuela, de sus padres y de todo.
Empezó hablándole, porque casi nunca lo había hecho. Trató de verse serio. Luisa era de las mayores y no quería estar con todos los demás. Al principio, Sergio no tuvo mucho éxito, pero luego fue cayéndole simpático. Cuando llegaban a reunirse, Luisa conversaba con Sergio de series y de libros. A ella le interesaban de verdad, lo que fue una sorpresa, y Sergio fingía bien. Cuando se hartaba de algún entusiasmo de su prima, no se quejaba: se consolaba imaginándola tendida, callada, a su merced.
Comenzaron a mandarse mensajes; más tarde, enlaces, fotos, videos. Sergio nunca le dijo qué videos le gustaban de veras.
Luisa pensaba que Sergio era un niño todavía, pero llegó a verlo como su alumno, tal vez, o su mascota.
—Mi voz te acompaña y eso es lo único que importa —dijo Sergio.
Y ahora la voz le salía ronca y las palabras: las que había entresacado de su foro favorito y de instructivos en otra veintena de sitios web, las que había ensayado tanto, se atropellaban en su boca.
Pero hoy, a un año de que Sergio comenzara con su plan, todo estaba listo. Luisa había estado muy aburrida entre los adultos, que en la casa de la abuela se comportaban como si tuvieran treinta años menos. El sol caía por los ventanales de la sala y calentaba de más los muebles viejos. La música era la misma del año anterior. Parte de ella se tocaba desde discos de vinilo que alguien debía levantarse a cambiar cada cierto tiempo. Los alrededores estaban a medio vaciar, y solo se oían sonidos desde las casas que —lejos de donde la abuela— tenían un café o un puesto de tacos en su entrada. De vez en vez pasaba un coche afuera. Sergio reconoció una canción que había oído primero en su versión para banda norteña. No le gustó.
—Sigue respirando y empieza a contar desde diez. Yo te acompaño. Empieza. Diez…
Luisa fue quien, en cuanto pudo, le dijo que se fueran.
Salieron al jardín por una puerta, volvieron a la casa por detrás y entraron en uno de los cuartos de visitas. Ya habían discutido el experimento en más de una ocasión y Luisa sentía curiosidad. Sergio la hizo tenderse en la cama que había sido de su mamá o de su tía Josefina, no estaba seguro. Luisa no se opuso. Había oído hablar de la hipnosis, como cualquiera. Había visto a algún hipnotista en la televisión. De hecho —le dijo a Sergio—, una vez vio a uno en su propia escuela. Una amiga suya, hipnotizada, se había puesto a hablar en «chino» (a decir «chin chun chan», en realidad) sin darse cuenta de lo que hacía.
—Nueve… Ocho… Siete…
Sin duda había sentido curiosidad, aunque fuera poca, por la tontería que se le estaba proponiendo, y en cambio jamás había tenido miedo del pobre Sergio, que tenía barros en la cara y sobre la frente un remolino que parecía un copete ridículo; que muy pronto, seguro, le parecería un poco aburrido, un poco pesado…
Sergio apartó ese pensamiento. Tenía que concentrarse en este momento. En este momento. En este momento.
—Seis… Cinco… Cuatro…
Luisa había crecido mucho en este año. En cada reunión quincenal su cabello se había visto más largo, su nariz más afilada, su boca más carnosa y su pecho más grande.
—Tres… Dos…
Ahora Luisa tenía los ojos bien cerrados y su pecho se alzaba y bajaba despacio. La leve sonrisa con la que había empezado a seguir las instrucciones ya no estaba en su boca. Sergio pensó que ella no sentía nada ahora. Que ya no estaba del todo allí. También se dio cuenta de que era capaz de imaginar ese pecho desnudo, ese ombligo, esa entrepierna descubierta, y de que nadie le quitaría nunca la belleza de esas imágenes.
Se puso a temblar. Apretó los labios para controlarse. Sus dientes chocaban unos contra otros.
—Uno —dijo por fin, y entonces Sergio no supo cómo continuar.
Se quedó mirando a Luisa por un largo rato. Ella inhalaba y exhalaba.
Le parecía haber perdido la memoria: de pronto era como si hubiese olvidado cada segundo de video, cada explicación, cada historia sobre personas sometidas, inmóviles, como títeres a la espera de que alguien los manipulara.
Recordó la primera rutina que había visto: la primera que memorizó y que con el tiempo, a medida que descubría otras más atrevidas y más sensuales, le fue pareciendo ridícula. Nunca había pensado en usarla pero tenía que decir algo. Habló.
—Muy bien —dijo—. Vamos a…, vamos a algo sencillo. Si no te llamaras Luisa, ¿cómo te gustaría llamarte?
Los párpados de Luisa temblaron. Estaba haciendo un esfuerzo. Su boca se abrió. Hubo una pausa.
—Marina —respondió ella al fin. Su voz sonaba monótona, remota. Como era lo debido.
—Muy bien —dijo Sergio. Apretó los dientes por un momento, porque no dejaban de temblarle. Siguió: —En un momento voy a contar hasta tres y vas a abrir los ojos dormida. Cuando lo hagas, serás Marina. Tu nombre será Marina y no recordarás nada de Luisa. ¿Entendido?
Luisa hizo un ruido sin significado.
—¿Quién serás? —volvió a preguntar Sergio.
—Marina —dijo ella, otra vez con la misma voz.
—Bien. Serás Marina. No pensarás en Luisa. Luisa no estará en tu memoria. Una…, dos…, tres.
Luisa abrió los ojos. No volteó a mirarlo. Tenía la vista fija en el techo. En ninguna parte.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Sergio.
Una pausa. Luisa parpadeó.
—Marina.
Los dientes de Sergio dejaron de chocar unos con otros: apretaba tanto la mandíbula que ya no tenían para dónde moverse. Todo su cuerpo estaba apretado, tenso, listo para quién sabe qué.
—¿Cuántos años tienes?
—Treinta y tres.
A Sergio se le escapó decir:
—¿Cuántos?
—Treinta y tres —volvió a decir Luisa.
El cuerpo de Sergio estaba listo para gritar.
Respiró profundamente varias veces.
Para calmarse, pensó en algunos de los videos más extraños que conocía: gente que farfullaba en supuestas lenguas extraterrestres, por ejemplo (¿o serían de verdad?), y otra que se dejaba clavar agujas en la carne, o se ponía a reírse o a llorar sin control…
—¿Dónde vives, Marina? —preguntó Sergio.
—No vivo.
Otra vez Sergio no supo qué decir. Y en este momento se dio cuenta:
Había algo en la cara de Luisa, una expresión distinta, una posición diferente de los párpados… Y su voz también era distinta. Era la de Luisa y no era. Era más grave y más áspera, como la de una mujer mayor.
—¿Sabes quién soy?
Con esfuerzo, como se movían las mujeres hipnotizadas (hermosas, indefensas) en los videos, ella giró la cabeza para mirarlo.
—Un niño —dijo—. Un mocoso.
Ahora lo estaba mirando. A él.
—¿No te acuerdas de mí? —preguntó Sergio.
Ella parpadeó una vez. Lo miraba sin emoción. Sin la desaprobación o el temor de los padres, sin el fastidio de los maestros, sin el desprecio o la confianza de los compañeros.
—Yo no —dijo Luisa—. Ella sí. Luisa. La niña que se llama Luisa. Tú eres su primo. Sergio.
Le vino otro recuerdo de sus lecturas preparatorias. No debía perder el control. Debía mantener la iniciativa.
—¿Sabes qué haces aquí? —dijo.
—Yo sí. ¿Sabes tú lo que yo hago aquí?
Sergio se quedó callado. Esto no sucedía en ninguno de los videos.
—Tú quisieras cogértela —dijo Luisa.
Y Sergio volvió a temblar, pero ahora no de deseo, ni por el atrevimiento (¡por eso había estado temblando!), sino porque jamás la había escuchado hablar de esa manera.
—Se te nota —siguió Luisa, con su cara de estar dormida, pero con un dejo de burla en las palabras—. Cabrón. Quisieras, pero no te atreviste cuando podías hacerlo. Y si lo hubieras hecho…
La tía Josefina entró en ese momento, abriendo la puerta sin tocar. Sergio dio un grito y Luisa parpadeó, se incorporó de pronto, abrió la boca.
—¿Qué están haciendo aquí? Ya, vayan abajo que van a partir el pastel —les ordenó, y se fue. Pero los dos no fueron tras ella de inmediato. Se quedaron mirándose.
—¿Estás bien? —preguntó Sergio. Luisa quitó la vista de él y la puso en sus propias manos, en sus piernas, en el tapiz de las paredes—. ¿Luisa?
—Yo no soy Luisa —le dijo ella, y levantó una ceja como nunca antes lo había hecho, y le hizo una mueca que Sergio nunca había visto.
Era una sonrisa (entendió él, al fin), pero una sonrisa distinta: una sonrisa que nunca había aparecido en esa cara.
—¿Tienes idea —dijo la muchacha— de lo oscuro que está allá afuera? ¿Afuera de aquí? —Se llevó una mano a su pecho. Tocó sus senos. Los acarició un poco—. Además, allá no se siente nada. Allá no pueden entender cómo es que ustedes le tienen miedo a esto. —Y se acarició un pezón con dos dedos, despacio. Sergio lo miró erguirse bajo las telas que lo cubrían.
—Luisa —dijo él, otra vez: esto no estaba previsto en ninguna parte. Jamás había visto a nadie a quien le pasara esto—. Ya. Ya despertaste. ¿No? ¿Luisa? Despierta. —Ella se puso de pie.
Sonreía.
—¿Ya estás despierta? —dijo todavía Sergio.
—Lo mejor es que nunca vas a saber por qué aceptó que la hipnotizaras. No tienes idea. Pobre. Naturalmente, nadie te va a creer nada, ¿sabes eso? ¿Entiendes?
—Espera, siéntate. —Quiso detenerla, pero no fue capaz de decir nada más. Le dio la impresión de que no podía moverse. Ella le guiñó un ojo, abrió la puerta de la habitación y al salir la cerró tras de sí.
© Alberto Chimal | Del libro de relatos Manos de lumbre (Páginas de Espuma, 2018)

Alberto Chimal | México, 1970
Es autor de numerosos libros de cuentos, entre los que destacan Gente del mundo (1998), El país de los hablistas (2001) y Grey (2006). En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí con el libro Estos son los días y en 2013 fue finalista del Premio Rómulo Gallegos con la novela La torre y el jardín. Recientemente publicó la colección de relatos Manos de lumbre (2018) y la novela juvenil La noche en la zona M (2019). Sitio web: www.albertochimal.com
Foto de autor: Isabel Wagemann
Imagen de encabezado: Dollar Gill